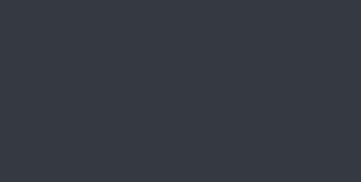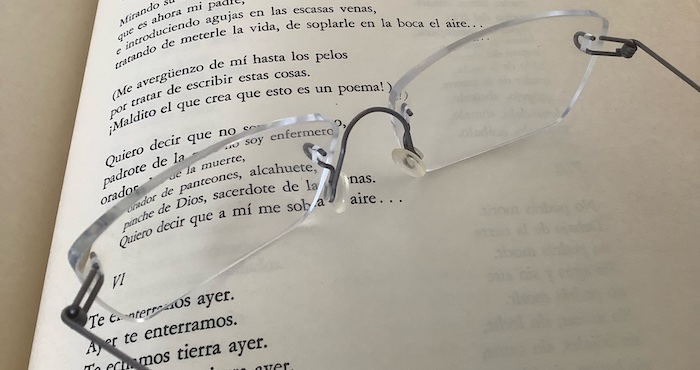Óscar de la Borbolla
14/02/2022 - 12:03 am
El lenguaje nos ciega
El lenguaje convierte a las cosas concretas del mundo en agrupaciones disfrazadas con distintos trajes. Al hablar estamos en una fiesta de disfraces: las palabras visten los objetos, vedan mi afán de acercarme a su singularidad.
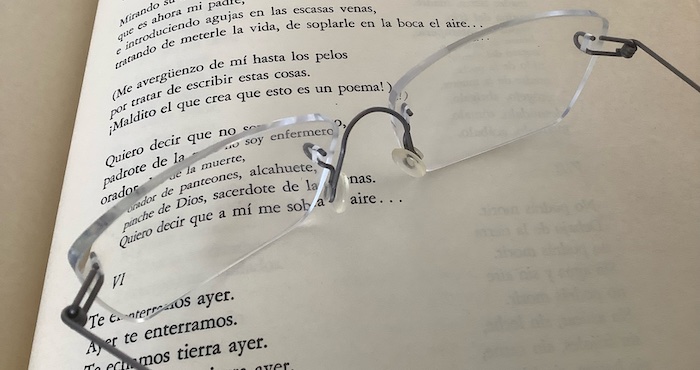
El lenguaje influye de tal manera en nuestra percepción que al nombrar uniformamos una infinidad de cosas que en sí mismas son diferentes, pero las vemos como si fuesen iguales. Por ejemplo, al nombrar con la palabra "silla" un objeto que está ante nosotros, lo que destacamos es tan solo una característica que consideramos esencial: asiento con respaldo, pero en la palabra "silla" no está el tamaño, ni el color, ni el material que componen la silla que en particular está frente a mí: lo que la hace singular. Vemos a través del lenguaje, verbalizando el mundo, y ello nos produce la falsa impresión de que las cosas están agrupadas y ordenadas. La racionalidad del lenguaje impone su gramática a la realidad: en el mundo hay "mujeres", "hombres", "gatos", "casas", "árboles"… la lista es tan grande como nuestro lenguaje; y sin embargo, las mujeres no son todas iguales, ni los hombres, ni los gatos, ni las casas… el mundo está compuesto por singularidades, por cosas únicas. Tal vez, incluso, el tiempo no sea sino la consecuencia de la manera como nos referimos a él a causa de los tiempos verbales: las cosas que ya fueron, las que son y las que serán (nótese que ahora que escasean en el uso los tiempos verbales compuestos, y prácticamente ha desaparecido "el hubo sido", son pocos los que entienden en qué franja del transcurrir están ubicadas las cosas que "hubieron sido").
El lenguaje nos ciega a la especificidad de las cosas, no las observo en su singularidad, sino de modo reductivo: me hace concebirlas como una serie de entelequias. El lenguaje es un prejuicio que me impide plantarme sin preconcepciones ante la manzana que, en este momento, está sobre mi mesa. Es mi manzana, pero, por decirle manzana, se convierte en todo lo que implica la palabra manzana. Está verde, y al decir “verde" anticipo su sabor ácido, y al decir "ácido" mis papilas gustativas secretan saliva. Todo ante mí se vuelve discurso: la mesa, la pared, el techo, la ventana, todo eso cabe en la palabra "casa" y aunque estoy en mi casa no es menos cierto que estoy en la palabra "casa".
Busco algún objeto cuyo nombre desconozco, me sitúo frente a lo que une las losetas del piso… sé que se llama "junta", resultado de lecherear (palabra que aprendí del albañil que las juntó con eso). El tiempo y el uso han fracturado la junta, recojo un pedacito, ¿cómo se llama este pedacito? Lo ignoro, pero sé que es un "eso" o un "esto". Lo observo cuidadosamente, el "eso" es un trozo de cemento coloreado; y al llamarlo "trozo de cemento coloreado" lo vuelvo lenguaje. Así, no logro quitarme de los ojos los anteojos del lenguaje, sigo en el río del discurso. Me quedo callado, destierro de mi mente el lenguaje, por fin lo consigo: se hace el silencio; pero otra vez brinca la palabra "silencio" burlándose de mí, de mi intento por tener una entrevista directa con las cosas: una captación ajena al lenguaje. Mis esfuerzos son en vano porque incluso para lo que no tengo el nombre específico, lo nombro con las palabras "eso", "esto", "cosa", "objeto".
El lenguaje convierte a las cosas concretas del mundo en agrupaciones disfrazadas con distintos trajes. Al hablar estamos en una fiesta de disfraces: las palabras visten los objetos, vedan mi afán de acercarme a su singularidad.
El lenguaje mete en su horma y bajo su troquel todo cuanto miro. Y como, además, cada uno de los idiomas, tiene su propia historia, nadie escapa de alguna manera peculiar de mirar el mundo. Yo, por ejemplo, jamás pensaría que el tiempo es dinero; pero me refiero a él como si lo fuera y por eso lo gasto, lo invierto, lo ahorro, lo atesoro. Y cuando quiero pensar el tiempo de otro modo, vienen a mí otras metáforas que me obligan a pensar que el tiempo es agua: el tiempo fluye, se me va de las manos y no consigo apartar de mi mente la idea de que el tiempo pasado es un "tiempo seco": Veo lo que el lenguaje me permite ver, lo que me obliga a ver. Por lo demás es un magnífico instrumento, sin él, nada de lo que he reflexionado aquí habría sido posible.
@oscardelaborbol

más leídas
más leídas
entrevistas
entrevistas
destacadas
destacadas
sofá
sofá