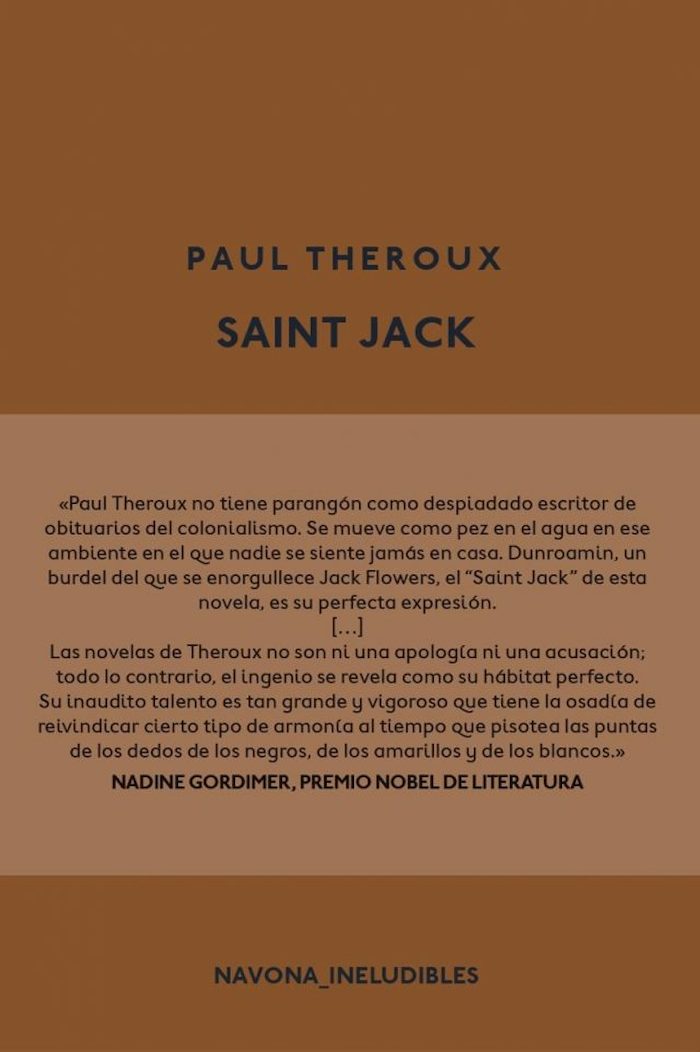Como el propio Theroux, Jack, el protagonista del libro, observa a la humanidad, la diversifica un tanto en función del género, y considera que todo el mundo está a la espera.
Por Ricardo Martínez Llorca
Ciudad de México, 19 de marzo (Culturamas/SinEmbargo).– ¿Cómo se puede ser un colono si no se tiene ánimo de colonizar? El hecho de residir en un país extranjero de forma voluntaria, un país al que se ha aterrizado desde Estados Unidos, ya le transforma a uno en un ser neocolonial. No importa el motivo por el que decidió vivir allí: negocios, turismo (sobre todo turismo), amor o mero vagabundeo. La marca de la gran potencia mundial justifica la mirada de los otros, los habitantes originales o de quienes alcanzan ese remoto lugar por uno u otro motivo. No digamos, a mayores, si esa razón es la de una guerra como la de Vietnam. Los soldados, aturdidos del ruido de la metralla, de los disparos desde lugares desconocidos, de su propio fuego de napalm, del resultado del gas naranja que fabricaba Monsanto, disfrutarán de tres o cuatro días de descanso en Singapur, la única ciudad desarrollada, en condiciones occidentales, es decir, coloniales, de todo el sudeste asiático. Al menos en aquella fecha.
Allí es donde se ha instalado Jack, el protagonista de esta novela, que Paul Theroux (Massachussets, 1941) escribe gracias a su inmensa capacidad de observación. El lector ya ha podido disfrutar de ella en sus libros de viajes, algunos de los mejores de la historia, y en esa obra maestra que se titula La costa de los mosquitos, una novela que debería convertirse en un clásico. Aquí despliega todo un paisaje humano en el que de los contactos brotan roces, tensiones, chispas, mordiscos, carcajadas. La vida de los asiáticos y la de los extranjeros parece estar separada por una capa impermeable. Pero Jack, alguien cuyo objetivo en la vida es ser buena persona, tiene que tratar con gente de variado pelaje. Al fin y al cabo, su entrega, el método por el que gana dinero, es el comercio entre cuerpos. Se encarga de poner en contacto a los que aterrizan o desembarcan con un grupo de chicas del lugar para que disfruten del sexo. La novela va desgranando la idea de que ser está en relación con suceder. Uno es el fruto de sus actos, algo que no parece incomodar a quien ve su mundo desde el punto de vista de un comerciante, aunque sea un comerciante de sexo.
Pero sí hay algo que le mantiene alerta: la crisis de la mediana edad. La novela comienza cuando Jack está a punto de cumplir cuarenta años y transcurre a lo largo de una década, un tiempo que parece congelado. Como cualquiera de nosotros, Jack conserva la esencia de la vida en instantáneas del pasado. De hecho, la sensación que transmite es que se trata de alguien que huye o se esconde, si es que en una narración son cosas diferentes. ¿De qué o de quién? La obra, abierta, admite hipótesis. Por utilizar un lugar común, diremos que tiene miedo a morir, tal vez a vivir y al último acto de la vida, de ahí que esté obsesionado con sentirse vivo, de ahí su fragilidad interior, las flexiones y extensiones de algo que, a falta de una palabra mejor, llamaremos alma.
Como el propio Theroux, Jack observa a la humanidad, la diversifica un tanto en función del género, y considera que todo el mundo está a la espera. Así nos pasamos las décadas, esperando como si pretendiéramos no ser otra cosa que espectadores de la parusía, el instante de liberación final que vaticinan tantas religiones. Y durante ese tiempo, convive con los soldados americanos que batallan en Vietnam, sufre un secuestro por parte de una mafia china y sale a comprobar si es cierto que el mundo se lo come a uno, porque Jack no pretende comerse al mundo. Y si uno no ataca, la vida te dará un buen revolcón. Pero Jack sí va consiguiendo algo a medida que avanzan las páginas: elimina los falsos pudores que los colonos y los neocolonos propagamos bajo el estandarte de la civilización.