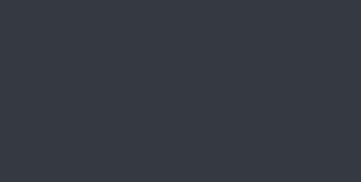María Rivera
12/05/2021 - 12:03 am
Nuestro Día D
Somos los que sobrevivimos, llegamos incompletos, familias que perdieron un padre, un hermano, un hijo, pero ahí estamos, formados, con nuestra credencial y nuestro expediente de vacunación.

Se siente dolor en el brazo, al subirlo. Se siente, punzante, un dolor en el pecho cuando se cruza el umbral del centro de vacunación y vienen como ráfagas imágenes de muchos que no llegaron a la cita, recuerdos de hace un año cuando no existían las vacunas, la humanidad se encerró sin esperanza; se presentan, vívidas, escenas de cumpleaños por zoom y nuestra tristeza escurriendo en el fregadero mientras lavamos los platos, regresan días de zozobra y las caras de los que estábamos en las fiestas virtuales, se congela la imagen en quienes ya no están a nuestro lado, no, no llegaron a cruzar ese umbral.
Somos los que sobrevivimos, llegamos incompletos, familias que perdieron un padre, un hermano, un hijo, pero ahí estamos, formados, con nuestra credencial y nuestro expediente de vacunación. Al fin tenemos cita. Obedecemos a los funcionarios que, vestidos de verde y con banderitas, nos indican el camino. Nunca hemos estado en esa escuela, no sabemos hacia dónde, ni qué haremos. El proceso es rápido: nos cuentan, nos dividen en grupos, nos van sentando. Esperamos unos minutos, nos toman datos, nos llevan a otra fila, hasta sentarnos en grupos de siete personas. La enfermera nos muestra la vacuna de Pfizer, las jeringas, nos inyecta. Se siente un dolor punzante de la aguja, nos dice sostenga aquí. Luego, vacuna a los demás. Estamos callados y serios, es la primera vez que la tecnología de esas vacunas se utiliza, esperamos íntimamente que todo vaya bien. Nos vemos las caras sin hablar como si estuviésemos en un examen, nos llevan a otro patio a esperar que nuestros cuerpos no hagan una reacción alérgica. Casi todos se clavan en el teléfono, se entretienen, hablan rápidamente, un hombre de la fila tiene síntomas, adormecimiento del brazo, de la mano, ronchas. El médico lo lleva a administrarle un antihistamínico. Yo ya pasé por el mareo y las lucecitas, pero casi cincuenta años de convivir conmigo misma me indican que son los efectos de mi mente, actuando sobre mi cuerpo. No quiero poner al doctor en el predicamento de adivinar qué es lo que me duele y dónde está, cuando yo conozco la respuesta. Decido, entonces, que mis fantasmas y yo nos apaciguaremos solos, qué se le va hacer, una se resigna con los años. Respiro hondo: esta vez no hay música que nos distraiga o nos alegre, aunque al entrar escucho a The Police. Ah, esa sí es de mis tiempos. Tenía la esperanza de escuchar la pista de los cincuentones, pero falló el dj. Eso hubiera apaciguado a mis fantasmas, porque son bastante fáciles de encandilar. Parecía una ñoñería del gobierno de la Ciudad de México, pero en realidad es bastante útil para personas como yo, que son capaces de olvidar su teléfono, no tienen internet, ni twitter para olvidarse del ARN mensajero que, tras recibir la vacuna, suena algo inquietante. Me centro entonces en la observación de ese cuerpo social, adolorido y silencioso.
Y sí, allí estamos, un año y medio después de que el virus comenzó a viajar por el mundo, en la colonia Roma, de la Ciudad de México, uno de los países más golpeados por el virus, recibiendo la vacuna. Tras Wuhan, los hospitales rebasados, los cuerpos ardiendo en la India, el dolor, redoblado, de las víctimas. Ya no somos los mismos, adquirimos pequeñas rutinas, insidiosos cubrebocas y caretas, geles y manías. “Encontrarán la vacuna muy pronto, ya verás”, me dijo mi padre, antes de morir, con total seguridad. No se había contagiado aún mi tío, que fallecería meses después como cientos de miles de mexicanos en estos meses que aún a pesar de la celeridad en el desarrollo de las vacunas, no alcanzaron a llegar a la cita.
Pero es nuestro día D, pienso, estamos ya en Normandía y no llegamos solos, llegamos con todos nuestros muertos, victoriosos. Acabamos de desembarcar los gordos, los diabéticos, los hipertensos, los enfermos de cáncer, del corazón, los condenados a enfermarnos severamente si nos contagiamos. Los portadores de los desórdenes metabólicos, los pobres que no tienen atención médica. No llegamos todos, decía, somos un ejército diezmado que apenas va viendo la luz. Aún faltan muchos por llegar, aún falta una dosis, faltan semanas, faltan los niños y los adolescentes por lo que no podremos dejar de cuidarnos como si viviéramos solos. Esta es la prueba, aquí estamos, muy sentaditos, en decenas de filas: nosotros todos somos el virus, nosotros lo hospedamos, lo transportamos, lo compartimos. Mientras haya un miembro de la familia no vacunado, la amenaza persistirá; mientras haya países sin vacunas la amenaza seguirá expandiéndose, a pesar de nuestra pequeña felicidad.
Sí, es nuestro día D, pienso, mientras caminamos hacia la salida del centro de vacunación y los jóvenes que escoltan la salida nos echan porras. Nadie les contesta, salvo yo, emocionada –y sin pena ninguna. Pienso en todos los que se van a salvar de la muerte y, en los que no lo lograron, los llevo en mi corazón, cantando. Luego, llego a la realidad de twitter, a la guerra electoral, al lodo donde la alegría de ser vacunado y el agradecimiento, se convierten en traiciones políticas, a la fatuidad del enajenamiento. Pero este día no me importa, obviamente, absolutamente nada. No todos los días se puede desembarcar en Normandía y agradecerle a la vida haber llegado, justo a tiempo para cumplir cincuenta años, medio siglo. Mi mejor regalo, sin duda, de todos los que haya yo recibido.

más leídas
más leídas
entrevistas
entrevistas
destacadas
destacadas
sofá
sofá