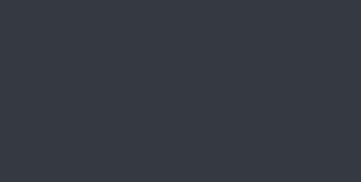Antonio María Calera-Grobet
07/07/2018 - 12:00 am
El diseño en el mundo del comer
Siempre llamaron mi atención las etiquetas de las botellas. Las tipografías, las estampas, los emblemas. Había en ellos una celebración, a veces muy barroca, a veces muy grotesca, otras tantas elegantísima, de la existencia. No podía pasar por los aparadores sin dejar de otear las botellas y sus perchas. Me gustaba mucho, es una de mis preferidas, la del “Anís del Mono”. La recordaba de cerca porque, cuando visitábamos a mi familia española, mientras mi padre jugaba dominó con sus hermanos y tíos (todo eso es un pietaje vaporoso en la memoria, de dimes y diretes, de olor a cigarro y colonia, donde quizá sobresalía el olor del puro perenne del tío Antonio), se me pedía de vez en cuando fuera yo quien sirviera un poco de anís para alguno de los invitados. Y entonces me acercaba a la barra en forma de serpiente (una barra de carrizo, de bambú, muy elegante con su pretil de metal en el área de servicio, acabo de ver una igual en el Mercado de La Lagunilla y ofrecí un dineral por ella pero ya estaba vendida), y servía de la botella con la etiqueta de eso que tenía cara de mono, de hombre y de diablo a la vez, con su botella pesada, a cuadros, que lucía siempre con su barba de azúcar en el gollete, cristalizada ahí con el paso del tiempo.

Quise escribir un poco sobre el diseño que presentan los productos gastronómicos, los ligados al mayor placer, porque para para muchos, me incluyo, significan una sentida manera de comprender el mundo, una manera de decir que nos abrimos al placer desde el objeto visual, su parafernalia, su publicidad, entendida esta desde la más alta estética y no a partir de un consumismo ordinario y rapaz. ¿Me acompañan? Ustedes podrán sumar a este pequeño sus marcas y etiquetas más queridas.
VINOS Y LICORES
Siempre llamaron mi atención las etiquetas de las botellas. Las tipografías, las estampas, los emblemas. Había en ellos una celebración, a veces muy barroca, a veces muy grotesca, otras tantas elegantísima, de la existencia. No podía pasar por los aparadores sin dejar de otear las botellas y sus perchas. Me gustaba mucho, es una de mis preferidas, la del “Anís del Mono”. La recordaba de cerca porque, cuando visitábamos a mi familia española, mientras mi padre jugaba dominó con sus hermanos y tíos (todo eso es un pietaje vaporoso en la memoria, de dimes y diretes, de olor a cigarro y colonia, donde quizá sobresalía el olor del puro perenne del tío Antonio), se me pedía de vez en cuando fuera yo quien sirviera un poco de anís para alguno de los invitados. Y entonces me acercaba a la barra en forma de serpiente (una barra de carrizo, de bambú, muy elegante con su pretil de metal en el área de servicio, acabo de ver una igual en el Mercado de La Lagunilla y ofrecí un dineral por ella pero ya estaba vendida), y servía de la botella con la etiqueta de eso que tenía cara de mono, de hombre y de diablo a la vez, con su botella pesada, a cuadros, que lucía siempre con su barba de azúcar en el gollete, cristalizada ahí con el paso del tiempo.
Ya de grande me gustaron muchas más: la de “Strega”, magnífica, con su grabado viejo de “la stazione ferroviaria”, las letras rojas estilizadas al centro de las medallas doradas. Luego leería en la novela de Mario Puzzo, que ese Strega de tan lindas maneras, era lo que bebía Vito Corleone en sus juntas en la casa de Staten Island; lo que ofrecía a sus visitantes. Me llamó la atención siempre la silueta de la botella de “Galliano”. Seguro la recuerdan, a manera un tanto si se quiere de nuestra más conocida del Rompope “Santa Clara”, la de Galliano era así, ancha por debajo, y se iba angostando hacia llegar a la rosca. Las había altas y en algunas ediciones muy altas, que parecían cirios de una iglesia modernísima. Me gustaba la botella de un vino blanco que se llamaba “Black tower” y era así, un torpedo de cerámica negra, casi un cilindro perfecto salvo por la necesidad de un pico de botella para verter su contenido. Era muy elegante, muy sobria y misteriosa. Cosa contraria a lo que suscitaban las botellas de “Lancer´s” que, en los años setenta, parecían cantimploras de barro, y que eran de color verde para el vino blanco y café para el rosado, sudaban bellamente sus fríos al abrirlas. Me daba la impresión de que se trataba de botellas más artesanales, arcaicas, rupestres, para caminar por los fríos de la campiña portuguesa. La botella tan fina y elegante del “Grand Marnier”, con su forma de alambique, sello de lacre, cinta roja y etiqueta marfil con letras góticas, casi no ha cambiado desde 1880, y que me daba mucha ansiedad para arrancar ese sello que dice “lapostolle marnier”. La botella y la tapa del “Amaretto Disaronno”, que no sé si se ha fabricado de manera similar desde hace un siglo. Pero es absolutamente reconocida, con su tapa de plástico negra y cuadrada, su peso descomunal de vidrio rotundo, y que seguramente es una de las causas para seguirlo vendiendo en los mercados.
PUROS Y TABACOS
Las etiquetas de puros, ahí el arte máximo de la ilustración al servicio del ocio, del entretenimiento, del disfrute maravilloso de la vida. Coleccioné cientos, en verdad, cientos de cajas de puros cubanos, españoles, veracruzanos, dominicanos. Por el olor de sus cajas, por el placer de ver sus etiquetas, por el diseño tan bello de sus cintillos. Y bueno, aunque gusto siempre de un buen puro, el que quedó más con ese gusto fue mi hermano Adrián, cuando íbamos a los toros. Él se quedó con el hábito muchos años, yo no pude fumar mucho, sólo de vez en cuando. Y es que las cajas de puros españolas, cubanas o mexicanas, fueron siempre muy atractivas en su diseño. A mí me parece que de las mejores están la “Partagás”, “Romeo y Julieta” o “Santa Clara”. Muchas de estas etiquetas eran idílicas, mostraban glorias, es decir, imágenes de laureles con motivos romanos u olímpicos; pero también, en ocasiones se mezclaban con paisajes naturales, paisajes de los entornos de donde son estas etiquetas, por ejemplo: campos de cultivo de tabaco, de secado de tabaco donde los campesinos trabajan al golpe del sol para el bienestar, digamos, el orden y el progreso de las firmas. En muchas ocasiones estos dibujos estaban rematados arriba y abajo para delimitar el campo visual de la etiqueta con listones sobre los cuales se escribía alguna frase en latín o medallas de algunos premios que hubieran ganado a lo largo de su historia. Estas cajas han ido cada vez más simplificando su diseño, ya no son ni tan robustas, ni tan elaboradas como antes y muestran ahora con muy mal gusto, una etiqueta en su dorso que alude a los perjudiciales que son para la salud los puros, los cigarros u otras formas de consumir tabaco. Entonces pasamos de cielos, palmeras, sembradíos verdes, gente trabajando o mujeres y hombres en tronos a muestras de fetos y de dentaduras picadas, cualquier cantidad de aberraciones que nos advierten de la posible muerte, disfunción eréctil, o de personas sufriendo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bueno, cada quien con su mal gusto. Este tipo de imágenes, me refiero a las bellas, también llegaba a los cintillos de los puros. Los puros estadounidenses eran muy buenos en su diseño pero también los cubanos, españoles, los de Catemaco, es decir, los “Te-amo” y los “Fariña”. Hubo alguna vez una fábrica de puros en la familia Grobet, a principios del siglo pasado, que se llamó “La Vencedora”. Generalmente los puros españoles y los mexicanos, por lo menos en los años 40 y 50 hacían alusión o presentaban un motivo taurino, ya se les ligaba al mundo de la tauromaquia, entonces aparecían más que toreros, toros en el campo bravo, a un lado de los sembradíos de tabaco como si fueran los toros los que también se alimentaran de esos pastos.
LATERÍA FINA
Sobre las latas hay que decir que los diseños primeros pertenecían un mundo muy distinto al actual. La latas se pintaban por decirlo de alguna manera sobre la superficie de ésta, que era muchísimo más gruesa, y de un tipo de metal que se oxidaba con facilidad. Se abría de manera distinta, no se cortaba en sí la lata, sino que contaban con una pestaña que, a la manera en que también se aprieta la pasta de dientes, ibas enrollando la tapa de la misma. Las tonalidades y los diseños eran francamente espectaculares, eran muy luminosos. Recuerdo con mucha nostalgia, no la lata de “Campbell” que nos vino después por el arte de Warhol, pero sí la de los productos “Calmex”, ésta, sobre todo con el atún, que lo mostraba en un momento en el que no importaba si era de aleta amarilla o no, si fuera bonito o no (como también otras conservas españolas), éste era un atún azul y plateado, muy hermoso de ver pues tú comías una y otra vez porque te despertaba ese placer por la tipografía, por la luz que brillaba y por el gran detalle; la filigrana tan hermosa que parecía incluso que estuviera pintado a mano y no por una máquina. Yo no puedo dejar de recordar por ejemplo las latas de “Royal”, con ese amarrillo, azul y rojo tan vivido. El amarillo mismo del chocolate “Abuelita” o del chocolate “Ibarra” porque esos colores rojos y amarillos, quizá de manera muy subconsciente hacían referencia también a nuestra hispanidad, no al chocolate prehispánico, sino al chocolate que nos venía de la madre patria y que significaba en algún momento la reunión familiar, la compartición de anécdotas después del día de trabajo o la celebración de alguna efeméride; no necesariamente la natividad o el año nuevo, sino algún cumpleaños o festejo que se decidió hacer por la noche sin la necesidad de alcohol de por medio sino con litros de leche caliente con chocolate y quizá pan dulce al centro de la mesa.
Hay una tradición enorme, me imagino que habrá coleccionistas, (gente que se haya dedicado al mundo del diseño gráfico, del diseño de impresos, propios de la parafernalia, de la publicidad), que se hayan dedicado a coleccionar objetos en el mundo del ultramarino, de la latería fina española. “El vigilante” es una de esas firmas que sigue mostrándonos a marineros pescando en alta mar, a marineros en la proa como vigías viendo hacia dónde dirigir los botes camaroneros, viendo haciendo donde dirigir las naves para tirar las redes y pescar. Entonces desde ahí ya empieza el viaje culinario, desde que tú estás observando la lata que vas a comprar. Los productos portugueses ni se diga, los productos gallegos, toda la región cantábrica, toda la costa que va desde Portugal hasta Irún por arriba de España, presentó siempre estas latas llenas de identidad popular, sobre todo de pequeñas comarcas que hasta me imagino trabajaron esa pesca para el autoconsumo y que después el excedente lo daban a la industria o al revés.
Los quesos franceses, enlatados o puestos en cajas de madera, también tienen ese gusto por la tipografía, por el diseño de su etiqueta, por ejemplo en casos como el de los quesos madurados: el camembert o el brie; en casos de ciertos patés ya sean de ganso o de cerdo, los más exquisitos foi gras. Pienso que incluso vienen en esos diseños el éxito de su venta. No me he puesto a ver la relación que existe entre la belleza de una etiqueta o de una lata en su parte frontal y la calidad de los productos pero me imagino que en muchas ocasiones nos daremos cuenta que es más bello el diseño que la calidad del producto que se está comiendo. Por ejemplo, uno puede sucumbir a la etiqueta del tequila “Sauza” porque uno piensa que se reflejará en el paladar el placer de estos arcángeles que descienden con trompetas para cautivarnos pero resulta que quizá no concuerda con lo que se bebe o come.
Quiero pensar que el diseño popular mexicano es una especie de recordatorio de que el capitalismo no siempre significó el olvidó de la cultura popular. Me refiero al diseño de las charolas, de los cromos, tan arracimado, tan arraigado a nuestra cultura que llega incluso a tomar por asalto las cortinas de herrería de los establecimientos, me refiero a estas orugas de metal que bajan día a día en los pueblos y que siguen presentando a sus cervezas preferidas, sus refrescos más antiguos. La inteligencia del fanático podrá recordar cientos y cientos de ejemplos de diseño artístico que se imprimó en los productos que yo recuerdo ahorita, pero quiero pensar que eso es un resultado, un efecto, de una causa profunda que tiene que ver con el gusto popular por su cultura visual. No quiero pensar que en otros países sea distinto y que solamente América goce de esas posibilidades o Europa y América gocen de esas posibilidades, ya que me imagino que en otros continentes habrá lo mismo; pero refiriéndome al mundo mexicano me gusta pensar que esta forma de reventar el iris; de llegar con una paleta de pantones absolutamente reventada a cualquier punto, respondía a una idea de la felicidad un tanto más próxima a nosotros que la de ahora, ya por demás utópica idea de conseguirla, que si bien sabíamos era imposible conseguirla, en todo caso nos demorábamos un tanto en documentar nuestro pesimismo al estar cerca de estos productos. Yo decía hace rato que llegaba hasta las cortinas, a rotularse en los terrenos baldíos, en los muros de los abarrotes, de las tiendas de abasto más populares; que llegaba a tocar los camiones repartidores y toda la publicidad pero me imagino que podrá encontrarse en cualquier cantidad de soportes más: en comerciales de televisión antiguos, en comerciales incluso de cine antiguos, en las hieleras, los naipes, el juego de dominó, la forma en que se diseñaban los calendarios y las bolsas de las carnicerías que se regalaban por los establecimientos a los clientes más frecuentes y más queridos. Quizá ya ahí queda para el recuerdo y el análisis, incluso para la preservación de ese tipo de diseño que fue suplantado por el diseño hecho por computadora, impreso electrónicamente no tan artesanalmente; que cambió la vieja manta por el plotter, que cambió la marquesina rotulada a mano por la marquesina hecha por robots y que en ese gesto seguramente también perdió temperatura y relación afectiva con nosotros, por más que tenga las señas de identidad antiguas, que se quiera copiar de ese mundo, resultará cada vez más complicado cómo nos decíamos a nosotros las cosas, cómo nos causábamos antojos. Siento que ahora estaremos cada vez más bajo el machote ordenado, particular, y hemofílico, que se repite así mismo del nuevo mercado más hipsteril, más del mundo absolutamente moderno. En fin, nostalgia por ese mundo ya ido en donde era posible advertir una magia en esas comunicaciones, una cosa artística maravillosa en tantos diseños como las latillas de pimentón, de las mostazas americanas y demás especias, la de los tés y las galletas, ahora también las mermeladas. Son esos garigoles, esos trazos, esos colores, los que nos invitan a adentrarnos en el mundo del sabor.

más leídas
más leídas
entrevistas
entrevistas
destacadas
destacadas
sofá
sofá