Un filósofo que cambió el mundo. Un tenebroso vaticinio. Una intriga histórica ambientada en el siglo más apasionante de la Grecia clásica.
Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- Grecia, siglo v a. C. Un oscuro oráculo vaticina la muerte de Sócrates. Un recién nacido es condenado a morir por su propio padre. Una guerra encarnizada entre Atenas y Esparta desangra Grecia.
El asesinato de Sócrates recrea magistralmente la época más extraordinaria de nuestra historia. Madres que luchan por sus hijos, amores imposibles y soldados tratando de sobrevivir se entrelazan de un modo fascinante con los gobernantes, artistas y pensadores que convirtieron Grecia en la cuna de nuestra civi-lización. A lo largo de las páginas de esta absorbente novela, brilla con luz propia la figura inigualable de Sócrates, el hombre cuya vida y muerte nos inspiran desde hace siglos, el filósofo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad.
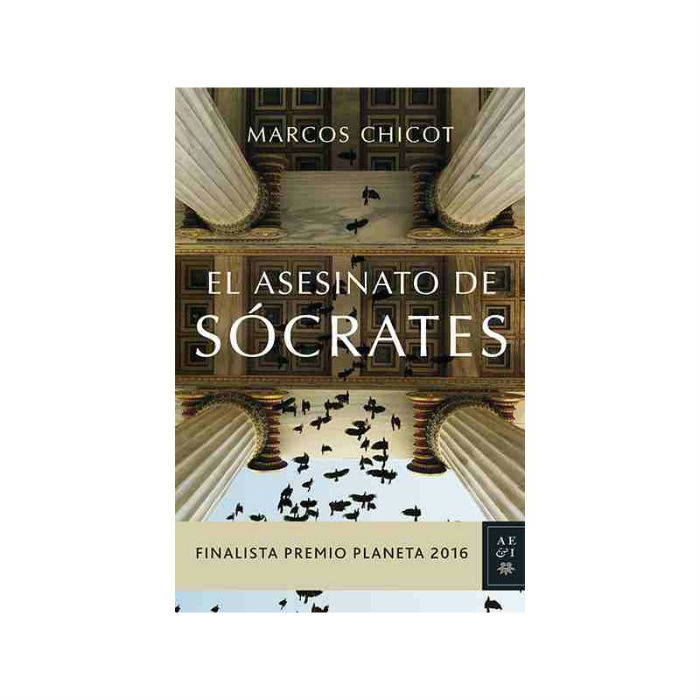
Fragmento del libro El asesinato de Sócrates, de Marcos Chicot, AE&I 2017, publicado con autorización de Editorial Planeta México.
Capítulo 1 Esparta, 437 a. C.
Deyanira respiró con rapidez varias veces, tratando de reunir algo de fuerza en medio de aquel dolor inmisericorde. Olía a sudor y sangre. Hinchó los pulmones, elevando su pecho desnudo, y empujó de nuevo para que el bebé avanzara a través de sus entrañas.
—Vas bien.
El esfuerzo la hizo gruñir mientras miraba entre sus piernas abiertas a la mujer que tenía delante, sentada con expresión ceñuda a los pies de su lecho. Desplazó la mirada hacia la otra mujer que había en la alcoba. En una mano sostenía unos trapos limpios y con la otra acercaba una lámpara de aceite para que la partera hiciese su trabajo. Los ojos de la mujer rehuyeron los suyos.
Deyanira se dejó caer jadeando sobre el colchón de lana, empapado con sus fluidos, y su vista se perdió en las penumbras del techo.
«Protege a mi hijo, Ártemis Ortia, no dejes que le pase nada.»
Aunque había visto mucha sangre, el parto estaba siendo más rápido que el primero. Habían transcurrido cuatro años, pero nunca olvidaría la resistencia del robusto Calícrates a abandonar su interior, como si se agarrara a sus tripas con sus manos regordetas. También recordaba la emoción que en aquel parto se respiraba a su alrededor, una alerta inquieta pero también alegre por asistir al milagro de dar a luz. En aquella ocasión, en algún lugar de su casa aguardaba orgulloso su marido Euxeno.
«Mi difunto marido», se dijo con amargura.
Cerró los ojos, deseando poder hacer que su hijo se quedara dentro de ella. Su cuerpo le indicó que tenía que seguir apretando, se irguió y al empujar notó que el bebé se deslizaba, un pez inocente abandonando sus aguas cálidas.
La partera terminó de extraer al niño y los ojos grises de Deyanira se llenaron de lágrimas.
«Ya no podré protegerte.»
El bebé lloró débilmente, apenas una queja. Sus brazos tiritaban mientras la comadrona lo limpiaba y lo envolvía en una tela limpia. La ausencia de emoción en el rostro de la mujer llenaba de angustia el corazón de Deyanira, que alzó una mano hacia su hijo.
La partera hizo un gesto a la otra mujer para que se ocupara de Deyanira y se giró hacia la puerta con el bebé en brazos.
—¡No! —Deyanira intentó incorporarse en vano, había perdido demasiada sangre—. ¡Déjame verlo, déjame tocarlo!
La mujer se detuvo. La miró y se volvió de nuevo hacia la puerta abierta. Sacudiendo la cabeza, se acercó a la cama y dejó al bebé en el pecho sudoroso de Deyanira, que se apresuró a besarlo.
—Mi hijo. Mi bebé…
El niño sacó una manita y la apoyó en la piel mojada de su madre. Su cabeza se movió hacia ambos lados como si olfateara con torpeza. Deyanira rozó con el dorso de un dedo su pequeña mandíbula y el recién nacido separó los párpados. Sus ojos eran grises como los de su madre, pero tan claros que parecían transparentes.
Deyanira lo contempló extasiada.
—Lo siento. —Los dedos de la partera envolvieron a su hijo y lo apartaron.
—No. —Deyanira mantuvo las manos alrededor de él, pero tuvo miedo de hacerle daño y cedió—. ¡No! —La partera le dio la espalda y se alejó—. ¡Decidle que es su hijo!
La mujer cruzó la puerta y desapareció de su vista.
—¡Decidle que es su hijo!
Intentó ponerse de pie y el mundo se convirtió en negrura. Notó que su cabeza golpeaba contra el suelo de tierra. Tomó aire y trató de gritar mientras se desvanecía.
—¡Es tu hijo, Aristón!… Es tu hijo…
El rey Arquidamo cogió la copa de vino por ambas asas y la levantó. Era una vasija ancha y chata, de pie largo y decorada con sencillos dibujos geométricos. El olor dulce impregnó su olfato mientras se mojaba los labios y observaba con disimulo a su sobrino Aristón.
«¿Qué responsabilidad tendré que asumir ante los dioses?», se preguntó con inquietud.
Él era uno de los dos reyes que gobernaban conjuntamente Esparta. También formaba parte del Consejo de Ancianos, un órgano de poder con treinta miembros: los dos monarcas más veintiocho espartanos mayores de sesenta años pertenecientes a las mejores familias.
En ese momento, su sobrino Aristón estaba sirviendo vino a uno de los ancianos del Consejo. Arquidamo no consiguió leer en su expresión pétrea, mientras le veía hacer una ligera inclinación de cabeza y pasar a atender al siguiente anciano.
«Aún no ha cumplido los veinticinco años, pero ya está casado y a punto de tener un hijo.»
Los espartanos realizaban el servicio militar entre los veinte y los treinta años. Desde los veinte podían dejarse crecer el pelo y participar de las comidas comunales con el resto de los espartanos, pero hasta los treinta no podían contraer matrimonio. En el caso de su sobrino, se había hecho una excepción porque su hermano Euxeno había muerto sin otros parientes varones y dejando esposa y un hijo. Aristón había heredado su casa y sus tierras, se había casado con su viuda y se había hecho cargo de Calícrates, su hijo de cuatro años.
«Le honra haberse hecho cargo de la familia de su hermano. Sin embargo…»
Los pensamientos de Arquidamo se interrumpieron cuando apareció una mujer en el salón de la vivienda. Las conversaciones se apagaron y los ancianos rodearon a la recién llegada. Eran una docena, aunque para la tarea que los aguardaba hubiera bastado con tres o cuatro.
La mujer dejó sobre una mesa el bulto que llevaba en los brazos. Uno de los ancianos apartó las telas que lo envolvían, y dejó a la vista un bebé, que sacudía los brazos y las piernas al perder el calor y la seguridad de su envoltura. Las manos de más ancianos se extendieron, tocaron al niño y lo hicieron girar en uno y otro sentido.
El rey Arquidamo presenció el examen al tiempo que miraba furtivamente a su sobrino. Aristón no despegaba la mirada de la criatura. Apretaba los labios y su cuerpo estaba tenso bajo el manto de paño oscuro que vestía. Sus brazos eran musculosos y gruesos como muslos, lo que unido a que era una cabeza más alto que cualquier otro espartano le daba un aspecto temible. Arquidamo recordó de pronto a Tirteo. Los poemas de Homero y Hesíodo eran el pilar de la educación de todos los griegos, pero para los espartanos el poeta Tirteo tenía la misma importancia. Sus poemas ensalzaban el valor y el sacrificio en el campo de batalla puestos al servicio del bien común, mientras que en los poemas homéricos los héroes buscaban la gloria personal.
«No me imagino a Aristón como un héroe de Tirteo.»
Los ancianos se apartaron del bebé. Uno de ellos se volvió hacia Arquidamo.
—Es pequeño… Se quedó callado, y Arquidamo completó la frase en su cabeza: «…pero es válido».
Dio un paso adelante y se quedó frente al bebé. Ciertamente tenía un tamaño menor de lo habitual y sus miembros eran muy delgados. No obstante, había visto antes niños así, por lo general nacidos antes de tiempo, que luego crecían hasta alcanzar a los niños de su edad.
Los ancianos aguardaban con respeto a que se pronunciara. No sólo era su monarca, sino que también tenía edad suficiente para pertenecer al Consejo de Ancianos.
El rey suspiró y miró un instante a Aristón. Su sobrino se apresuró a hacer un gesto de repulsa. «Es su propio hijo.» Arquidamo permaneció en silencio. El bebé separó los párpados y miró hacia él como si pudiera verlo, con unos ojos tan claros que parecía una criatura acuática.
Arquidamo apartó la mirada.
—¿Cómo está Deyanira? —le preguntó a la partera.
—Ha perdido bastante sangre, pero sobrevivirá. Es fuerte.
—¿Podrá tener más hijos?
—Yo no veo ningún problema, pero eso está en manos de Ártemis Ortia. «Ártemis no estará muy contenta con lo que vamos a hacer. Habrá que buscar el modo de purificar este acto.»
Dio un paso hacia atrás mientras el bebé movía los brazos sobre la mesa.
—Llévatelo.
La mujer tardó un momento en reaccionar. Luego asintió con hosquedad, envolvió al pequeño y salió con él al exterior de la vivienda.
Durante un rato todos se mantuvieron inmóviles, sin apartar la vista de la puerta por la que había desaparecido la comadrona. Al final, uno de los ancianos murmuró algo y abandonó la casa seguido por los demás. Arquidamo aguardó a que salieran y se acercó a su sobrino.
—Necesitamos hombres —dijo procurando no mostrar su recriminación.
—Eso nunca lo sería. —Aristón se quedó en silencio y su tío notó el esfuerzo que hacía por controlarse antes de volver a hablar—. El año que viene Deyanira volverá a parir.
El rey asintió lentamente, con la vista fija en la mesa en la que se había decidido el destino del bebé.
—Que así sea.
Se alejó de su sobrino y traspasó el umbral de la vivienda para adentrarse en la noche de Esparta.
La comadrona dejó atrás las últimas viviendas y continuó caminando con el niño en brazos, rumbo al macizo montañoso del Taigeto. La tierra crujía bajo sus sandalias de cuero y la luna hacía resplandecer la nieve que perduraba en las lejanas cumbres.
El bebé se removió contra su pecho. Reprimió el impulso de mirarlo.
«Apenas pesa, pero es un niño sano. —Cerró los ojos sin dejar de caminar—. No me va a hacer ningún bien pensar en ello.»
Había tenido que llevar al Taigeto a algunos niños defectuosos y a varias niñas, pero era la primera vez que llevaba a un niño que aparentemente habría podido convertirse en un buen soldado espartano. Visualizó el rostro desesperado de Deyanira extendiendo la mano hacia su hijo y negó con la cabeza. La joven Deyanira era una buena mujer, y con su hijo Calícrates había demostrado ser también una buena madre.
Volvió a reprocharse sus pensamientos. En ningún caso iba a rebelarse contra la decisión de los ancianos… y si hubiera querido hacerlo, se lo habrían impedido los dos soldados que caminaban unos pasos por detrás de ella.
El terreno comenzó a ascender y distinguió una oquedad a su derecha. Se acercó y comprobó que era una grieta de apenas un brazo de profundidad. Muchas parteras despeñaban a los niños, pero ella prefería que fueran los dioses o las bestias quienes les arrebataran la vida.
Depositó al niño en el suelo, evitando mirar su rostro y se dio la vuelta. Uno de los soldados pasó a su lado con la lanza apuntando hacia delante, se detuvo junto al bebé y bajó la punta del arma.
La garganta de la partera se cerró cortándole la respiración. Algunos soldados aprovechaban cualquier ocasión para herir o matar. La punta de hierro rozó la tela, apartándola para dejar al pequeño expuesto.
La mujer creyó ver que los puñitos cerrados del bebé se agitaban en el aire fresco de la noche. El soldado regresó junto a su compañero y ella los siguió de vuelta a Esparta.
«Alguien me dijo que en Atenas el Estado se hace cargo de los niños abandonados…» La partera rechazó el pensamiento y se apresuró a escupir en el suelo. Los atenienses eran débiles y traicioneros, y sus costumbres habían corrompido su sociedad.
En cualquier caso, sentía el estómago revuelto mientras se alejaba del Taigeto.
El aire no se movía y el olor que emanaba del bebé se acumulaba en su pequeña oquedad. Durante la siguiente hora cruzaron a poca distancia algunos roedores, una lechuza de pico afilado y una loba en busca de una presa. Ninguno se aproximó lo suficiente a su posición.
El pequeño estuvo relativamente a salvo hasta que el hambre hizo que comenzara a gemir.
Todavía transcurrieron diez minutos antes de que se oyera un husmear poderoso a unos pasos de él. Para entonces el bebé movía los brazos y las piernas produciendo un sonido de roce contra la tela. Su difusa consciencia se percató de que se acercaba una presencia, algo grande como podía serlo su madre. Al tratar de llorar emitió un gemido débil que enseguida quedó sepultado por el gruñido que retumbó en la oquedad.
Un hocico negro y húmedo olisqueó las piernas del bebé.
Lo empujó un par de veces, haciendo que el lloro se intensificara. Dos hileras de colmillos tan grandes como la mano del pequeño se cerraron en torno a su frágil cuerpo, y tiraron desgarrando la carne.

¿Quién es Marcos Chicot? (Madrid, 1971). Es licenciado en Psicología Clínica, Psicología Laboral y Económicas. Está casado y tiene dos hijos: Lucía (2009) y Daniel (2012). Tiene en su haber tres novelas publicadas: El asesinato de Pitágoras, La Hermandad y Diario de Gordon. A lo largo de su carrera literaria ha ganado el Premio de Novela Francisco Umbral, el Premio Rotary Internacional de Novela, y con El asesinato de Pitágoras ha obtenido el Premio per la Cultura Mediterranea 2015 a la mejor novela publicada en Italia. Por este mismo título, la ciudad de Crotona le ha otorgado la distinción Encomio Solenne, y en formato digital ha sido la novela en español más vendida del mundo en el periodo 2013-2016. Pertenece a la organización Mensa y dona el 10% de lo que obtiene con sus novelas a organizaciones de ayuda a personas con discapacidad

















































