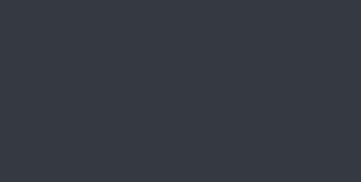Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– ¿Cuántas vidas, cuántas historias, cuántas experiencias caben en 42 metros cuadrados? En un departamento tan pequeño, los objetos e incluso las personas se convierten en obstáculos. Los pequeños sitios siempre intentan renovarse, pero con los años el desgaste es cada vez más evidente. Lo mismo con los habitantes del pequeño espacio. Y al interior, cada movimiento se vuelve una mudanza permanente. Ahí, donde también caben los fantasmas de seis escritores: André Bretón, B. Traven, Willam Burroughs, Malcolm Lowry, Jane Bowles y Alexander von Humboldt.
Puntos y Comas, la revista de lectores, autores y libros de SinEmbargo, trae para ti, con autorización y cortesía de Literatura Random House, un fragmento de la novela cronicada de Fabrizio Mejía Madrid.
El rechazo
I
Por Fabrizio Mejía Madrid
Nunca tuvimos una casa. Siempre en departamentos; unos con pasillos, otros acomodados en centímetros cuadrados.
Unos tan chicos, que las ratas adentro ya nacían encorvadas. Otros tan diminutos que necesitabas bloqueador solar para freír papas. Incluso vivimos en uno en que el escusado estaba debajo de la regadera: durante un año no compramos papel de baño. Cuando vives en tan pocos metros cuadrados la vida ahí dentro es una mudanza perpetua: mover el comedor para abrir la puerta de la cocina, tender la ropa mojada dentro del clóset desalojado, bracear sobre muebles para alcanzar la anhelada orilla del perno de la ventana y abrirla y que entre un poco de aire. No mucho porque no cabe. Todo topa. Te golpeas contra cada mesa, silla, basurero, pared. Al departamento no lo habita el eco, sino las esquinas. En las casas se escucha el espacio. En los departamentos se toca. En las casas miras el camino hacia otro cuarto. En los departamentos siempre algo se te atraviesa.
Para mí, el hogar como carrera de obstáculos encarna la derrota de mis padres. Ellos crecieron en casas y vivieron en departamentos suspirando por el fin de los tiempos: el día en que podrían comprar una casa y regresar a sus propias infancias que, por lo que sé, eran de insultos, amenazas y golpes. Pero, bueno, cada quien regresa a lo que puede: es muy distinto ser abofeteado por tu padre y, luego, correr a tu recámara, que sentarse a llorar justo en la esquina de la agresión. Por eso, cuando la gente se pelea dentro de los departamentos, no tarda en salir azotando la puerta de entrada: afuera es el único resquicio de la fuga.
Yo estoy resignado a vivir en lugares donde, para arremangarte la camisa, necesitas abrir una ventana.
Nacemos y morimos. Ninguno es voluntario. Vivir en unos pocos metros, tampoco. Las ilusiones están perdidas. Recuerdo a mi madre obligándonos un domingo a circular por las colonias ricas de la ciudad para apuntar todos los números de teléfonos de casas en venta. Circular con colores distintos los anuncios del periódico: “ganga. Cinco recámaras principales. Cocina integral. Sala y comedor grandes. Baño imperial y jardín. Cuatro estacionamientos. Cuarto de televisión. Jacuzzi”.
—¿Qué es jacuzzi, mamá?
—Unos peces salvajes de Japón.
No teníamos dinero ni para el alimento de los cruentos jacuzzis, pero las ganas no nos faltaban. Apuntar teléfonos era una enseñanza en la ilusión más boba que existe: el optimismo. Después de los primeros precios, al contado y con préstamos, luego de los cálculos de vender el coche y la lavadora, venía un leve regateo optimista en el teléfono:
—¿Es lo menos?
Las casas inalcanzables se transformaban en otro departamento en alquiler. Las viviendas, como todo, tienen la cualidad de volver a ser novedades a la vista de quien las mira por primera vez, y de convertirse en basura conforme pasa el tiempo. A mí me daba más o menos igual, desde entonces: encontraba un rincón dónde hablar solo y quedito —ya sabía que mis padres estaban seguros de que tenía algún padecimiento psiquiátrico producto de haber ingerido cientos de aspirinas por el cordón umbilical— y ser cada vez más raro. A mi padre le daba lo mismo dormir en un lugar que en otro. El problema era mi madre, que pasaba todo el día ahí dentro. Primero, por supuesto, inventaba un mapa mental de cómo aprovechar mejor el espacio. Urdía cambios de sala, recámara, nuevas lámparas, una tele menos gorda. Era un plan que, como dependía de los ahorros de mi padre, resultaba irrealizable. Venía entonces un periodo de algunas semanas en que limpiar era lo más parecido a comprar algo nuevo. Se pulía, tallaba, mojaba, aspiraba. Era lo mismo pero en otro lugar. Secas las cosas, se veían igual que antes y, quizá, más desgastadas. El fracaso de la renovación comenzaba a extenderse hacia afuera. Las cucarachas eran las primeras: gis chino —mi madre casi salivaba ante la idea de que estaba hecho a base de cristales cortantes que degollaban a cada insecto que osara entrar—, maskin tape en las juntas de las ventanas, jergas en la puerta, insecticidas preventivos, mallas protectoras, cordones de yute estratégicamente colocados a la mitad del pasillo o en la entrada de la cocina. Luego, una involución de esas mismas defensas: el pesticida nos hacía daño a los pulmones, los cristales volaban y nos podrían cortar la tráquea y, una vez más, los pulmones, las jergas acumulaban polvos alergénicos, las mallas y los cordones podían ser traspasados si las cucarachas eran recién nacidas. De pronto, el departamento pasaba de una fortaleza defendible a la choza más vulnerable arrasada por el huracán de las desventuras posibles. Supongo que para no matarnos, mi madre se desviaba de seguir regañándonos a mi padre y a mí por patear desinteresadamente el cordón de yute o dejar mal puesta la jerga debajo de la puerta y la emprendía ahora contra el exterior o lo que ella llamaba “el rumbo”. Empezaba con los vecinos de arriba que arrastraban muebles en las madrugadas o ponían música a todo volumen. Su combate por el silencio involucraba tarde o temprano a los policías. Conocí a muchos vigilantes, recién despertados, rascándose debajo de las gorras, y sus distintas formas de abordar el apaciguamiento vecinal. La música o el jaloneo mobiliario cedían un tiempo y, de pronto, volvían. Supongo que mi madre se iba quedando sin energías para reclamar y un día “el rumbo” ya eran las calles que nos circundaban. Siempre peligrosas, sucias, infelices. Recuerdo que varias veces me hizo ver por la ventana para señalarme el lugar del riesgo: afuera.
—Hay robachicos y hombres a los que les gustan las mujeres embarazadas.
A los seis años y hasta la fecha no sé qué quiso describir, pero el miedo al exterior se asentó en mí. Crecí sobresaltado, mirando para todos lados, atento a la jauría que acecha. Es México, después de todo: un lugar en el que todos estamos convencidos que el otro, cualquiera, va a abusar de su poder en cualquier instante. Por eso aquí las palabras deben ser suavecitas, llenas de miramientos, envueltas en los laberintos de las formas cortesanas. Aquí nunca sabes. Y mi mamá lo sabía. Me lo inoculó. Hasta ahora, si escucho un maullido, una pareja teniendo sexo, un tango a lo lejos, lo primero que pienso es que están asesinando a alguien. Es “el rumbo”, aquel que se le iba haciendo insoportable, opuesto a la idea de vivir en una casa propia, con peces japoneses, en el final de los tiempos, en completo silencio. La felicidad de mi madre era una burbuja sin bacterias ni robachicos y —sospecho— sin mi padre. A mí la verdad, ella me sabía en cualquier rincón hablando solo, jugando con personajes hechos con los dedos, creo que hasta me olvidó.
Tras su combate y sus derrotas contra el departamento y sus “rumbos”, mi madre pasaba por días en los que no despertaba más. Días en los que lloraba en cama o lavando platos, con la radio a un volumen tras el que ocultaba sus menudos fracasos, las lágrimas y salpicaduras de la llave del lavabo camufladas. Traían algún médico. Le acercaba medio vaso de agua y unas pastillas, hablaban mis padres en susurros en la recámara —yo dormí siempre en la sala— y, unas semanas
después: a buscar teléfonos de casas en domingo, la gasolina evaporándose en el asiento trasero del auto, llamadas de regateo. Y, un buen día: otra mudanza a otro departamento.
Éste fue el último departamento. Sus cosas en cajas, selladas, irán a una bodega que alguna de mis tías pagará. No recuerdo mucho de los arreglos, sólo el que me toca: venir a cerciorarme si queda alguna caja abierta por ahí, un traste, una mascada, un arete olvidado. Acaso un anillo de bodas. No sé si la enterraron con él. No llegué a su funeral. Pienso que debió irritarla acabar rodeada de tanta tierra, tantas bacterias, dentro de un espacio que no será más su casa, algo así como de 1.87 por 57 centímetros —dice la Wikipedia que eso mide un féretro—. Sin poderse defender de los insectos que ahora mismo la habitan, de los ruidos de los ataúdes de junto, del tipo de riesgos en el “rumbo” de los cementerios: ladrones de criptas, juntacadáveres, mineros de lápidas. Uno que otro perro calloso, gato flejado por aceite de coche, ratas humeantes, un romántico búho. Lo que sea que atraigan los cipreses. Ella, adentro, finalmente sosegada.
Este departamento debe ser el más pequeño en el que vivió pero no el más desvalido. Recuerdo, y dudo de mi propia memoria, que hubo alguno en que el dueño pronunció la siguiente condición:
—Una vez que cobre el cheque con la renta y los dos meses de depósito, le colocamos las ventanas.
He pensado en eso algunas veces: alguien remueve las ventanas de un departamento para garantizar que le paguen. Dudo también de un vago recuerdo en el que mi madre forcejea con un albañil por un cristal. Éste se rompe y mi madre termina con un brazo bañado en sangre. La veo en la cama convaleciente, despeinada, los ojos plácidos de los calmantes, pero no estoy seguro de que sea siquiera una memoria válida o de que entienda la escena. Las vendas en ambos brazos. Mi padre de espaldas frotándose la nuca. Mi hermana por ahí, sentada en cualquier lugar.
Algunas de estas cajas son reconocibles. El baúl amarillo siempre contuvo los adornos de Navidad: las esferas deslavadas, la escarcha pringosa, las figuras de un nacimiento en el que el niño Jesús estuvo perdido desde que me acuerdo. Poner el árbol era un intercambio de gritos cada vez que se rompía una esfera o que se me enredaban los pies en los cables. Mi madre lo barría, una vez al despertarse, otra al acostarse. Decía que las agujas del pino podían enterrarse en los ojos. Era como si el árbol fuera un intruso tolerado, un riesgo medido, una posibilidad de que se nos viniera encima —“no hay que ponerle mucho peso”, nos instruía— o se incendiara por un cortocircuito. Todo el procedimiento de adornarlo estaba lleno de advertencias. Y había gritos y llanto cuando una esfera se rompía. Casi siempre ella lo terminaba sola, en la oscuridad de haber bajado la electricidad para que, cuando finalmente lo conectara, nada explotara en mil pedazos. Su último arreglo no era, como es común, poner la estrella en la punta, sino forrar con papel encerado las dos maderas que sirven de patas. Así, argumentaba, la polilla o termitas u hormigas no habitarían en los canales subterráneos de las vigas. Con el papel encerado se morirían de asfixia en el tránsito de sus huevecillos al gran multifamiliar de las plagas.
Al fondo, allá, hay otra caja que ubico: una maleta que contiene fotos y, creo, algún dibujo mío del Día del Padre. Los álbumes contaban las historias de mis abuelos —su matrimonio: ella de trece años; él de 34—, la suya con mi padre —ella de blanco y mi padre con bigote—, y un bebé: mi hermana. Quizá alguna de las vacaciones en el rancho de mi abuelo. Es una maleta cuyo olor tengo más presente que su contenido: una humedad perfumada, una lavanda rancia, un óxido amelazado. Rara vez me dejaron husmear ahí: los polvos podían ser tóxicos y mi madre revisaba cada cierto tiempo su contenido armada con cubrebocas y guantes
de cirujano. Acabó por sacarle fotos a las fotos y la maleta se cerró para siempre; las llaves de sus candados, extraviadas. Me pregunto si ahora tengo el derecho de echarle un ojo, abriéndola a la fuerza, aspirando su tiempo. Creo que, mejor, la voy a dejar con las demás cajas. Puede que mi madre tuviera razón acerca de lo tóxica que pueda resultar.
Camino por el departamento vacío. No hay, por supuesto, manchas ni chorreadas de ningún tipo. Sólo vejez. Los lugares se van volviendo opacos, con sombras. Se desdoran. Menguan. Este edificio debe ser de los que construyeron para los que pensaban que, en un par de años, se mudarían a una casa propia, con un jardín y peces japoneses. Y se quedaron ahí, resignándose con cada año que sucedía, con cada árbol de Navidad al basurero, con cada nuevo combate por no ser arrasados. En las escaleras de granito me topé con varios de los —supongo— vecinos de mi madre que tienen esta costumbre de evadirte la mirada. Recordé a uno que tuvimos cuando yo era adolescente. Era un peruano lento que, de pronto, se sorprendía como un actor japonés del kabuki: abría la boca y los ojos por un largo rato —quizá salía de su garganta una especie de quejido, pero no lo tengo claro— y, después, pasaba a recostarse en el suelo. Una vez ahí, seguía con su cara de estupor pero sin siquiera parpadear. Tirado, no había forma de moverlo. Podía quedarse en el descanso de las escaleras o dentro del elevador. Cuando se ponía en la entrada del edificio tratábamos de barrerlo con la puerta, pero no reaccionaba. Su padre, un profesor universitario —creo recordar— sólo repetía disculpas y algo sobre unas medicinas. Me acuerdo que yo pensaba: “Si este peruano fuera un animal, esto de pasmarse tendría que ser una adaptación para una tormenta, para acechar una presa, o para no ser comido. Pero, entre inquilinos, su adaptación es un fastidio”. Tras brincar el cuerpo del peruano y mirar la nada dentro de sus ojos, entraba a la casa y veía a mi padre en el sofá frente al televisor. Su catalepsia no era muy distinta:
—¿Qué ves? —era mi pregunta sólo por convivir.
—No sé. Está empezando —respondía monocorde.
Y, entonces, aparecían en la pantalla los créditos del final.
Fue a mediados de ese mismo año que topé a mi padre sentado en la banca de un parque. Fuera de casa se le miraba diminuto, mucho más flaco, casi insignificante, con su suéter deslucido y su portafolio al que le rechinaba el mango. Tenía la cabeza ya casi sin cabello entre las manos y tallaba una colilla debajo de la suela del zapato. No me vio llegar.
—¿Qué haces aquí? —tartamudeó.
—Es un parque. ¿Y tú?
Inventó que estaba esperando a un cliente mientras yo deducía que tenía una amante impuntual. Mis sospechas aumentaron porque nada dijo de que yo no estuviera en la escuela y las confirmé cuando me ofreció un cigarro. Le temblaba la mano mientras lo encendió.
—¿Pasa algo? —le pregunté todavía con el humo dentro de la tráquea, es decir, con un quejido tembleque.
—Perdí el trabajo.
—Seco —era mi palabra favorita en esos años. La apliqué para todo: desde un accidente fatal hasta el frío de una madrugada, pasando por un huevo mal cocido. No quería decir absolutamente nada.
—Cometí un error y me corrieron —se aplastó un poco más.
No tenía caso abundar en detalles. El hombre se extinguía en esa banca y se me ocurrió que podríamos pasar algún tiempo juntos, ahora que ninguno tenía algo importante que hacer, y fue por eso que salió un:
—¿Juegas cartas?
—No le digas a tu madre —me instruyó antes de irse sin responderme.
Durante medio año, todos los días salíamos al mismo tiempo del departamento sabiendo que nos íbamos de ahí a no hacer nada. Él con portafolio y yo con una mochila que traía los cigarros extorsionados. No sé si se iba siempre al mismo parque, en la misma banca, a fumar. Yo pedía dinero en la calle para “mi camión” y me metía a las matinés, sonriendo al constatar lo productivo que puede ser el ingenio. Hasta que mi madre pronunció una orden que, al inicio, pareció enigmática:
—En estas vacaciones —ensartó— no te quiero aquí tirado. ¿Por qué no te acompaña a tu trabajo? —se dirigió a mi padre—. Haz que haga algo de provecho.
Calculamos el reto en silencio y nada debía cambiar salvo por el renovado interés de mi madre en el trabajo de su marido. En medio de pulir los cubiertos —que no eran, ni de relajo, de plata— soltaba pequeñas preguntas:
—¿Cómo es la oficina de tu papá?
—Mediana —nunca he tenido una imaginación desbordada.
—¿Qué dice la puerta de entrada?
—Jefe de supervisión. Superintendente. Super-algo.
—¿Cómo se llama? ¿Es guapa su secretaria?
—Normal.
Y, en efecto, mi madre olía una amante ahí donde sólo existía un solitario del parque. Nunca translúcida, quizá también sospechaba que el hombre había sido despedido. Como siempre entre nosotros, nada se dijo. Verán: mi familia era como una serie de náufragos que se aferra a una viga que flota en el mar. La comunicación era estrictamente para impedir que alguien se recargara demasiado y nos hundiera a todos. Lo demás se obviaba. Era como preguntarnos:
—¿Y estás muy mojado? ¿A qué horas llegarán a rescatarnos? ¿Es eso un tiburón?
En compensación a los intercambios de silencios, existían las conjeturas, las sospechas, las intuiciones. Supe que mi padre lo había percibido cuando comenzó a traer a la casa regalos para mi madre. Así, un día, un collar. Otro cualquiera, una licuadora. Todo convenció a mi madre de que no era el trabajo sino una amante lo que tenía a mi padre ido. Cada ofrenda era una culpa propiciada por su desenfreno.
Un día, que le trajo una caja de chocolates de tienda departamental —caros para alguien que tiene meses sin pegar bola— mi madre se permitió un susurro:
—Lo que le regalarás a la tal Norma.
Como de costumbre, nadie respondió y el comentario fue franqueado por un eco de un relámpago en altamar.
Ese fin de año no fue como todos. En lugar de ir de fiesta o comprar comida para el Año Nuevo, mi familia era ahora tres personas ojerosas, con los cabellos hirsutos, y los dientes apestosos. Dormíamos por turnos, en sillas, en salas de espera, de un hospital en otro, tratando de que en alguno encontraran qué tenía mi hermana. Ella se había ido quedando quieta desde la mañana en que no sentía los dedos del pie izquierdo hasta, unos días más tarde, en que ya no podía moverse. Como una piedra cayendo al vacío, mi hermana sólo parpadeaba y, a veces, lágrimas rodaban por su rostro. Sin gestos ni movimientos parecía mi hermana, pero cada vez menos. Los médicos no daban con la causa: unos decían “enfermedad degenerativa”, otros, “autoinmune con daño en sistema nervioso central”, otros más, “un virus”. Así que mis padres y yo llevábamos varios días insomnes, inapetentes, sin bañar.
Fue entonces que llegaron los gringos. Eran de esas amistades de mis padres, antes de que naciéramos mi hermana y yo, de la época —que ahora contaban como dorada— de su paso por Estados Unidos. Oíamos hablar de los gringos y sabíamos que existían porque mandaban tarjetas de Navidad muy sofisticadas, con lentejuelas pegadas en los gorros de los duendes, con terciopelos rojos adornando a Santa Claus, con algodón para las barbas. Nosotros les regresábamos tarjetas baratas, de indios mexicanos dormidos debajo de una piñata. Pero deben haber sido esos paisajes de la mexicanidad inventada por las tarjetas Hallmark
los que impulsaron a los gringos a cruzar la frontera hacia México, después de veinte años de intercambios navideños.
–Alguien va a tener que pasearlos —me dijo mi padre rascándose la barba de tres días en la cafetería del cuarto hospital que visitábamos.
A mí siempre me han dado miedo los extraños y a los gringos no los entiendo: te dominan con su simpleza. Yo estoy acostumbrado a México, a que nada es lo que parece, a que siempre ocurre algo pero en lo subterráneo, como las capas de ruinas de pirámides, conventos, palacios, que están a sólo seis metros debajo de donde caminas, pero que rara vez piensas en ellas. Los gringos son lo que ves. Su pasado son seis cowboys disparando, Al Capone disparando, y Kennedy asesinado. Y eso me pone nervioso. Así que le iba a decir que no a mi padre, pero tuve, al mismo tiempo, un impulso de salir del encierro de los hospitales, de ya no ver a mi hermana impasible detrás de una novela que empiezo y reempiezo porque me da la impresión de que si dejo de ver a mi hermana se va a morir. Es más, no sé el título de la novela. Me duele el coxis de tanto dormir en sillas. Me duele la cabeza. Tomo poca agua porque en el hospital te la cobran y yo no tengo trabajo, ni estudio, ni nada. Y como no tengo nada que hacer tendría que inventarle una excusa para no llevar a los gringos, y no se me ocurre nada en el momento en que mi padre se está rascando la barba de tres días, y ni modo que le diga que tengo que ir a la escuela o que vaya él, que se quedó sin trabajo, y sólo muevo la cabeza; lo que voy a decir es algo que no debo pero es lo único que se me ocurre: “¿Pero qué tal que se muere mi hermana y yo no estoy?”, pero no me atrevo a decirlo y, en su lugar, salen las palabras:
—¿A dónde los llevo?
Así que aquí voy, con la pareja Williams, dentro de mi Rambler 1987, hacia las pirámides de Teotihuacán. Es la tarde del 31 de diciembre de 2000 y los Williams están convencidos de que, en esa fecha, los extraterrestres bajan por las escalinatas. No los desmiento por varias razones. Una, es que ¿por dónde empezaría a explicarles? Otra es pura congruencia existencial. Podría decirles a ustedes que mi idea de un Año Nuevo no es precisamente pasarla dentro de una nave espacial y, luego, no acordarme de nada, pero tampoco es del todo contraria a lo que ha sucedido en años anteriores. No sé si sólo le pasa a mi familia, pero el hecho es que en cada Año Nuevo suceden pequeñas tragedias: alguien tiene que ser salvado de la asfixia cuando intentaba comer las doce uvas al ritmo de un reloj digital, la abuela de alguien cercano se queda seria y, a la hora de despedirnos, se descubre que tiene rigor mortis o, simplemente, alguien trae a colación la muerte de Fulano y Zutana (están ahí sus fotografías que nos miran desde la mesa de la sala), o las infidelidades de Mengano (presente en la cena y tratando de esconderse tras el pavo), y todo termina en lloriqueo a la mitad del festejo. También odio las palabras que se dicen en los abrazos. Durante años observé la táctica de mi tía Mercedes: su hermana “la nena” se acercaba sonriente, le daba el abrazo de Año Nuevo, ella le susurraba algo al oído y ¡squisssshhhh!: “la nena” emergía de la experiencia hecha un mar de lágrimas. El año pasado, tras un espionaje acucioso, logré saber que el veneno que inoculaba Mercedes a “la nena” era una sola frase: “Por tu culpa no me casé”. Debo informar que las hermanas en cuestión tienen más de setenta años, así que el sentido estricto de la frase puede datar del tiempo de la Revolución mexicana y acaso el novio en cuestión respondía al nombre de Pancho Villa. Ante estas situaciones yo me bebo lo que haya de vino, tequila, cerveza y champaña. Y termino sin recordar la última media hora del año viejo y las primeras horas del nuevo. Por eso no puedo asegurarles que en los Años Nuevos no he sido abducido por extraterrestres.
Los Williams y yo vamos a Teotihuacán casi en absoluto silencio. Él tiene una larga barba cana y overol lleno de botones que dicen cosas que para mí no significan nada: “Hunter for sheriff”, “McGovern for President”, “Feed the weed”. Ella se ha comprado un vestido bordado en Chiapas que le vendieron en una tienda Wal Mart y que le queda como una tienda de campaña; aunque la miro por el retrovisor y me parece que tuvo una de esas bellezas a la Pocahontas, como Joan Báez un poco masculina, o como Bob Dylan cuando parecía Joan Báez. Son el único tipo de gente en el mundo que es tal como sale en sus películas. Lo que
quiero decir es que, por ejemplo, los mexicanos, los italianos, los argentinos, los franceses, los rusos, nos filmamos mucho mejores. Pero no los gringos. Por ejemplo, mister Williams usa sombrero texano y se ríe para sí mismo, con un chasquido, como Clint Eastwood. Lo juro. Entre ellos, los Williams, no hablan, sólo se sonríen. Todo el tiempo. Su cordialidad mutua funciona como una reja: “No trespassing”.
—Paremos por cervezas —dice ella.
Y Mr. Williams saca una anforita, bebe, y le da el viento de la carretera. Ella me pregunta si conocí a Carlos Castaneda.
—La verdad, no sé nada de box —le respondo.
Ella me sonríe y mueve la cabeza de un lado a otro, como hindú.
Llegamos a Teotihuacán al atardecer. Los pueblos alrededor de las pirámides ya han terminado su labor diaria: cuidar automóviles que llegan, tratar de vender reproducciones de las pirámides en yeso, dar comida y agua a los turistas. Nadie sabe la historia de esta ciudad ni cómo desapareció. Suponemos que algunos muy asustados por un volcán huyeron y construyeron una pirámide que se parecía al volcán. Suponemos que, unos años más tarde, alguien le prendió fuego a todo. El inicio y el final son oscuros. Sólo tenemos el trayecto entre uno y otro. Pero en los cuarenta, el hermano de mi abuelo conoció aquí a su mujer francesa, a la que nadie aceptó porque era rara, y que terminó muriéndose de un cáncer en el cerebro. Nicole. Por eso era rara, dicen mis familiares cuando la recuerdan, y se quedan callados y culpables. Para los Williams este pueblo no significa nada, si acaso un lugar de paso hacia una nave espacial. No cuento lo de la francesa a pesar de que, de pronto, me descubro buscando indicios de su existencia en el aire de la noche. Para los Williams el final del año 2000 no es, como para mí, la recolección de los rostros de abuelos, tíos, parientes políticos, hermanos, tratando de encontrar una explicación a los días de hospitales, diagnósticos, desvelos, atenciones. Una razón para mi hermana. Nada. Ellos buscan que baje un ovni o, como dicen ellos, un ufo, que se los lleve, de una buena vez, de la Tierra.
Y ahora estamos en el polvo de Teotihuacán y estamos mirando el cielo. Sólo se escucha el sonido de la cerveza resbalando sobre el vidrio. Los Williams están en bermudas y no les importan las hormigas. Yo me rasco de cuando en cuando, pero no digo nada. El mister saca un toque de mota al que llama “angel face”, lo enciende, se lo pasa a su esposa, luego a mí. Inhalo el humo. Los veo con los cuellos curvos hacia el cielo, esperando una respuesta. Yo mismo volteo hacia el cielo, pero la risa me acaba por dar. Parecemos flamingos tragando lodo, tragando lodo, tragando lodo. Creo que vomité.
Amanecí dormido en la sala de espera del hospital. Los Williams se habían ido. Mi madre me despertó y me dijo lo que había ocurrido con mi hermana. Abrí un instante los ojos y los volví a cerrar.
Unos días más tarde encontré a mi madre con la maleta de los álbumes de fotos abierta. Entré, cansado de no hacer nada —pasmarse cansa— y ella, sentada en el pequeño desayunador de la cocina, sonrió. La mesa estaba desbalagada entre estar limpia y jamás reponerse de la ruina. Y ella parecía alegre. Dos cosas impensables. La topé en el final de la secuencia de nuestras últimas vacaciones en el rancho de mi abuelo. Me vi a los ocho años al lado de mi hermana. De la nada y presa de una agitación extraña —como las que describe Dostoievsky— revolvió las páginas plasticosas del álbum hacia atrás y avisó:
—Encontré una tuya, de bebé.
Atraje uno de los bancos y me senté a su lado. Vi sus cabellos cayendo canos sepultando el pañuelo que se amarraba a la cabeza antes de hacer las múltiples, interminables, limpiezas. Contemplé unos segundos sus ojeras, luego, sus manos temblorosas sobre las micas. Yo entreabría los ojos de la fiebre, muchos años atrás, ella tomándome la temperatura con uno de esos tubos de vidrio con mercurio adentro —el gozo cuando se rompían y te dejaban jugar con su sustancia disgregada, cuidando de que no se metiera debajo de una uña porque, entonces, todos moriríamos de intoxicación— mientras yo le insistía:
—Cuéntame un cuento.
—No me sé ninguno.
—Cuéntame un sueño —le repetía.
Accedía y me contaba una imagen en la que ella y yo nadábamos tomados de la mano.
—¿Dónde, dónde? ¿En el mar?
—No —se ruborizó, en mi fiebre— en el drenaje.
Entonces bajábamos tomados de la mano hacia los tubos con aguas negras en plena oscuridad. Su tacto, lo único certero, y comenzaba a aclararse el paisaje: las ratas erizadas y las cucarachas fugaces daban paso a una enorme mesa de banquetes, en cuyos sitios se sentaban las tías, mis maestras, los primos, algunos amigos, los vecinos. Mi padre en la cabecera, de esmoquin. Los cubiertos de plata y las fuentes repletas de frutas y quesos exóticos. Las mujeres de vestidos
largos, ligeros, colores pastel, joyas en las gargantas y las orejas. Un candelabro que cuelga de la parte superior del tubo mohoso. No puedo olerlo, pero sé que hay una combinación entre aromas y pestilencias de la que los invitados prefieren disimular cuando no directamente ignorar. La mano de mi madre me guía a un asiento junto al peruano pasmado que aquí se carcajea con las bromas de una tía. Tengo hambre pero no me atrevo a tomar una fruta porque pienso que puede estar contaminada. Volteo a ver a mi madre pero ya no está. En su lugar hay una rata que roe una esquina del mantel. Empieza a llover sobre la mesa del banquete. Primero sólo son algunas gotas y después chorros de mierda y lodo. El candelabro cede a la marejada que cae como una ola del mar embravecido contra nosotros. Nos arrastra y yo braceo pero no sé nadar. Busco, ciego, alguna cosa de la que pueda asirme y cuando estoy por sentir la mano de mi madre, me quedo dormido.
Eso recuerdo mientras ella repite que me enseñará una foto mía, de bebé. Cuando finalmente la encuentra, es una imagen de un nene que en otras ocasiones ha pasado por ser mi hermana. Miro la figura: tiene un vestido —pero, claro, es un bebé— y me parece que el pelo es demasiado largo para ser mío. En algún lugar sé que es mi hermana.
—Mírate —dice mi madre.
A punto de levantarme, sé en ese instante que voy a abandonarla, que la dejaré, que me iré lejos. Es por esa certeza que, simplemente, me quedo ahí, sentado junto a ella, fingiendo que soy yo el de la foto, aceptando que el poder de la ficción nos cura aunque sea por unos cuantos instantes.
—Eras un niño lindo —murmura, casi en trance, mirando la imagen de mi hermana.
—Sí, madre. Muy.
Jamás me había tirado al piso frío de una cocina. Es un cuarto dominado por los objetos fijos: la estufa, las barras, la alacena, el refri, la lavadora. Lo que entra en una cocina bulle. Pero no acá, en la última cocina de mi madre. Se escuchan breves, casi imperceptibles crujidos, espectros de ratones de otra época, donde aquí había comida, basura, olores, calor. No ahora. Lo que recuerdo no son las combustiones sino algo helado. Como Breton, cierro los ojos.
Las gotas de frío en las mañanas desparpajadas sobre los cristales no se ven porque las ventanas son “de hoyito” —biselados, aprenderás mucho tiempo después la palabra—, pero anuncian la ida a la escuela, entre el radio hecho trapo del desayuno a fuerzas y el mismo radio lejano de los callejones, ya en el autobús, entumecidas con el frío de esas mañanas en las que no tarareas, niño con dos camisetas y tres suéteres en la lluvia, ninguna canción, salvo, quizá, la revoltura entre los sueños, revoltijos, la primera hora torpe, la lluvia por la ventana del salón en cuyas ventanas sí se ven las gotas estallar, escurrir, untadas, sinuosas pero, a veces, en corriente.
Piensas en el frío de afuera y te engarrotas contra los hombros y los muslos y miras —y no— la mesa quebrada del desayunador, los restos en los platos como después de un bombardeo. Tus parientes han salido huyendo, cobardes, del desaguisado, de la catástrofe fija. Tienes la radio con la antena gacha, la mochila roja que pesa socavando los dedos, la puerta que no cuadra, cerrar, irte. Es el inicio del día pero es siempre una despedida; del absurdo de si te quedaras, niño sin tantas camisetas y suéteres de coraza, a ver por una ventana lo lento del día con sus gotas de frío afuera y las modorras flotando, pringosas, adentro. Como cuando te enfermas pero ahora sano. Ver por las ventanas y recorrer con los ojos la extensión donde sólo domina el compás del reloj. Pero hay que irse, así, sin razones, a la escuela del frío, a esperar en la banca de culo aplastado, sin moverse, hasta que toque la campana. Te paras. El desayunador arrasado de despojos es quien se despide, oscilante, de ti. Como un desertor, le das la espalda.