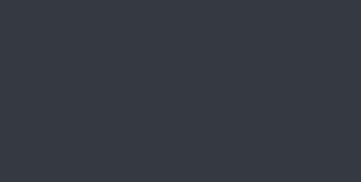Fabrizio Mejía Madrid
26/05/2022 - 12:05 am
Blanquear a México
El racismo es hacer de la apariencia física una justificación para dominar. El color de piel o el rasgado de los ojos no tiene nada qué ver con las habilidades o comportamiento de las personas.
Esta semana sucedieron dos cosas que pudieran parecer contradictorias. Voy con la primera. En un programa de televisión abierta, un comentarista aseguró que no existe el racismo en México. Dijo: “México nunca se ha organizado por razas, nunca nos hemos contado por razas, no es el prinicipio rector de nuestra historia ni de las leyes, ni de nuestra política o sociedad”. Al telecomentarista se le olvidaron tres siglos de sociedad de castas coloniales, así como la última encuesta del Inegi sobre racismo que señala que sólo el 16 por ciento de los morenos acceden a la educación superior, contra el 30 por ciento de los blancos. O que el 44 por ciento de los trabajadores de servicios personales, es decir, porteros, choferes, meseros, jardineros, son morenos contra 16 por ciento que son blancos. El mismo día, 18 de mayo, sucedió la segunda. Una de las alcaldesas del PRIAN en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, mandó cubrir con pintura gris los coloridos y agudos rótulos de los puestos callejeros en su demarcación. Dijo: “Los rótulos callejeros no son arte. Pueden ser usos y costumbres pero no arte”. Se le olvidó a la autoridad de la Ciudad de México que “arte” no es una definición que ella otorga, sino una relación del objeto con quien lo mira. Se le olvida a la Alcaldesa que lo que despectivamente llama “usos y costumbres” es la fuente de todo derecho y que ella violentó un contrato entre el autor del rótulo y el dueño del puesto de comida callejera que le pagó. Telecomentarista y Alcaldesa son parte de un mismo procedimiento de dominación: mientras se dice que no existe el racismo, se puede actuar de forma racista escudándose en “unificar, poner orden y limpiar”, como sostuvo la Alcaldesa prianista y, días más tarde, una vecina de Polanco que, a través de un TikTok, se quejaba de que las luces de colores en un antro parecían de “Insurgentes Sur” y que iban a “atraer” ---como mariposas nocturnas, peludas y prietas--- a un tipo de gente que no correspondía con el valor catastral de Avenida Masaryk de la Ciudad de México.
Blanquear es esconder, negar, pero también silenciar.
El racismo es hacer de la apariencia física una justificación para dominar. El color de piel o el rasgado de los ojos no tiene nada qué ver con las habilidades o comportamiento de las personas. Que debajo de una apariencia pensemos que hay una esencia es lo que constituye el racismo. De acuerdo con el Inegi, 56 por ciento de los mexicanos se sintieron discriminados por su apariencia en 2017. Esto tiene que ver con que la sociedad, las autoridades, los medios de comunicación asocian lo moreno con la pobreza, así como los tatuajes con la criminalidad, o la vestimenta con la jerarquía. Al ligar el aspecto con las cualidades, se construye socialmente una raza, una etnicidad o una nacionalidad como si contuviera superioridad o inferioridad moral, intelectual, o cultural. El racismo es distinto de la discriminación, aunque lo implica. El racismo no es sólo una actitud personal con respecto a la facha de otro, sino un sistema de dominación que tiene niveles macro en las instituciones, como la escuela, el trabajo y los medios de comunicación, que impiden la igualdad de oportunidades, pero también en una escala micro, que son todas las pequeñas exclusiones que hacemos en el habla y en el trato cotidianos.
Es racista decir que no existe el racismo. Pensemos por un momento en cómo explicaría el telecomentarista el hecho medido por el Inegi de que los morenos ocupan los rangos inferiores en la educación y el trabajo. Lo que diría, quizás, es que no le echan ganas, que son haraganes o que esperan todo del “Papá Gobierno”, como dice el dirigente nacional del PRIAN, Marco Cortés. Quizás diría que él conoce un ejecutivo de empresa moreno y a una rubia que es sirvienta. Pero las actitudes personales no alcanzan a explicar un fenómeno social, que abarca todo el sistema de reparto de oportunidades, educativas, laborales, de estima social. No reconocer el racismo significaría que las desigualdades e injusticias que genera provienen entonces de una disposición natural. Es decir, que existen genes, sangres, o culturas inferiores por su naturaleza. Justo lo que proclamó el nazismo o lo que ahora dice el partido español de ultraderecha, Vox, que Acción Nacional recibió el año pasado en el Senado.
En el caso del México actual, quien diga que no existe el racismo y que es natural que los más morenos ocupen los puestos inferiores en los trabajos y la educación, estaría también ---y por supuesto--- en contra de cualquier política pública que lo atenúe. En México padecemos de un clasisimo racializado, es decir, que le damos al “fracaso” un aspecto étnico. Si alguien dice que no existe el racismo, bien podría decir que tampoco existen los pobres y que, en realidad, somos un país de una clase media de clóset. Si los pobres son pobres porque quieren, entonces hay demasiados morenos en esa querencia. Si seguimos ese argumento, entonces, los morenos son naturalmente más flojos o con menos voluntad de “emprender” que los blancos.
Ahora, vamos al asunto del arte y los rótulos callejeros. De buena fe se trató de defender su cualidad artística diciendo que había exposiciones de esos afiches que habían ido a Nueva York, Barcelona, y Tokyo, pero ese no es el punto. De hecho, es el contrario: el arte callejero, sean grafitti, rótulos, esténsiles, calcomanías, no es arte porque entra en los museos, sino porque es la calle su lugar de exposición. Está pensado para la perspectiva y velocidad del peatón o del tren del Metro, los camiones, los autos. Su recepción no funciona igual que con las marcas, los logotipos o los anuncios comerciales. Por eso tiene un ángulo irónico, por ejemplo, el clásico cerdito cocinándose a sí mismo con toda disposición y alegría. O ese puesto de comida corrida, cerca de mi casa, que se llamó “Harry Postres y El Señor de los Taquillos”. Es una inscripción plebeya dentro del ámbito de los letreros oficiales. Los rótulos y las demás formas de arte callejero no “dañan” la imagen urbana oficial, de la autoridad política y comercial, sino que la alteran, modifican, y le dan otro sentido a la experiencia de estar en la calle. Ahí, en la calle, conviven los rótulos de los puestos, las vitrinas de las panaderías, los graffiti, las calcomanías de gráfica popular, con los anti-monumentos, destacadamente los que conmemoran acontecimientos como el 68, la desaparición de los 43, o los niños de la Guardería ABC. Decir que no es arte, sino “usos y costumbres” es no entender que en la calle también se confrontan valores, entre ellos, los estéticos. Que la autoridad de la ciudad y de las marcas globales puede ser dislocada en los puestos de comida popular con rótulos que a un crítico de arte le parecerían toscos y apresurados. El arte callejero existe precisamente porque es distinto del que habita las salas del museo. Para empezar, el rótulo es sobre un objeto que no tiene relevancia, salvo porque es lo que vende el puesto. Es un símbolo, no una representación fiel. Es tosco porque está pensado para el espectador móvil de la calle. Es repetitivo porque su objetivo no es innovar. No tiene un autor porque no se trata de la visión de un artista, sino de una expresión plebeya que es anónima y, por lo visto, subvierte la misma idea de anuncio comercial como algo bonito, uniforme, y seductor. Por lo tanto, discutir si el rótulo es o no arte, tiene tanto sentido como debatir ---como se hizo en los años treinta en México--- si los murales eran “pinturas de pulquería”. El punto es precisamente que, por venir de lo plebeyo, contribuyen a un uso distinto de la experiencia de estar en la calle. Es un uso desde abajo que quisieran blanqueado, es decir, borrado y silenciado.
Hay miedo en estos llamados al blanqueamiento. Es un recelo que proviene de la abrupta sensación de que tu lugar en la escala social o del reconocimiento profesional está en duda. Puede ser que todo lo que tienes haya sido más un resultado del azar ---la suerte del nacimiento y, por lo tanto, de tus conexiones----- que de tus esfuerzos, talentos, y méritos. Por eso, lo más sencillo es negarle la existencia a quien podría haber sido merecedor de tu lugar. Blanquearlo como el telecolumnista que asegura que el racismo no existe en México. Blanquearlo como la Alcaldesa que borra rótulos y propone que la Zona Rosa de la Ciudad de México sea una réplica de lo que, de por sí ya es una réplica: Las Vegas. Me queda claro ese pánico étnico, esa paranoia hacia los pobres, ese rechazo a todo lo que viene de abajo, que es moreno, que es popular, en casi todas las críticas al obradorismo como cultura política. Desde los que preferirían a Enrique Peña Nieto porque se viste bien hasta los que se quejaron de que una maestra de primaria dirigiera Educación Pública. O los poetas de lo incomprensible que bajaron de la nube de su inspiración arrebatada para criticar que se dieran clases de danza a los adolescentes de Matehuala, que no es un poblado de Honduras, sino de San Luis Potosí. Es el miedo a no entender las nuevas coordenadas. En los últimos 30 años, si eras muy “emprendedor” y te esforzabas, podrías llegar a tener dos tarjetas de débito. Eso te habían dicho y eso creíste. Ahora, todo el presupuesto público se va en los pobres, a los que ahora se rescata. ¿Qué tal que lo poco que tienes por encimita del índice de pobreza mayoritario es producto de una injusticia y no de tu propio empeño? Ni pensar en ese horror. Esa es la “destrucción de México” a la que se refieren los odiadores del obradorismo. Nada se ha destruído, al contrario; pero es a la idea de su propio esfuerzo y talento, al “merecimiento”, a lo que ahora le rinden un anticipado duelo.

más leídas
más leídas
entrevistas
entrevistas
destacadas
destacadas
sofá
sofá