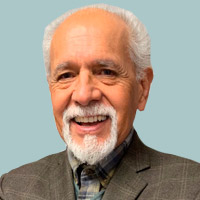
Jaime García Chávez
17/01/2022 - 12:03 am
1972: Reflexiones de medio siglo
El 15 de enero de 1972 significó dolor y muerte y, de bulto mostró lo endeble de las instituciones para encarar, con la ley en la mano, una acción armada.

How does it feel
How does it feel
To be without a home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?
Bob Dylan
(Como se siente
Como se siente
El no tener un hogar
Como un completo desconocido
Como una piedra rodante?)
No lo recomendaba el Che Guevara y, antes que él, tampoco Lenin, ambos líderes de revoluciones triunfantes que hoy son muros derruidos. Quizás Villa, el mítico, sí y el ejemplo de un largo haz de insurrecciones locales. Hoy hace medio siglo de la realización de una empresa humana marcada por la valentía, el desinterés personal, el honor y los ideales de redención social de un grupo constituido por seres en la flor de la vida.
El 15 de enero de 1972 significó dolor y muerte y, de bulto mostró lo endeble de las instituciones para encarar, con la ley en la mano, una acción armada y sin recurrir a la persecución sanguinaria y exterminatoria ala práctica de la más detestable usanza del “mátalos en caliente”, de larga data en México.
El novelista Roberto Ampuero en su obra “El último tango de Salvador Allende” se pregunta: “¿Nos ilusionamos con una utopía para darle sentido a nuestra vida o nuestra vida tiene sentido porque adoptamos una utopía? Pienso que la pregunta no es sencilla y que la respuesta es múltiple, no unidireccional. Nadie arriesga su vida en la etapa juvenil en política nada más por una pulsión de aventura, erogando energía vital y en espera de recibir la factura que significa muerte, tortura, cárcel, destierro, abandono de seres queridos y proscripción.
Arturo Gámiz García con 23 años de edad fue detenido por exigir el cumplimiento constitucional de la entrega de tierras para los campesinos del municipio de Madera. Territorio dominado por la oligarquía de los Vallina y los Trouyet. Su captura la realizó el ejército, no los civiles, él alegó en su defensa que el Presidente Adolfo López Mateos -al que hoy le queman incienso los morenistas- los había engañado. Su lucha campesina buscó con las armas lo que no brindaban las instituciones del Estado obligadas al reparto agrario, que afectaría a los dueños de los bosques, ahora industrializados y una engreída casta de ganaderos abusones e ignorantes. Se tomó en cuenta, lo deduzco de los textos, a un clásico que había dictado un aforismo verdadero y estrujante: los pueblos no hacen las revoluciones con más gusto que la guerra y hay hombre y mujeres que toman el desafío y desatan la revuelta necesaria, en los límites de lo posible y lo irrenunciable. Gámiz García fue de esa pasta. No fue ningún improvisado y, con precariedad que se puede advertir hoy con mayor hondura, dijo los porqués en textos que en la perspectiva histórica se tornan muy valiosos y hablan por sí solos de los motivos de los insurrectos de Madera 65, muertos finalmente en combate frontal con un ejército acuartelado, con mejores armas y adiestramiento profesional.
Tres años después, tomó la estafeta -en la misma perspectiva- el grupo de Óscar González Eguiarte al que pertenecí, y de nuevo hubo sangre y muerte. A un mismo tiempo, desde afuera y desde adentro, muchos fuimos testigos activos de estos sucesos y entre ellos el universitario y líder estudiantil en la Universidad de Chihuahua, Diego Lucero Martínez, que se afanó completamente para la vertebración de un tercer levantamiento que llegó, como es histórico, el 15 de enero de 1972 y movió a toda la entidad.
En muy poco tiempo, mucho había cambiado la forma de ver la realidad del país. Dos años surcaron la historia: el 68 mexicano y su epílogo el 2 de octubre en Tlatelolco y 1971 con el criminal halconazo del 10 de junio en la capital de la república. La pregunta surgió demandante y con apremio exigía respuesta: qué hacer para darle vigencia cívica a los derechos y reclamos si todas las puertas estaban cerradas y las almenas del poder con las armas dispuestas contra el pueblo.
Por aquellos años la Revolución Mexicana se había tornado en una ideología y casi una religión de Estado y era la única, convertida en poder, que daba legitimación política a través de un monopolio del poder. Para los otros -quienes fueran- estaba vedado y mediaba advertencia: así se trataran de maestros, médicos, telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros, copreros, estudiantes, campesinos o simpatizantes de las vías electorales para llegar al ejercicio legítimo del poder.
El eslabón débil de los poderosos fue la juventud que luchó en los centros educativos, en las calles y que a su tiempo tomó las armas. Si las vías pacíficas no daban resultado, ahí estaban las lecciones de la historia de cómo hacer las cosas, desde la Independencia hasta la Revolución que marcaban la pauta: el recurso de las armas, la insurrección, la vía armada como se decía en el argot de aquellos años. Así, el arma de la crítica cedió su lugar a la crítica de las armas y hubo levantamientos en muchas partes del país, emblematizadas por Chihuahua y Guerrero, donde el Estado hartó de sangre al poder priista.
La reforma política de finales de la década de 1970 contó con una interlocución fuerte en la izquierda, partidaria sobre todo. Contribuyó a ella el deseo de los insurgentes para que ya no se derramara más sangre. En una sucesión de lustros ya no se habló de revolución sino de transición democrática, el lenguaje de la reforma opacó el calor del verbo revolucionario que aspiró a ser carne y en sucesivos lustros la derecha se benefició de ella, como en el Chihuahua de 1983 y 1992, entre otras causas, por contar con un proyecto decantado de democracia liberal. La izquierda nacional no era débil y al asumir el credo democrático lanzó el gran desafío que siguió a 1988, sin fortalecer y alcanzar una nítida visión de la democracia social tan necesaria en México.
En la realidad, se fue abandonando la idea de una revolución, particularmente armada. Pero la propuesta no fue clara ni contundente y eso ha tenido un costo. La crítica de la violencia no se ha hecho a fondo para descartarla y eso se ha convertido en una limitante de importancia general y sobre todo para la izquierda. Por eso no pocas personas se preguntan: ¿Por qué conmemorar, cincuenta años después, los asaltos bancarios en Chihuahua?
Quiero recordar que en 1969, en la ciudad de Torreón Coahuila, realizamos una reunión en la que se planteó como divisa la violencia revolucionaria y también se escuchó la voz crítica que advirtió la inviabilidad de obtener triunfos contra las organizaciones policiacas, de inteligencia, tortura y desaparición de personas y mucho menos la posibilidad de quebrantar a los militares. Diego Lucero con una voluntad férrea y unidad de propósitos, alentó el camino de las armas y planteó la organización de las guerrillas en el país, configurando alianzas para la búsqueda de recursos donde se encontraran y los bancos se pintaban solos como objetivos de todas las baterías. Se había llegado, es mi impresión, a conclusiones instrumentales y puramente técnicas para la acción militar y se suponía que aplicando las reglas con rigor la meta sería -ineluctablemente- alcanzable. Muchas cosas se dejaron de lado, en particular lo que se dice de política en la “Guerra de guerrillas” de Ernesto Guevara y en los hechos se optó por la estrecha visión de los folletos del brasileño Carlos Marighella.
No me asombró en lo más mínimo que así fuera. Ya antes me había percatado de eso, en 1968 vi a Óscar González Eguiarte leer, en calidad de biblia “Revolución en la Revolución” de Regis Debray, que en muy buena medida fue un fraude a la revolución cubana al postular la teoría del foco insurreccional revolucionario. El capital de inversión era la vida misma, siguiendo la consigna de patria o muerte, la victoria o el sepulcro. En realidad no tiene por qué ser así. En una ocasión dije que escéptico como soy, no descarto nada en el diseño de tácticas y estrategias, pero creo que ha llegado el tiempo de decir, enfáticamente, que en México nadie está legitimado para pararse ante la sociedad entera a pedir una cuota de sangre para lograr un México mejor. Mucho menos hoy.
Sé que un mundo fincado en una axiología profunda nos puede proponer el espejismo del hombre nuevo, pero lo que ha quedado a este tiempo es el páramo capitalista que tenemos que vencer imaginando nuevas alternativas, sin proponer la guerra, que es el campo en el que ese capitalismo tiene sus mayores fortalezas, en los Estados Unidos, en Rusia y en una China que todavía le quema incienso a José Stalin.
Las vidas de Arturo Gámiz, Pablo Gómez Ramírez, Óscar Gonzáles Eguiarte, Carlos Armendariz, Diego Lucero y Avelina Gallegos -no los nombro a todos- son ejemplares en más de un sentido. En el campo de la derecha nadie los iguala. En palabra de Tzvetan Torodov: “Todos estos personajes se negaron a someterse dócilmente a la coacción… fueron insumisos”.
Y, continúa:
“…en la vida deben existir personas, hombres vivos (agrego mujeres), contemporáneos nuestros, en los que podamos creer, con autoridad moral ilimitada. Y es absolutamente necesario que estén cerca de nosotros”.
Para mí fue un honor haberlos conocido, -que se cruzaron en mi camino o yo en el de ellos- haber sido su compañero de algunos, tomarlos como un legado ético político y no arriar banderas. Su lucha hoy no la representa ni el Estado, ni la búsqueda de la verdad que ya tiene en su poder y no comparte, cuando ya los criminales murieron sin pagar sus crímenes, como el cobarde asesino Óscar Flores Sánchez y frente a los cuales un longevo Luis Echeverría se torna en monumento de hielo para un crimen histórico llamado guerra sucia.
Esta historia debe ser fecunda y no resisto cerrar este texto con una frase de Ampuero, que da cuenta de un Presidente marxista y constitucionalista, que ganó con votos la presidencia de chile y que encontró -de todas maneras- la muerte en el Palacio de La Moneda:
“Cuando un país se obsesiona con el estudio de su propia historia es como si echara un ancla al fondo del mar y ya no puede mirar ni bregar en pos de su futuro”.
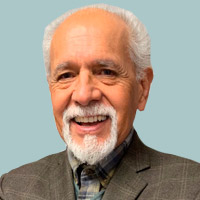
más leídas
más leídas
entrevistas
entrevistas
destacadas
destacadas
sofá
sofá






















































