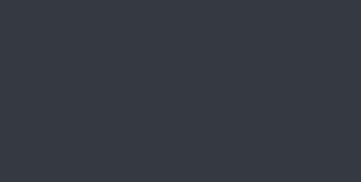María Rivera
03/11/2021 - 12:00 am
Sobre la muerte
La muerte es dulce, dulce, y si lo pensamos bien, devorarla es la única manera que tendremos de sobrevivirla. Mientras estamos vivos, su calavera se disuelve en nuestra boca.

Cuántas ofrendas, más bonitas. Este año, mis hermanos y yo pusimos las ofrendas más bonitas que hayamos puesto. Mi padre murió el año pasado y es el primer año en el que su fotografía está al centro de nuestros altares, resignificándolos profundamente. Este año, el primero después de los picos más violentos de la epidemia, muchos lloran y recuerdan estos días a los suyos. Muchos más que en años anteriores; miles encuentran un día de conmemoración distinta. Hay que comer, abrazarse, recordar a nuestros muertos, pero ¿es solamente recordarlos? El ritual de ponerles la mesa, adornar sus tumbas, preparar guisos que les gustaban, hacer procesiones, escuchar música, convierte estos días en una fiesta, ciertamente. Una fiesta paradójica, avivada con flores amarillas y rojas, papeles coloridos y mucha comida.
Festejamos a los muertos, e imaginamos que regresan guiados por nuestras veladoras, para que no se pierdan en el camino ¿a qué vienen los muertos? A comer, a beber, a ser entre nosotros. Los volvemos a velar pero con aquiescencia, y hasta gusto. La sugerencia misma de su regreso abre un paréntesis en nuestro devenir terrenal y fatigoso. La fiesta, mezcla de dolor y gozo, nos abre la puerta de la reconciliación. Más que burla sobre la muerte, es una celebración de la vida ¿qué hacemos sino comer? Así, nos asomamos con auténtica curiosidad a los altares, para descubrir qué platillos se cocinaron para el muerto. Calabaza en tacha, mole, y pan, pan de muerto, con sus huesitos azucarados. La muerte es dulce, dulce, y si lo pensamos bien, devorarla es la única manera que tendremos de sobrevivirla. Mientras estamos vivos, su calavera se disuelve en nuestra boca.
También, es una manera de hablarle a los otros: en esta casa, en este pueblo los muertos ocupan un espacio físico. Sus altares escenifican esos espacios desde donde resurgirán de la muerte, sus casas terrenales se inconforman y regresan desde sus tumbas. Tal vez, el dolor se disipe con este ritual que de otro modo los dejaría en el limbo del olvido y del silencio a ellos y a nosotros.
Los mexicanos, tan adeptos a las formas, les ponemos sus manteles largos, los esperamos. Todos los muertos merecen un altar al cual regresar a comer, a terminar de irse. Algún día nosotros ocuparemos esos puestos, con nuestras fotografías y nuestros gustos. Alguien nos llorará y tomará nuestras bebidas predilectas. Las flores de cempasúchil nos recibirán con su camino de pétalos. Los niños y jóvenes no lo saben aún o no lo intuyen como lo hacen los viejos o enfermos. Los rituales se transforman en nosotros, el mito es un espacio de significación profundo donde generaciones se reconocerán, tarde o temprano. Quizás este año sea especial por eso; muchos se han encontrado poniendo altares que hace apenas un par de años eran impensables. Llegó la epidemia a arrebatarnos a muchos, que deberían seguir entre nosotros. Súmele, querido lector, que familias no pudieron despedirse de los suyos por las medidas sanitarias. Duelos terriblemente dolorosos e inconclusos. Festejamos, pues, para acompañar a los muertos en su camino, aunque esto sea también una forma de lo sobrenatural, aunque nos sea lo más familiar del mundo. Crecimos comiendo pan de muerto, como si fuera natural, digo, fuera de este país. Si uno se detiene un poco y piensa las palabras “pan de muerto” con sus representaciones de los huesos, le da un ataque de risa y un sobrecogimiento. También, los niños chupan calaveras de azúcar, con sus nombres. De hecho, cada uno de nosotros tenemos ya la nuestra, decorada de manera preciosa y sonriente con betún.
A mi padre le gustaba llevarnos, desde muy chicos, a la Feria del Alfeñique en Toluca a comprar todas esas maravillas de azúcar en miniatura. Calaveritas, catrinas y muertos de todo tipo de profesiones, resurgiendo de sus pequeños ataúdes. El maestro, el carpintero, la señora, junto con sus inconfundibles borregos. Esa refinada forma del sincretismo que son nuestras tradiciones, hoy expuestas en nuestros altares, de múltiples maneras, nos enseñó a entender la muerte.
Aún a pesar de que la cultura del día de muertos se ha convertido en una forma comercial del espectáculo y se han adoptado aberraciones como el desfile de día de muertos a la James Bond en la Ciudad de México, y los panteones y procesiones se han convertido en sitios turísticos, la verdadera fiesta sigue sucediendo en la intimidad de las familias y los pueblos que recuerdan a sus muertos. Y es que nada más espantoso que convertir el dolor de otros en destino de turistas, pienso ahora. Mixquic, con sus veladoras encendiendo el panteón, con familiares esperando a sus muertos, mientras turistas borrachos toman cervezas al lado, es una desgracia. Porque la fiesta del día de muertos no es un show, nunca lo ha sido, aunque haya sido convertida en esto e incluso, utilizada por políticos sin escrúpulos para normalizar la tragedia que hemos vivido por el mal manejo de la pandemia, como si no hubiese sido su responsabilidad que cientos de miles hayan perdido la vida.
No, nuestras tradiciones no los eximen de su responsabilidad, obviamente, aunque comamos calaveritas de azúcar, y huesitos de pan de muerto, aunque nuestros altares luzcan más hermosos que nunca y las flores de cempasúchil guíen a quienes estos días vuelven de la muerte. Tal vez, nos susurren al oído, antes de volver a irse, los nombres de aquellos políticos que los abandonaron a su suerte y hoy organizan desfiles y dan ceremoniosos y cínicos discursos. Ellos, los que no debieron irse y para quienes preparamos mole, y pan de muerto, picamos papel, endulzamos calabazas, a quienes recordamos y lloramos mientras saboreamos una calaverita de azúcar, esperando que en un año vuelvan, para volver a despedirnos, en nuestro extraño y único, luto festivo.

más leídas
más leídas
entrevistas
entrevistas
destacadas
destacadas
sofá
sofá