
Me interesa que el género del terror y la política tengan una conversación actual: Mariana Enríquez
PorErick Baena Crespo
03/10/2020 - 12:05 am
Artículos relacionados.
- Gobiernos piden perdón por tragedia de 2011; Samuel García no va, deudos le reclaman
- La UdeG maneja millones al año. El poder de Padilla da más
- Cravioto acepta división de morenistas en el Senado: "No todos pensamos como Monreal"
- Creel presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Mier dirigirá la Jucopo
- Balandra, la playa bonita de México, peligra por derrame
Nuestra parte de noche es una novela oscura, brutal y enigmática, enmarcada en el género de terror, con un velo político detrás. La historia, que es también un road novel al estilo de Cormac McCarthy, aborda la paternidad a través de la historia de Juan, un médium, que huye junto a su hijo Gaspar, de los designios de una sociedad secreta, la Orden.
Para Puntos y Comas, platicamos con la autora argentina sobre su última obra, con la que se alzó con el Premio Herralde en noviembre, y más recientemente el Premio de la Crítica 2019.
Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- En su libro Alguien camina sobre tu tumba: mis viajes a cementerios (2013), Mariana Enríquez cuenta la siguiente anécdota: en 1997, cuando tenía 24 años, viajó a Génova, Italia, acompañada de su madre. Una noche, mientras paseaba por el turístico barrio Strade Nuove, se encontró con un chico que tocaba el violín al aire libre.
Se llamaba Enzo. Era un joven alto, de cabello corto, de ojos azules enmarcados en unas ojeras profundas, ataviado con un traje negro «que parecía una mortaja: viejo, algo sucio». Su madre escuchó dos piezas y regresó al hotel. Mariana se quedó un rato más.
«Me senté entre el montón de gente que se había juntado alrededor del violinista y simplemente me quedé hasta que él notó mi presencia y me sonrió y me dedicó sus inclinaciones; yo lo aplaudí cada vez. Nunca había visto a un chico tan perfectamente diseñado para mí». Al otro día visitaría, acompañada de Enzo, el enigmático cementerio de Staglieno y tendría con él, en ese lúgubre escenario, una aventura fugaz (escena que prefigura esa tensión entre Eros y Tánatos presente en su obra).
A su regreso a Argentina, cuando Mariana habló con sus amigas, les dijo que aquel joven era la criatura más hermosa que había visto. Hermosa para ella, para sus criterios, para su «idea de belleza, que es turbia y pálida y elástica, oscura y azul, un poco moribunda, pero alegre, más atardecer que noche».
Y esas palabras que ella escribe, esos adjetivos, podrían aplicarse a la idea de belleza, a la poética, detrás de las páginas de Nuestra parte de noche (Anagrama, 2019), su más reciente novela, con la que se alzó con el Premio Herralde el pasado noviembre, y más recientemente el Premio de la Crítica 2019. Una novela oscura, brutal y enigmática, enmarcada en el género de terror.

Nuestra parte de noche narra la historia de Juan, un médium, que huye junto a su hijo Gaspar, de los designios de una sociedad secreta, la Orden, «que contacta con la Oscuridad en busca de la vida eterna mediante atroces rituales», como se lee en la contraportada. La novela aborda la paternidad a través de la disección de las mentiras que los padres cuentan a sus hijos con el afán (a veces estéril) de protegerlos. Y es, también, un bildungsroman con trasfondo político, una road novel heredera de La carretera de Cormac McCarthy y un relato erótico con alta carga sensual.
Trazadas con precisión, las escenas de sexo operan no como un adorno de la trama, sino como un elemento más en la construcción de los personajes, que no están atados a su sexualidad, sino que la disfrutan sin límites, arrastrados por el deseo. Y la novela no sólo combina géneros, sino también voces narrativas: intercala capítulos en tercera y primera persona, además de albergar, en sus páginas, una falsa crónica que, si no estuviera construida enteramente de ficción, pasaría a formar parte de lo mejor del periodismo narrativo latinoamericano.
No obstante, a Mariana –afirma en entrevista con Puntos & Comas– no la motivaba una ambición de totalidad, sino una necesidad genuina, honesta, de vaciar en la novela sus obsesiones e intereses. Así lo explica:
“Un escritor rara vez, antes de sentarse frente a la hoja en blanco, se plantea escribir una novela total”. Y detalla: “En mi caso lo que sí quería era que todos mis intereses (la política, el rock, el ocultismo y la música) estuvieran ahí, pero con un aura lovecraftiana. Me propuse escribir una novela con conflictos claros. Y una construcción detallada, milimétrica, de los personajes. Más que una ambición de totalidad, puse a gravitar todos mis intereses, temas y obsesiones alrededor de la novela. Por tanto, mi aproximación fue mucho más personal que teórica”.
Y confiesa que el Premio Herralde, uno de los galardones literarios más prestigiosos de hispanoamérica, la sorprendió. “Creí que el género sería un problema. Me agradó mucho que el jurado haya percibido que había algo en la novela que excedía el género, pero no en el sentido de que lo despreciaba, sino que haya entendido que la tradición latinoamericana es muy variada”. De ahí que su literatura –sostiene sin miramientos– abreve más de David Lynch que de Julio Cortázar, de Stephen King que de García Márquez.
Platicamos con ella sobre, entre otros temas, la paternidad, el trasfondo político de Nuestra parte de noche y la influencia del periodismo en su obra.
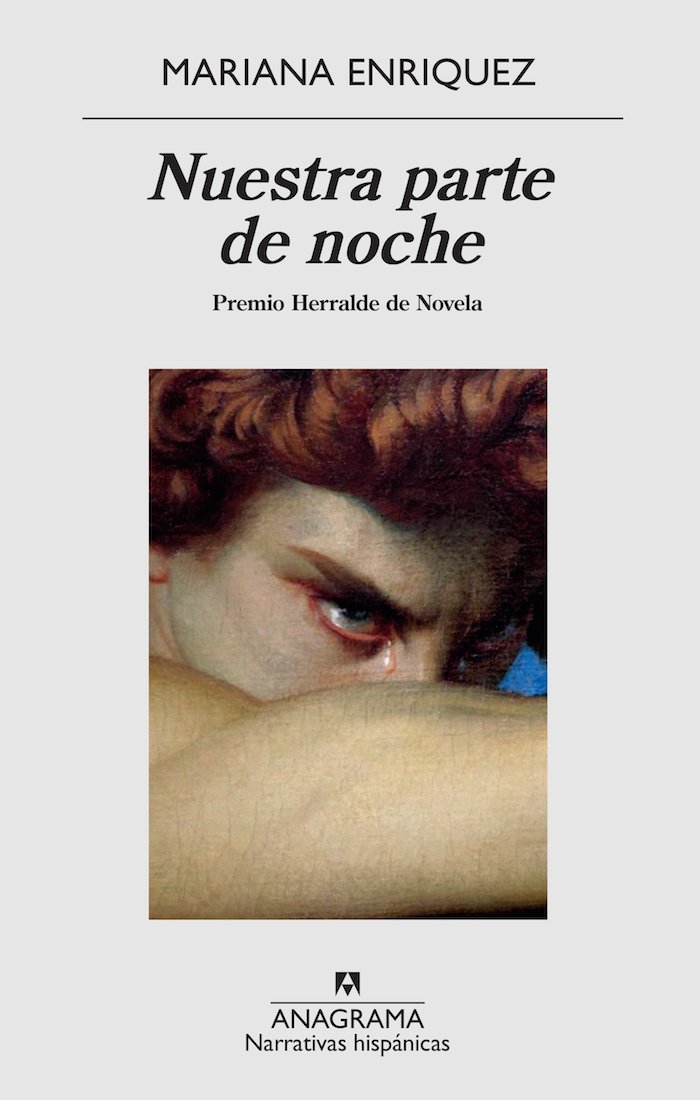
***
—¿Qué anécdota, imagen o experiencia, inspiró Nuestra parte de noche?
—Es difícil responder, pues no hay una sola, sino varias. Hace años imaginé una escena: una secta que convoca a un Dios amorfo, antiguo, estilo Lovecraft. A esa deidad la imaginé cruel con sus fieles, a quienes les da un beneficio –que ayuda a la orden ocultista a perpetuar su riqueza y su poder– a un alto costo. Y también me interesaba explorar la idea de puertas a otros mundos, estilo Hellraiser. Y de ideas en torno al cuerpo, lo sexual y el dolor. Sin duda, Clive Baker, me influenció.
Pero, en ese entonces, escribí dos libros de cuentos, a los que les fue medianamente bien y eso me retrasó en mis planes. Cuando me reencontré con la historia noté que era necesaria una trama humana. Lo primero que escribí fue el viaje entre un padre (Juan) y un hijo (Gaspar), cercano a La carretera, de Cormac McCarthy. Un padre que cría a un hijo para un mundo sin futuro, de ahí que la reflexión sobre la paternidad se encuentre inserta en la trama. Luego pasó lo que pasa cuando uno escribe una novela: entra a esa especie de sueño, que uno va siguiendo, se obsesiona y hace caso a las intuiciones.

—¿Por qué el terror se ha considerado un género menor en hispanoamérica, teniendo a Edgar Alan Poe como uno de los autores que reivindicaba Julio Cortázar?
—No sólo Cortázar, también Borges. El primer libro de Ray Bradbury que circuló en hispanoamérica lo publicó la editorial Minotauro, con una traducción de Paco Porrúa. Además no hay que pasar por alto la Antología de la literatura fantástica que compilaron Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Informe sobre ciegos, de Ernesto Sabato, tiene algo del género. Es como si hubiese una tradición potente en el Río de la Plata: Borges, Bioy Casares, Silvina, Felisberto Hernández y Horacio Quiroga.
Lo que pasa es que no existe una construcción de lo sobrenatural, o de lo fantástico, desde nuestras propias realidades. Si lees algunos de los poemas fantásticos de Borges, descubrirás que abrevan de la mitología islandesa. No le interesaba la mitología de los pueblos indígenas americanos ni argentinos. En Europa, el mito del vampiro lo introdujeron a la literatura dos escritores: Lord Byron y Bram Stoker. No ocurre lo mismo en hispanoamérica.
Yo narro cosas de la brujería de chiloé. Y encontré el relato del mito en un libro de Bruce Chatwin, que se llama En la patagonia. Y eso es sintomático, además de que ejemplifica mi punto: Chadwit, siendo británico, tiene la sensibilidad y las antenas orientadas para contar este tipo de historias sobrenaturales. La tradición británica no encasilló autores: Henry James escribe Retrato de una dama y Otra vuelta de tuerca.
El terror, como género, acarreó muchos prejuicios, sobre todo cuando se vuelve popular en los años 50. Stephen King, por ejemplo, pasó de la mofa al reconocimiento. Sin duda, al menos sus primeras 10 obras ahora son novelas canónicas de la literatura norteamericana. El Resplandor no se lo puede sacar nadie. Costó un poco, pero finalmente su nombre está ahí, de forma indiscutible.
El racismo también ha influido; es decir, los escritores blancos latinoamericanos le han negado la entrada de la literatura a las narraciones míticas de la región, que son fabulosas. En México me resulta muy llamativo porque, si yo tuviera esa tradición, escribiría a lo bestia. La usaría todo el tiempo. También ha ocurrido en Brasil con el tema de las religiones afrobrasileñas, cuya mitología apenas la usa la literatura blanca brasileña y, si lo hace, la retrata de forma decorativa.
Por otro lado ocurre que, a partir de los años sesenta, hubo una politización generalizada de la realidad, en donde claramente la literatura, en América Latina, se alineó con la filosofía sartreana, con la idea de la literatura como instrumento para transformar la realidad. Eso provocó que los géneros de la imaginación se encasillaran como géneros del entretenimiento, y no como géneros de la critica, a diferencia de Inglaterra, en donde Ballard es considerado un escritor eminentemente crítico.
La literatura en la región entró de lleno al realismo, a la denuncia, a la cuestión social y dejó a los géneros de la imaginación en un lugar de escapismo. Yo creo que fue un error, pero es un problema histórico. Ahora mismo hay un evidente renacimiento del género en América Latina: Samanta Schweblin, Liliana Colanzi y Bernardo Esquinca están escribiendo historias de terror, ciencia ficción o fantasía. Y en cada país existen dos o tres autores de género que lo escriben de una manera decidida y desprejuiciada. Todavía hay ciertos sectores que los consideran géneros “menores”, aunque esos juicios están bastante relegados. Hoy en día se está reinventando la tradición.

—El primer capítulo de la novela transcurre en el final del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, el término con el que se autodenominó la dictadura cívico–militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Se ha leído Nuestra parte de noche como una alegoría del régimen de terror y miedo que se instaló en el país. ¿Estás de acuerdo con esa lectura?
—No, porque no es una alegoría. Uso el terror de la dictadura en el primer tercio de la novela, que está ambientada en un año bastante “tranquilo”: 1981. Después, en 1982, fue la Guerra de las Malvinas, pero sin duda los años anteriores, en cuanto a represión, fueron más brutales. Lo uso, como trasfondo, porque tenía un gran interés en que se relacionara con el mal. La dictadura es una manifestación más.
Sin duda, el género de terror tiene elementos alegóricos, pero a mí lo que no me apetece es usar un género (ciencia ficción, terror o fantasía) para hablar de algo que, en realidad, podría abordar desde el realismo. Cuento una historia con elementos del género y la sitúo en la Argentina para que haga espejo con esa realidad (la dictadura), que también es horrible, porque mi interés literario es hacer que la política y el género tengan una conversación. Eso no es un alegoría.
—La relación padre e hijo, presente en tu novela, podría resumirse en una frase: “para salvarte, hijo, tendré que hacerte daño”. ¿Te interesaba explorar la paternidad a partir de la mentira que los padres cuentan a sus hijos?
—Sí. Y no sólo la mentira, sino también la herencia. En ocasiones, los padres se valen de las mentiras, entre otras estrategias, para salvar a sus hijos de la condena de repetir la historia. Esa forma de protección me interesaba porque es brutal: los padres, para protegerlos, les arrebatan a sus hijos su propia historia. A Gaspar le arrebatan su identidad, por eso –al crecer– está paralizado, enfermo. Todos a su alrededor creen que tiene problemas psicológicos.
Eso sí está relacionado con la dictadura y la cantidad de chicos que fueron arrancados de sus familias y se los dieron a otras. Pero eso no es un acto de barbarie exclusivo de la dictadura argentina, también lo hizo la dictadura de Franco y el colonialismo británico en Australia. Es una especie de domesticación de los hijos de los conquistados. Con eso, los imperios, creían cortar los lazos; en el caso de mi novela, se usa para sortear una maldición.
¿Qué hacemos con los hijos? ¿Qué les contamos? ¿Qué no les contamos? ¿Cómo funcionan los secretos familiares? ¿Es mejor que lo sepan o que no lo sepan? ¿Cómo se construye la identidad de un hijo a través de su familia? Todas esas preguntas están ahí. Y más que explorarlas, como con hoja de ruta, fueron ocurriendo: ni siquiera sabía que eran preguntas que me interesaban. Conforme fui escribiendo la novela me di cuenta que estaba en un momento personal, en el que preguntarme por la filiación era algo importante. Pero eso fue ocurriendo.

—Uno de los capítulos de la novela (“El pozo de Zañartú”) es una falsa crónica que reivindica al periodismo narrativo o literario…
—Actualmente trabajo como periodista y enseño periodismo. Y cada vez percibo, con más claridad, la diferencia entre el periodismo y la literatura de ficción. Es un tema que, sin duda, se relaciona con la responsabilidad pública del periodismo, pero también tiene que ver con la verdad. Es paradójico: es más fácil llegar a la verdad en la ficción que en la crónica. En la crónica se busca la verdad, pero lo que uno encuentra es la memoria de las personas, documentos incompletos, fuentes que no quieren dar su testimonio y la imposibilidad de acceder al acontecimiento.
La verdad –como periodista– es a lo que uno aspira y que trata de reconstruir con todos esos elementos, pero que es una verdad necesariamente incompleta. Y, en otros casos, es una mentira intencional; es decir, existe la posibilidad de entrevistar a una fuente que te mienta deliberadamente por un interés particular. En la ficción, en cambio, uno decide, controla los acontecimientos. Vos como periodista lo sabes: el periodismo narrativo causa un efecto de verosimilitud.
La crónica, como género literario, tiene sus formas particulares: una manera de escribirse, el uso literario de los datos, la presencia del autor, entre otros. “El pozo de Zañartú” es, como bien dices, una falsa crónica y está contada con ese efecto de verosimilitud propio del periodismo narrativo. También es una forma de homenaje a esa forma de periodismo tan importante en nuestro continente. No la cultivo, pero la leo mucho, la enseño y conozco sus trucos. Incorporé a la ficción literaria, desde una posición lúdica, una crónica que es falsa.
Algunos lectores, después de terminar la novela, me decían: “Busqué en Google algunos datos de la crónica, para verificar si era cierto lo que se cuenta”. Y me dije: “Eso también es peligroso: uno puede armar una crónica, una narración perfectamente verosímil, que esté contado con las herramientas del periodismo narrativo y que sea toda una mentira”. En el caso de una novela no pasa nada, es un ejercicio lúdico, hay un acuerdo de lectura, pero en la vida real puede tener un impacto gravísimo.

—¿Qué importancia tiene Stephen King para tu obra?
—Stephen King, para mí, es un escritor muy importante. Fue de los primeros que leí del género. Creo que es un escritor social, que combina algo –cierto realismo mezclado con terror– y lo hace con gran potencia política. Lo aprendí de él y lo intento practicar a partir de lecciones aprendidas en sus libros, como El Resplandor: una historia de fantasmas, de lugares embrujados, pero también una obra sobre la locura. Creo que él combina esas dos dimensiones (el horror sobrenatural y el horror humano, el segundo como emanación del primero) con muchísima inteligencia.
—En los últimos años la literatura argentina tiene como protagonistas a las mujeres (El País te enlista junto a María Gaínza, Selva Almada, María Moreno, Claudia Piñeiro, Leila Guerriero. Yo agregaría a Ariana Harwicz, además de Liliana Colanzi y Samanta Schweblin, a quienes ya referiste). ¿Te sientes parte de esa generación, aunque cada autora tenga su propio estilo e intereses?
—Me siento parte de esa generación, aunque a veces siento que se habla de mujeres escritoras como si fuese una categoría en sí misma, separada de las demás. No me gusta que persista esta cuestión de ponernos aparte, sea por las buenas o por las malas, como si la literatura femenina fuese una literatura particular, con ciertas características. Entiendo que hace falta la visibilidad, la cual me gusta y la disfruto, pero reducir la cuestión a escritoras mujeres nos aísla y es algo que no me agrada.
Quiero que las mujeres ingresemos a la literatura y ya, sin ningún tipo de gueto. Es cierto que es un buen momento para las escritoras argentinas, pero también hay escritores hombres y escritores trans, con quienes tengo muchas afinidades. Es una generación que está escribiendo sobre política de otra manera, por ejemplo. Y creo que, en general, es un buen momento para la literatura argentina.