
«Olvidamos a propósito. Por temor a enloquecer o porque es muy doloroso»: Alaíde Ventura
PorErick Baena Crespo
01/02/2020 - 12:04 am
Artículos relacionados.
- Gobiernos piden perdón por tragedia de 2011; Samuel García no va, deudos le reclaman
- La UdeG maneja millones al año. El poder de Padilla da más
- Cravioto acepta división de morenistas en el Senado: "No todos pensamos como Monreal"
- Creel presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Mier dirigirá la Jucopo
- Balandra, la playa bonita de México, peligra por derrame
Entre los rotos, novela ganadora del Premio Mauricio Achar Literatura Random House 2019, narra la historia de una joven que al hallar una colección de fotografías reconstruye una catástrofe doméstica. De las ruinas, extrae los recuerdos dolorosos de su padre, un hombre violento que los agredió a ella y a su hermano menor de la forma más terrible y luego los abandonó.
Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Alaíde Ventura carga en su mochila cinco o seis cuadernos que lleva a todos lados. En ellos escribe frases, escenas, listas, pendientes; una libreta para cada tópico. Tiene uno más, para asuntos personales, íntimos, en el que vacía sus sentimientos e impresiones cotidianas: una especie de bitácora de la memoria.
Algunos pasajes de este último cuaderno -editados, corregidos y difuminados- se filtraron en su libro Entre los rotos, novela ganadora del Premio Mauricio Achar Literatura Random House 2019: una historia brutal, pero emotiva, que narra la historia de una joven que encuentra la colección de fotografías de Julián, su hermano menor, y con ellas en mano reconstruye una catástrofe doméstica.
De las ruinas, extrae los recuerdos dolorosos, con una honestidad insospechada, con los que trata de explicarse el carácter de su hermano. Su padre, un hombre violento, los agredió a ambos de la forma más terrible y luego los abandonó, como un tsunami que, tras devastar una costa entera, se retrae. Y tal fue el naufragio de Julián que, adulto ahora, se ahoga en un silencio autoimpuesto, como un suicidio a cuentagotas.
«El silencio es un vacío, pero pesa. Es la neblina que cubre el mundo. Empaña la vista. Ahoga. Es un cansancio compartido y transmisible. La falsa calma que precede la masacre», escribe Alaíde con esa prosa impecable y cristalina.
Los capítulos de la novela se intercalan con listas (“Cosas que Julián heredó de mamá”, “Breve compendio de gestos de Julián y su traducción”, “Algunas palabras que decía la abuela y que no he vuelto a escuchar desde su muerte”), en apariencia innecesarias, pero que van significando conforme avanza la lectura, pues como escribe Alaíde, con una intuición que lastima:
«Entre los rotos nos reconocemos fácilmente. Nos atraemos y repelemos en igual medida. Conformamos un gremio triste y derrotado. Somos la aldea que se fundó junto al volcán, la ciudad que se alzó sobre terreno inestable».
¿Cómo reconstruir una memoria atestada de dolor? Con fragmentos, retazos sueltos y piezas rescatadas del fuego. Entre los rotos es eso: fuego entre las manos. La novela, a la manera de un álbum de fotografías familiar, con imágenes amarillentas y gastadas, convoca recuerdos propios y ajenos, por el que nos paseamos como espectadores de los restos de una tragedia.
En entrevista para Puntos y Comas, Alaíde habla sobre la génesis de la novela, su proceso creativo y cómo fue escribir “desde adentro hacia afuera”.
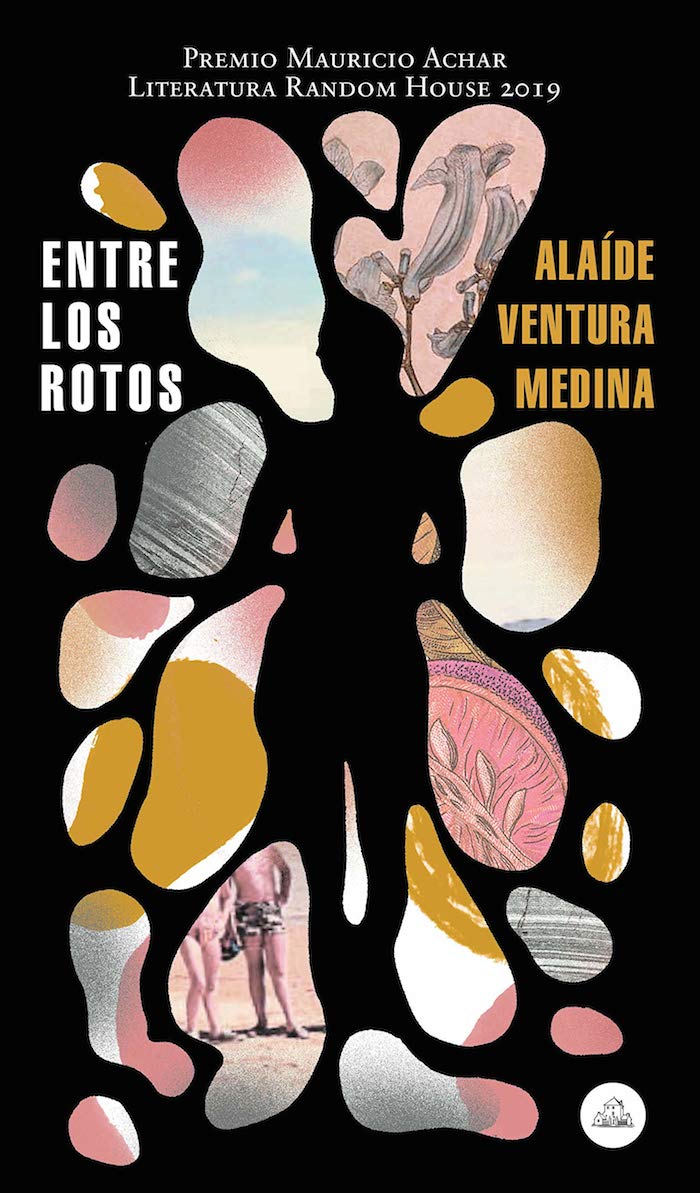
***
—La novela contiene algunos elementos que parecen autobiográficos, no obstante, están difuminados intencionalmente, ¿cuánto de ficción y cuánto de tu biografía hay en la novela?
—Con mi amiga Abril Castillo, escritora, desarrollamos una metáfora que explica, más o menos, lo que me preguntas. Nosotras, quienes escribimos autoficción o ficción con demasiados elementos de la vida propia, lo que hacemos en encender una licuadora, arrojarle varios ingredientes (recuerdos, anécdotas que escuchamos de otras personas e historias de las que nos apropiamos, aunque no lo hayamos vivido), mezclarlo todo y el resultado es algo real, hecho de piezas genuinas, pero a la vez ficticio.

No me considero una escritora con mucha imaginación para inventar historias alejadas de mi contexto, que no tengan un reflejo en la realidad, así que sólo puedo hablar de lo que he vivido y sentido, o de lo que he investigado muy a fondo. Margo Glantz dijo en una entrevista: “Es que hasta el mundo real es ficción”. Y es verdad. A mí los personajes, desde que se me aparecieron, dejé de pensarlos como seres imaginarios.
—¿Cómo llegaste a la resolución de que la novela se iba a estructurar como un álbum de fotografías?
—Los que somos nostálgicos tenemos una obsesión con las fotografías. Cada vez que visito la casa de mis papás me gusta revisar álbumes, objetos viejos, escuchar sus historias, y hablar con mis tíos y mis abuelos. Siempre me he preguntado sobre las cosas que olvidamos a propósito. Es una decisión, deliberada, no rumiar un recuerdo por temor a enloquecer. O porque es muy doloroso. Pero cuando ves una fotografía, que convoca a tu memoria, no puedes huir: está frente a ti, como un espejo al que no puedes voltearle la mirada.
Mi intención era que el lector tuviera la misma sensación que se tiene al mirar un álbum de fotografías de principio a fin, sin poder detenerse. Eso sí: revisé una y otra vez mi propio álbum familiar para ver cómo se acomodan las fotografías, además de fijarme en la composición estética e identificar cómo se tomaban las fotografías en aquel entonces.

—Roberto Pliego, escritor, editor y crítico literario, escribió en el suplemento Laberinto, de Milenio, una reseña de tu novela en la que califica a tu narradora como cínica. No calificaría a tu narradora como cínica, pero sí brutalmente honesta… ¿Cómo fue la confección de ese personaje, de su psicología?
—Creo, fervientemente, en la ambigüedad de las personas. En una historia de violencia siempre hay víctimas y victimarios. En el caso de la novela, uno de los personajes -cuando era niño- fue víctima, pero cuando se convierte en un adulto no se hace cargo de sí mismo y, en ese momento, empieza a reproducir agresiones, aunque sean de naturaleza distinta a la que estamos habituados: su violencia es el silencio, romper los vínculos con la gente que lo quiere y cargar su existencia en sus familiares. En ese momento se convierte en victimario.
Y mi narradora es víctima y también victimaria, a su vez. No sé si sea cínica, pero sí es violenta. Me interesaba hablar de nuestras violencias: creemos que salimos de ellas porque no reproducimos las mismas, de la misma forma, pero creamos otras nuevas y, al final, rompemos a la gente a nuestro alrededor.
—Tu retrato de la familia, como institución, también es brutal…
—En un lugar en el que todos son víctimas, nadie es víctima. Todos se espejan, de forma horrorosa. Una casa no siempre es un refugio. Busqué conscientemente alejarme de la idealización de la familia, del prototipo de la madre cariñosa y el padre proveedor.
—¿Cuánto tiempo te llevó escribir la novela?
—Un trovador, de cuyo nombre no quiero acordarme, una vez dijo en un concierto: “La canción me tomó escribirla 5 minutos porque la historia me llevó 10 años”. El proceso de escritura, entre la primera línea hasta la edición, quizá duró un año y medio, pero la historia me tomó 10 años, y otros 10 años de terapia.
—¿Qué tan difícil fue narrar desde adentro hacia afuera?
—Fue muy difícil, pero es la única forma en la que puedo escribir. Y yo ya no puedo hablar de otra manera porque llevo tanto tiempo mirándome, estudiándome como un personaje para entender motivaciones humanas. Si no mirara el adentro, no podría narrar el afuera.
Tiene que ver, también, con que la generación de mujeres escritoras, de entre 27 y 40 años, a la que me adscribo está hablando de lo íntimo porque es lo que conocemos. Cuando empezamos a tener una voz, que fuera escuchada y leída, era de lo que único de lo que podíamos hablar: infancia, recuerdos, relaciones familiares, relaciones personales. Queremos narrar la violencia, el abandono y la negligencia que vivimos, pero no a manera de denuncia, sino de testimonio vital.
—En la página 161, en el primer párrafo, leemos la frase “Temporada de huracanes”. ¿Es consciente ese guiñó intertextual a Fernanda Melchor?
—Sí, lo es. Mi novela también transcurre en Veracruz. Y no se puede hablar de Veracruz, en la actualidad, sin hablar de Temporada de huracanes.
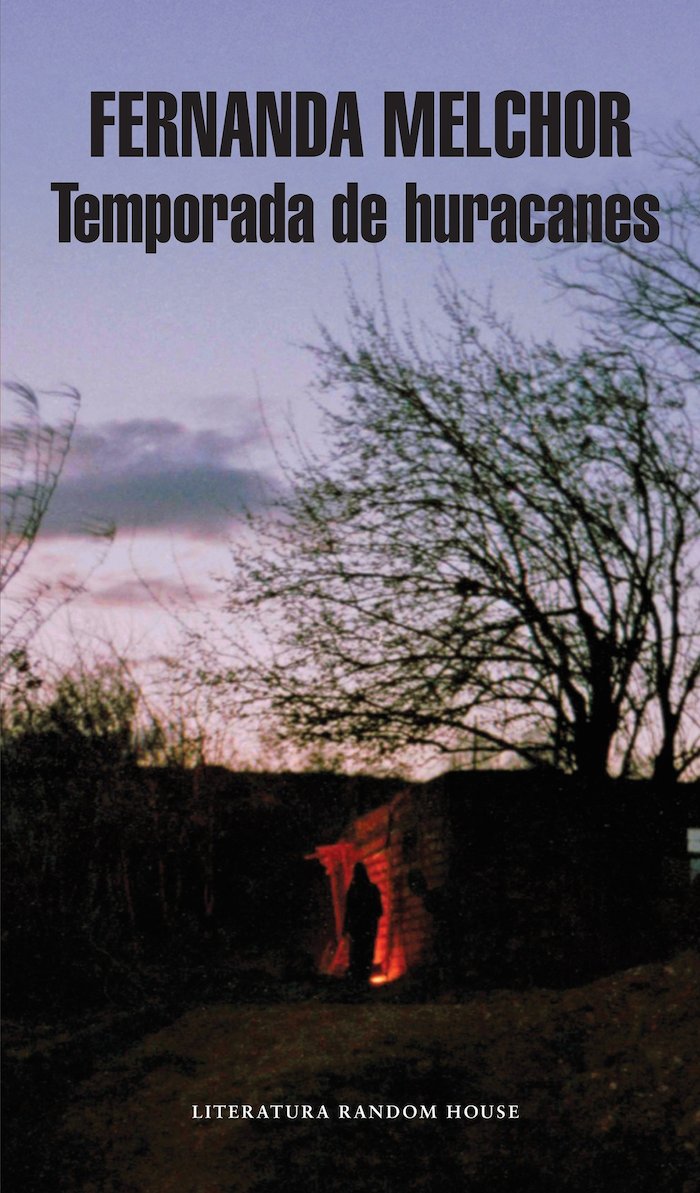
—¿Coincides en que, en este momento, la literatura mexicana le pertenece a las mujeres?
—Yo creo que sí. Entre nosotras hay comunión y comunidad, no es un gremio permeado de envidias. Por mis colegas, siento la más profunda admiración. Quisiera que todos leyeran a Isabel Zapata, Abril Castillo y, por supuesto, a Fernanda Melchor, quien ha iluminado el camino. Son geniales todas.

—¿Con qué autoras, o autores, te sientes en deuda?
—A mí me marcaron dos libros: El dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy, y el El gran cuaderno, de Ágota Kristóf. En ambos hay un retrato terrible, y conmovedor, de la infancia y el abandono.