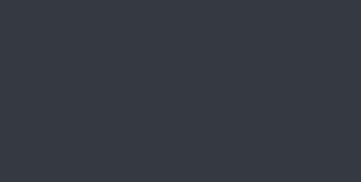Sandra Lorenzano
03/11/2019 - 12:03 am
Los arrullos compartidos
"Si cerraran los ojos intentando hacer memoria, ¿lograrían recordar el arrullo con que los acunaban de pequeños?"

"Miramos el mundo una sola vez, en la
infancia. El resto es memoria. Louise Glück,
“Nostos” (1)
Si cerraran los ojos intentando hacer memoria, ¿lograrían recordar el arrullo con que los acunaban de pequeños? Hagan la prueba. Estoy segura de que ese arrullo se nos ha quedado a todos grabado en el corazón y en la piel.
Arrorró mi niña, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón.
Suelo empezar así, con esta propuesta, muchas de las charlas que doy a maestros, a bibliotecarios, a estudiantes, a promotores de lectura. Y debo decir que gracias a este ejercicio de memoria, tengo ya no sólo un hermoso grupo de amigas y amigos que va creciendo en cada nuevo encuentro, sino además una maravillosa colección de arrullos y nanas de diversas zonas de México y de distintas partes del mundo. Sé que quienes comparten conmigo esos primeros recuerdos, depositan en mis manos un tesoro, por eso me conmueve tanto.
En algunas zonas de España me contaron que cantan:
Pajarito que cantas
en la laguna,
no despiertes al niño
que está en la cuna.
En México, entre otras nanas, siempre aparece ésta:
Duérmete niñito
que tengo que hacer;
lavar tus pañales,
ponerme a coser
una camisita
que te has de poner
el día de su santo,
Señor San Gabriel.
O nuestra tan latinoamericana:
Duerme, duerme negrito
Que tu mama esta en el campo
Negrito
¿Cómo era la canción de cuna con que los arrullaban? Después de recordarla pareciera que tenemos otro ánimo, otro ritmo dentro del cuerpo. Ése es el verdadero sentido de los arrullos, transmitirle al bebé que todo va a estar bien. Se acompasan los ritmos del corazón y llega la calma. Sístole, diástole.
Como para muchos de ustedes, éste es uno de mis primeros recuerdos. Aunque en realidad no recuerdo ni la música ni la letra, sí tengo la sensación del abrazo tibio de mi mamá. Es increíble, pero cuando estoy en una situación que me hace sentir en riesgo –por ejemplo el avión que se mueve o un temblor- y así como otros rezan, yo tarareo bajito, bajito, Arrorró mi niña… o simplemente mmmmmmm
Y a lo mejor sólo leo y escribo para repetir esa sensación arcaica, primigenia. ¿Quién puede saberlo? A lo mejor para sentir cerca esa tibieza que me daba certeza y seguridad con respecto al mundo.
Recuerdo la historia de aquel general que decidió crear un ejército de hombres fuertes, sin ataduras afectivas de ningún tipo. Tomó a cientos de niños sanos, hijos de familias sanas, para educarlos en la disciplina, la rigidez y la obediencia. Cientos de bebés que murieron al poco tiempo por no haber recibido jamás contacto alguno con otro ser vivo. Sin tibieza, sin abrazos, sin arrullos, no sobreviviríamos.
La voz y la piel. De ahí venimos. Para mí, una de las cosas más dolorosas de la muerte de alguien querido es olvidar su voz. La voz es cueva protectora, refugio para la intemperie, ancla en medio de las tormentas. Como la palabra poética.
La voz de los arrullos, la de las canciones, la de los juegos que recibimos cuando aún estamos en la cuna. “Tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchabadita”. O antes: desde el vientre materno.
Dice Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, y que encontrara a Guido, su nieto, más de cuarenta años después de la muerte de su hija Laura, asesinada por los mismos militares que le robaron al recién nacido.
"Nuestros nietos, que han estado en cautiverio junto a su mamá en la panza, han recibido cantos, cuentos, voces, nombres, todo hacia dentro, porque eran ellos dos solos, y mientras viviera el hijo, vivían ellas, eso es lo que llevan adentro los chicos sin darse cuenta".
Eso es lo que todas y todos llevamos dentro. Por eso me sigo cantando inconscientemente el mismo arrullo desde hace casi sesenta años cuando siento que el mundo se derrumba.
Después para mí llegaron los poemas. En casa teníamos un libro que como tantas otras cosas se perdió con los años y el exilio, pero recuerdo exactamente el rojo vino de la encuadernación, las letras plateadas, el olor de las páginas. Debía llamarse algo así como “Los mejores poemas para niños de la lengua castellana”. ¡Cómo me gustaría reencontrarlo!
Allí estaban Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y el argentino Conrado Nalé Roxlo, y el favorito de mi madre: Federico García Lorca. Cada tanto se sentaba con el libro, abría una página casi al azar y nos leía. Era un momento mágico que se repetía sin regularidad ni orden preestablecido, un poco como si de pronto el volumen se le cruzara en el camino.
El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.
El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos.
Han perdido sin querer su anillo de desposados.
¡Ay! su anillito de plomo,
¡ay! su anillito plomado
Un cielo grande y sin gente
monta en su globo a los pájaros.
El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de raso.
¡Miradlos qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!
¡Ay, cómo lloran y lloran!
¡Ay, ay, cómo están llorando!
De esa época, cuando aún no sabía leer, recuerdo también el poema favorito de mi padre que aprendimos a recitar con él:
Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín;
bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.
(…)
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar.
Trato de pensar qué significaban, qué significan esas palabras, esos ritmos, esos versos que son parte de mí. Sin duda eran un vínculo con mis padres, pero no sólo con su presente sino también o sobre todo con su infancia. Las canciones y los poemas (más tarde fueron los libros) me permitían conocer a los niños que ellos habían sido y hacerlos parte de mi vida. Y si lo pensamos desde nuestro presente quizás lo veamos más claramente: cuando les leemos o cantamos a nuestros pequeños hijos, sobrinos, amigos o alumnos, volvemos a tener dos y tres y cuatro años. O reencontramos esa parte de nosotros mismos. Volvemos a confiar y a celebrar la vida como si ese nido protector en el que estamos no se fuera a terminar jamás. Claro que no todas las niñas ni todos los niños viven dentro de un nido protector, pero los que hemos tenido la suerte de tenerlo quizás no nos reponemos nunca de su pérdida. O pensado con menos azote: buscamos permanentemente reconstruir esas sensaciones. ¿No será también por eso que escribimos?

Pero como siempre cuando éstos son los temas, lo mejor es escuchar. Y agradecerle a la gente que venga a compartir conmigo sus historias: el muchacho que me cuenta que tuvo una relación muy distante con su mamá, pero que cuando yo empecé a hablar volvió a él la voz y los cuidados de la maravillosa abuela que lo crió; o la mujer joven que sólo me abrazó diciéndome “removiste muchos recuerdos míos” y se fue llorando sin agregar nada más; o el señor mayor que nació en un rancho y que tenía un abuelo que silbaba como si tocara la flauta. Todas y todos volvieron a sus propios arrullos, a su propia memoria, a sus propias infancias, a los versos, a las canciones, a los juegos. A ese abrazo originario que nos dio fortaleza para lanzarnos a la vida.
Escucharlos y aprender de todos ellos es mi privilegio.
Estas líneas son un modo de celebrarlo.
(1) Louise Glück, En “Nostos” http://blogdelamasijo.blogspot.com/2013/01/louise-elisabeth-gluck-miramos-el-mundo.html

más leídas
más leídas
entrevistas
entrevistas
destacadas
destacadas
sofá
sofá