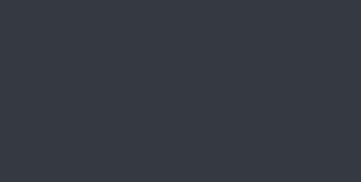Luis Rodolfo Rendón pasó cuatro años en una prisión de Baja California por un asesinato que no cometió, en ese periodo fue sentenciado a 20 años de prisión. El hombre de 27 años cuenta a Vice cómo fue torturado antes de que lo encarcelarán.
Asegura que policías ministeriales lo violentaron. “Ya te chingaste, saliste positivo a la prueba de la parafina, te vas a quedar encerrado toda tu vida, tú amigo te está echando la culpa del homicidio; fírmale aquí, cabrón”. Exigían que firmara algo que no me dejaban leer y por eso me negaba. “¿Muy machito? ¿Muchos huevos? Hay que ponerle la bolsa en la cabeza, con eso sí confiesa”, amenazaban refiriéndose a que iba a ser asfixiado, narró.
Por Jorge Damián Méndez Lozano
Ciudad de México, 5 de marzo (VICE/SinEmbargo).– “Nunca pensé que terminaría en prisión y menos acusado de asesinato”, me dice Luis Rodolfo Rendón, de 27 años de edad, quien en enero de 2019 logró revocar una sentencia de 20 años por asesinato y salir libre de una cárcel en la frontera de Baja California.
Los casi cuatro años que pasó en prisión han dejado una huella en su cuerpo. Lleva el cabello corto, como estipula el reglamento carcelario; se mueve con precaución y desconfianza, como impone el peligro de vivir tras las rejas; y evita los alimentos condimentados, consecuencias de las múltiples infecciones estomacales que sufrió durante su encierro. Aún así me acepta, en el último día de entrevista, unas cervezas y un plato de ceviche en una fonda ubicada en un barrio de clase trabajadora donde creció en la ciudad de Mexicali.
Este es el testimonio de quien una mañana despertó siendo el de siempre, un estudiante de la licenciatura en derecho que mantenía a su esposa e hijo trabajando como verificador automotriz y que por la tarde, la vida le estalló en el rostro como un tanque de gas.
EL ASESINATO
Una mañana [17 de marzo del 2015] me habló mi amigo Víctor, para que lo llevara a cobrar un dinero. Me daría para la gasolina y sería algo rápido. Acepté. Estaba con un tipo al que nunca había visto, al que le decía "Betillo". Los tres llegamos al fraccionamiento en donde supuestamente les pagarían. “Estaciónate en la esquina y espéranos”, me pidieron. Se metieron caminando por una calle y los dejé de ver por el retrovisor por unos minutos.
Víctor regresó solo. Apenas cruzamos un par de palabras cuando se escucharon más de 10 disparos. “¡¿Qué pedo, cabrón, qué pasa?!”, alcancé a decir antes de que "El Betillo" regresara corriendo con una pistola en la mano: “Maneja”, me gritó, “¡acelera!” Desconocía si habían sido disparos al aire o si alguien estaba herido, pero por miedo a recibir un balazo conduje un par de kilómetros hasta que en un semáforo "El Betillo" bajó del auto y se perdió en el estacionamiento de un centro comercial.
Seguí manejando y por el rumbo de mi casa paré en una taquería. Víctor huyó corriendo y lo único que se me ocurrió fue pedir una orden de tacos para llevar; intentaba actuar como si nada hubiera pasado. Entré al baño a lavarme la cara y reflexioné: “Tú no hiciste nada, cálmate, todo está bien”. Pero nada estaba bien porque al salir mi vida cambió para siempre. Dos policías preguntaban de quién era el Honda color blanco; los vecinos habían dado las características y las placas. Un taquero me señaló y los policías me esposaron. Uno de ellos abrió mi cartera y tomó mil 800 pesos. Pregunté por qué me robaba y contestó que a donde iba no lo necesitaría.
TORTURA
Desde que me detuvieron todo fue interrogatorio, golpes y tortura psicológica. “¿Dónde está la pistola? ¿Por qué mataron al bato?”, me preguntaba el policía que me había robado, y como no le gustaban mis respuestas, me daba con el puño entre la ingle y los testículos. Más que sentir dolor estaba en shock, alguien estaba muerto y yo era culpable. Tres horas estuve encerrado, solo y esposado, en una celda de la comandancia de policía. Luego fui trasladado a las instalaciones de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Apenas llegué, los ministeriales me cubrieron los ojos con mi camiseta y me sentaron en una silla de metal a la que continué esposado. Decían que era sicario y que inhalaba cocaína. Recibí patadas y golpes en la cabeza con la mano abierta como si fuera una pelota de voleibol, y apretaban tanto las esposas, que me dejaba de circular sangre a las manos. Para variarle a la putiza, con el puño me golpeaban en diferentes parte del cuerpo usando un libro como colchón para no dejarme marcas en la piel.
Después de un rato de golpes e interrogatorio, los ministeriales salieron de la oficina. Una perito entró y me lanzó tres preguntas: “¿Sabes qué es un arma? ¿Has detonado alguna? ¿Has sostenido una bala en la mano?” Contesté que no a todo y me practicó la prueba de la parafina para determinar si había disparado alguna. “Estás limpio”, me dijo cuando terminó. Apenas se marchó, regresaron los ministeriales a gritarme: “Ya te chingaste, saliste positivo a la prueba de la parafina, te vas a quedar encerrado toda tu vida, tú amigo te está echando la culpa del homicidio; fírmale aquí, cabrón”. Exigían que firmara algo que no me dejaban leer y por eso me negaba. “¿Muy machito? ¿Muchos huevos? Hay que ponerle la bolsa en la cabeza, con eso sí confiesa”, amenazaban refiriéndose a que iba a ser asfixiado.
A Víctor lo había conocido años atrás. Él es de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vivió en Estados Unidos y a su regresó a México lo hizo por la frontera de Baja California y aquí se quedó. Nos hicimos amigos trabajando en una empresa de transporte de carga. Después ambos renunciamos pero seguimos frecuentándonos. Sabía que batallaba para mantener a sus tres hijos y esposa por no tener trabajo, así que no me pareció raro el favor que me pidió aquella mañana.
Dos días después de mi arresto llegué a la cárcel de verdad, al Centro de Reinserción Social. Una escena que me impactó, fue cuando me llevaron a mi celda. Pasamos junto a cuatro tipos en boxers, súper mamados, que hacían lagartijas dentro de una jaula. “¡Miren, ya llegó la novia!”, dijeron riéndose. Me asusté, imaginé lo peor, por eso al principio de mi estancia cuando me preguntaban por qué estaba preso contestaba que por homicidio. “Que de algo sirva mi supuesto delito”, pensaba.

EL MUNDO CARCELARIO
La cárcel es un mundo terrible para el que no estás preparado. En la primera celda que estuve éramos 39 internos en un espacio diseñado sólo para seis. En este desierto, los veranos llegan a los 53 grados centígrados, pero sólo se permiten cinco ventiladores por celda. Cinco meses de calor se vuelven una bomba de tiempo: todos sudorosos, de mal humor, encerrados las 24 horas; cuerpos pegajosos y hacinados; todos queriéndose bañar a cada rato para refrescarse, queriendo hacer ejercicio para tener un poco de movilidad corporal; la celda es un espacio húmedo, que apesta a pies, excremento y axilas.
Además del hacinamiento viví escenas extrañas. Una mañana desperté y miré una fila de siete reos para entrar al baño, pero no para cagar, sino para cogerse a otro interno homosexual que estaba en el baño, el cual no es más que un rincón de la celda cubierto con una sábana. La Santa Muerte fue algo que también conocí. Los internos tallaban barras de jabón y hacían figuras con ella para rezarle, colocarle ofrendas y bañarla con el humo de la metanfetamina que fumaban. Un interno creyente me preguntó una tarde: “¿Quieres que mi tío te lea las cartas para que sepas si saldrás libre pronto?” Se refería a que por teléfono su tío, que vivía en Oaxaca, podría leerme las cartas por teléfono y decirme lo que decían sobre mi sentencia.
Algo doloroso estando en la cárcel son las relaciones amorosas. En cuanto son encarcelados, los tipos con experiencia le hablan por teléfono a la pareja y le dicen: “Estaré varios años encerrado. Haz tu vida y si cuando salga quieres que continuemos, adelante”. Lo hacen para no tener que lidiar con celos y el estrés de los problemas económicos. A mí me pasó, por eso mi relación con mi esposa se acabó a los dos años de mi encierro. La visita conyugal era triste, solamente nos dedicábamos a llorar, a platicar de problemas de dinero y de las dificultades que tenía para visitarme los días miércoles. Cuando vi el estrés al que se sometía le pedí que ya no me visitara y me tomó la palabra.
EL ABOGADO
Para la tercera audiencia cambié de abogado a uno especialista en amparos, que cobró a mi familia 50 mil pesos. Su plan era reclasificar mi delito y pedir la medida cautelar para llevar el proceso en libertad, pero todo fracasó. Para esa fecha mi familia había gastado 100 mil pesos en mi defensa. Dinero que juntaron vendiendo un auto, alhajas, una computadora, un terreno, teléfonos celulares y pidiendo un crédito bancario.
Como una maldición, a inicios del 2018 el abogado amparista me abandonó cuando se acercaba la fecha de mi juicio. Para colmo, el Fiscal intentaba que firmara el juicio abreviado diciéndome: “Afectas mucho a tu familia, tal vez no eres culpable pero estabas en el lugar equivocado, acepta un juicio abreviado, te daremos la pena mínima de 13 años, ya tienes tres, nomás te faltan 10”. Llegó un momento en el que miraba a mi mamá tan deprimida y desesperada queriendo hipotecar la casa para conseguir dinero y continuar con mi defensa, que le dije al Fiscal: “Platique con mi mamá y si ella acepta que firme el juicio abreviado lo hago”. Obviamente ella no quiso porque me conoce y sabe que no soy un asesino.
Sin abogado pensé que todo estaba perdido y me resigné a vivir encarcelado. Para mi suerte, una tía que trabaja en un canal de televisión nos habló del abogado Pedro Ariel Mendívil, ya que en ocasiones era invitado al estudio para ser entrevistado. Me preguntaron si había escuchado algo de él y les dije que había logrado liberar a algunos internos. Mi hermano lo contactó y el abogado revisó mi caso: miró errores, falta de pruebas e inconsistencias. Habló conmigo y como sabía que no teníamos dinero, me dijo: “Una vez al año hago un servicio social y defiendo pro bono [sin retribución monetaria] a alguien, esta vez lo haré contigo, pero si veo que tienes algo que ver con el homicidio no te defenderé, pero de otra forma cuenta con mi apoyo”.
Ya con el abogado Mendívil llevando mi caso, me condenaron a 20 años de prisión en junio de 2018. “No te preocupes, interpondremos un recurso de nulidad”, me dijo. Y sí, el 28 de enero de 2019 me liberó durante una audiencia que duró menos de media hora. Solamente a Víctor le ratificaron su sentencia de 35 años, pero aún así me deseó buena suerte cuando nos despedimos.
A la una de la tarde de mi último día en prisión fui absuelto, pero me liberaron hasta las ocho de la noche luego de un extenso interrogatorio y de una revisión corporal para cerciorarse de que era el interno al que debían liberar. Esas siete horas fueron las más largas de toda mi condena. A mis compañeros de celda les dejé mi ropa, artículos de higiene, sandalias, almohada y cobija. Por costumbre, los primeros días de libertad desayunaba a las cinco de la mañana, comía a la una y cenaba a la seis de la tarde. Y cuando me bañaba, ahora en invierno con temperaturas de tres grados, lo hacía con agua helada porque así me acostumbré. En la cárcel no hay agua caliente.
EL FINAL
“'El Betillo' y la persona que murió de 14 balazos eran cuñados. Ambos se dedicaban al tráfico de drogas y una deuda fue lo que ocasionó todo”, me dice Luis Rodolfo, cuando terminamos de comer. Yo agrego que el hombre asesinado se llamaba Juan Pablo Ríos Ibarra, quien dos meses antes había sido arrestado en Hermosillo, Sonora, con 45 kilos de metanfetamina que transportaba a la frontera de Baja California. Ambos quedamos en silencio escuchando el martillar del cuchillo del cocinero.