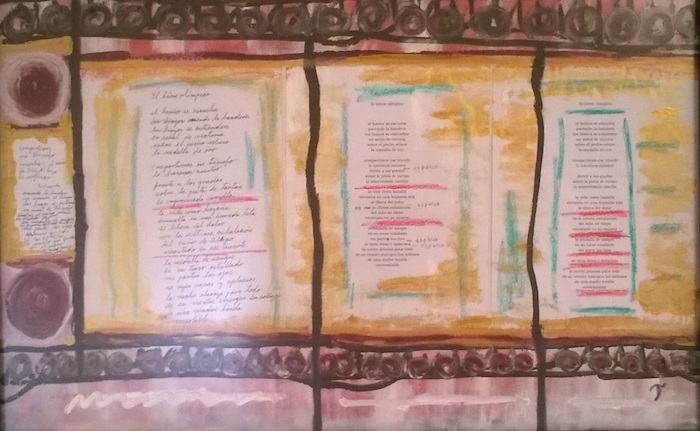Alepo, declarada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1986, con más de dos millones de habitantes, ciudad histórica, de rica cultura y raíces persas, griegas, cristianas así como musulmanas; asentada en los caminos milenarios del comercio entre Asia y Europa, entre el Mediterráneo y el Éufrates, vibrante en su pasado inmediato, hoy vive el infierno de la guerra.
No solo es el pueblo sirio envuelto en una guerra civil, dividido, aniquilándose, es también el territorio de una batalla internacional donde participan Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Israel, Irán, así como los kurdos, ejércitos regulares, el Estado Islámico, grupos terroristas de toda la gama del extremismo musulmán, chinos y caucásicos.
Alepo donde miles de niños están atrapados en un conflicto demencial, donde el gobierno sirio y los rebeldes que emergieron con el sueño contaminado de la mal llamada primavera árabe, son víctimas de sí mismos y de una dinámica violenta que asfixia su nación entera.
Alepo debería ser declarada por la ONU como la Capital de la ayuda humanitaria obligando al menos moralmente, a todos a cesar las hostilidades para rediseñar un camino de paz que necesariamente repercutirá sobre los trazos de su geografía política, trastocada brutalmente durante los últimos seis años.
Tarde o temprano tendrá que llegarse a un acuerdo que rebasará los límites de su territorio, e involucrará a las potencias militares de la región y fuera de ella.
Alepo pareciera ser la nueva frontera de una anacrónica guerra fría que pretende imponerse sin posibilidad de futuro alguno.
La antigua ciudad hitita forma parte del mapa de antiguas ciudades que están cercadas por la degradación del mercado tecnológico de la guerra, que multiplica el poder y la existencia de milicias de cualquier signo; y precipita la balcanización, sostenida en la ecuación del poder mortal tecnológico y su masivo acceso, y las células terroristas de toda índole que expresan la destrucción de los tejidos sociales que las llamadas redes no pueden remplazar.
La compleja relación entre la realidad virtual y la realidad a secas define una nueva dimensión de violencia cuya naturaleza caótica se codifica en imágenes y narrativas que son parte ya del espectáculo diario de millones. Esa experiencia tecnológica que expolia el territorio de la mente, también ordena y trasmite continuamente la crueldad como factor dominante de la cultura de los medios electrónicos.
La guerra aparece así como una escenografía descarnada que se enciende y apaga según el horario de transmisión. La solidaridad como emoción del instante cambiante, se descubre infértil y desdibujada en las sumas y restas de la cada vez más ambigua e indiferente opinión pública.
Las historias de Alepo, las personales de médicos, maestras, periodistas, combatientes, madres, son sin duda el testimonio de un gran fracaso mundial que cuestiona los logros más sobresalientes de la era de la globalización tecnológica y amenazan el diseño político internacional del siglo XXI, así como los cimientos de los regímenes democráticos, cada vez más ajenos a sus responsabilidades comunes y más esquizofrénicos en sus discursos políticos.
Las miles de familias deambulando por el desierto, sin alimento, sin hogar, ni refugio alguno, hieren de muerte el futuro de todos. Son una llaga abierta, como las fosas de nuestro país, que contrasta y cuestiona la racionalidad y característica de impotencia de nuestro mundo de confort.
El caso de Alepo, como otros, que están a la vuelta de la esquina, se resume en la ausencia de una conciencia colectiva: La anomia de la civilización que es ya la epidemia más desbastadora de este siglo XXI.