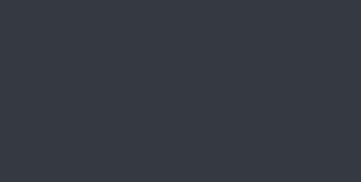Una de las constantes del mundo contemporáneo es la rutinización y la espectacularización de la muerte. Antes fue simple y llana vida. Y, miren, todos los días nos enteramos de nuevas tragedias que golpean al mundo; de lugares ignotos que alcanzan una inusual visibilidad mundial; no porque haya un hallazgo de algo desconocido que enriquezca la humanidad sino por la violencia que va vestida con distintos ropajes. Ahí, están por señalar uno solo, los llamados crímenes de honor que ocurren con frecuencia en Pakistán, la India o Afganistán.
La semana pasada fueron los 84 muertos de Niza y al menos 290 de Estambul y Ankara, ¿quién se acuerda ya de los policías de Dallas o los maestros de Nochixtlán? Seguramente cada vez menos, sus familias y vecinos. Quizá solo quede el escozor del miedo untado a la piel. Vivimos un vertiginoso que va tumbando gente como bolos. No parece haber tiempo más que para una oración, cuando nos sacude otra tragedia, tan grande o igual de escalofriante.
La maldad humana no parece tener límites. Siempre va por más y cada día, más de forma sofisticada o vulgar, qué más da. Acaso el joven tunecino que atropelló a niños y adultos en Niza no hizo de su auto un arma letal. No necesito más que unos euros y un permiso de conducir, para ir luego sobre la masa que presenciaba los actos conmemorativos y los juegos artificiales de la Fiesta Nacional francesa.
No necesitaba más para recordar a todo un país, quizá al mundo, que se encontraba sentado en una bomba de tiempo. Que basta oprimir el obturador para que aquello vuele en mil pedazos de restos humanos, como constatación de la levedad de la vida y el ser. Cualquiera en cualquier momento podría perderla pues solo pareciera que únicamente basta que se decida otro por consumarlo.
Así, hoy nuevamente lo sabemos, cuando los Pierre, Mateu o las Lorea, o los Murat, Aysel o Elif, eso por poner unos nombres en honor, a quienes murieron en las calles de Niza o Ankara. La amplia mayoría seguramente son empleados de alguna firma, maestros o policías. Gente común y corriente de la que nos encontramos en cualquier esquina sin reparar en su fragilidad; lo cerca que le ronda la muerte como a uno mismo. Son tiempos inseguros y de incertidumbre.
Donde la despedida matutina de la esposa o el esposo, la hija o el hijo, la madre o la hermana, puede ser la enésima de la vida. Aquella que no tiene vuelta. Donde el adiós llega a ser definitivo y para la posteridad que no existe.
Sin embargo, lo que son las cosas, la pareja de esa fragilidad humana son la relatividad mediática. En estos tiempos de espectacularización de los acontecimientos violentos. No todos son iguales, no todos provocan el interés de las grandes empresas de la comunicación, menos todavía merece que haya enviados especiales. El despliegue de los equipos de producción al lugar de los hechos y los programas de larga duración.
Entonces, las vidas que se pierden no son las que importan, sino el espectáculo que provoca y su efecto en la conciencia de consumidores mediáticos ubicuos o la rentabilidad comercial. Aquella que entre cápsula y cápsula informativa presenta una chica de te conmina a comer algún cereal con una nueva fruta seca, usar un nuevo tampón femenino o un auto de alta gama.
Así las cosas, la tragedia se banaliza, los cuerpos destrozados semejan un óleo de Bacon y las lágrimas de los deudos representan el toque mágico del espectáculo. El dolor entonces trasmina en la conciencia indemne del espectador. Sea ruso, francés, argelino, asiático o guatemalteco. Es la uniformización del dolor, el miedo, la incertidumbre. Sea en las grandes ciudades como en las medianas o en los pueblos de no más de mil habitantes. No hay diferencia entre un político, un religioso o un campesino.
Todos se lamentan de una nueva derrota de la humanidad ante las fuerzas del mal que sacuden sociedades. Sea de cualquier signo o identidad religiosa o política. La tarea mediática se cumple y la imágenes de los despojos humanos se guardan en algún archivo electrónico. Cómo una memoria procesada para futuros registros que exhiben la ubicuidad de los sucesos que marcan las épocas, los lugares, las calles y hasta los testigos impasibles. Aquel monumento, aquella fiesta, aquel mar.
Y como expresión de un fatídico y renovado: el show debe continuar, aparecen las expresiones de los políticos con trajes sastre de riguroso negro, que como Hollande sentencia: “los franceses deben acostumbrarse a la violencia”.
Esa fatalidad histórica que sella la esperanza de un pueblo que solo quiere vivir en paz disfrutar de los estallidos multicolores de los juegos pirotécnicos o un vibrante concierto de rock. Ausente seguramente de los crímenes masivos que sus gobiernos cometen en otras latitudes en aras de salvar el mundo occidental. Y qué despiertan los peores sentimientos de quienes tienen carne de mártires y están dispuestos a inmolarse en aras de una misión divina, un acto de justicia o un dios. O todo junto.
Es lunes cuando escribo está reflexión y la prensa registra que un ex soldado marine negro mató a tres policías y dejó otro tanto en Baton Rouge en Louisiana; y vuelvo la mirada hacia Sinaloa, Mazatlán y leo incrédulo la declaración del alcalde panista Carlos Felton que ante el descubrimiento de una fosa con ocho cadáveres recomienda a sus gobernados tomarlo con cautela para qué no vaya afectar los flujos turísticos o sea no importa la identidad de estas personas y sus deudos.
Tiempos, tiempos.