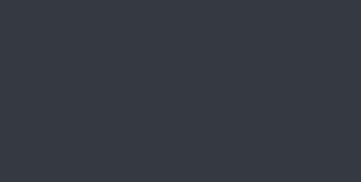Benito Taibo
17/11/2013 - 12:01 am
Apocalípticos y sobreinformados
El título de esta columna de domingo, hace un pequeño homenaje a Umberto Eco y su monumental obra Apocalípticos e integrados (1965), donde se discute apasionadamente la llamada “cultura de masas”, y entrega argumentos suficientes y varios para profundizar en un debate importante sobre sus alcances o su banalización, es sin duda, un referente para […]
El título de esta columna de domingo, hace un pequeño homenaje a Umberto Eco y su monumental obra Apocalípticos e integrados (1965), donde se discute apasionadamente la llamada “cultura de masas”, y entrega argumentos suficientes y varios para profundizar en un debate importante sobre sus alcances o su banalización, es sin duda, un referente para la sociedad moderna y para los estudiosos de la condición humana.
Con una pequeña salvedad. En 1965, cuando Eco escribe su trabajo, no existía el Internet, ni el teléfono celular. Y eso, cambia en mucho las cosas, o por lo menos, la percepción de las cosas.
Y como se dice por ahí, que percepción es realidad, yo estoy percibiendo un mundo diferente, de sobreinformación y simultánea y paradójicamente, de incomunicación.
Permítanme pues, dejar a un lado la aparente seriedad y contarles, sencillamente, lo que estoy viendo a mi alrededor todos los días. Quien quiera una sesuda reflexión o una disertación académica, ha llegado al sitio equivocado.
Cuando era un adolescente, tenía un pacto no escrito con mi padre, que cumplí siempre, a rajatabla. Sí a las doce de la noche tenía intención de quedarme en la fiesta o en casa de alguien, buscaba un teléfono y lo llamaba. Sólo así podía quedarse tranquilo y dormir sin preocuparse por la suerte de su inconsciente y bastante aventurero vástago. No tuvimos nunca un problema al respecto. Nuestra relación se basaba en un sistema de entendimiento mutuo y de confianza. A veces no había un teléfono cerca. Y sin embargo, yo siempre hice el mayor de los esfuerzos por hacer esa llamada, que sabía tranquilizaría a mi padre.
En cambio, en el caso de algunos de mis amigos, era al contrario. Y usaban para confirmar su dicho, la famosa frase anglosajona y adaptada a México que les daba, sin dárselas, la carta blanca necesaria para seguir en la juerga: “No hay noticias, buenas noticias” (No news, good news). Nunca lo entendí. No había noticias del Titanic mientras se hundía, no hay noticia alguna, desde las 14.45 del 30 de julio de 1975 del paradero de Jimmy Hoffa, no hay noticia tampoco acerca de dónde quedó el tesoro de Cuauhtémoc, nadie sabe nada acerca del lugar exacto en que se encuentra el dinero de las afores que todos pagamos…
¿Son entonces buenas noticias? Lo dudo enormemente.
Hoy, las cosas han cambiado. Muchas personas en el mundo llevan un celular, caro o barato a cuestas, y van por la vida dando cuenta milimétrica de sus grandes y pequeños pasos.
Los tiempos en que la intimidad y la secrecía eran sagrados, han dado paso a estos, nuevos, donde en un enorme escaparate de cristal podemos ver a los demás, tan crudamente como son, no dejando ni un ápice a la imaginación.
Pero de lo único que nos habla esta nueva moda, de poner en el estado del Facebook: “Aquí, casual, cortándome las uñas” o un Twitter declarando solemnemente: “Sacando a pasear al perro”, es de la inmensa soledad a la que nos está condenando la tecnología y de la banalidad de los tiempos modernos.
Tecnología que en vez de hacer las cosas más fáciles, parecería que las hace cada vez más difíciles.
He visto a una pareja cenando en un restaurante; cada uno con su teléfono celular en la mano mandando mensajes. No entre sí (lo cual sería catastrófico), sino a otros. Los miré largo rato y pensé que esos teléfonos que servirían para acortar distancias, las están alargando de una manera sobrecogedora.
Mi amiga Delia es un poco hipocondríaca. Desde que tiene una Tablet con Internet, es potencialmente peligrosa.
Busca tratamientos de manera compulsiva, sí un médico le receta algo, ella se receta cientos de páginas que están ahí, en el ciberespacio, contando de las reacciones secundarias, los síntomas, los peligros a largo plazo. Esta exposición a la sobreinformación, está generando nuevos paranoicos.
Y también sabios instantáneos.
Fui testigo de un curioso fenómeno, que me ha dado mucho en que pensar durante los últimos días.
En una mesa larga, llena de amigos parlanchines y divertidos, gente informada toda ella, se lanza desde un extremo, y al resto de los comensales, una pregunta aparentemente ingenua y sin embargo envenenada:
-¿Oigan, saben cuándo fue lanzada al espacio la famosa perra Laika?
Y en cuestión de segundos, aparece mágicamente la respuesta.
-¡3 de noviembre de 1957!
Pero eso no es suficiente. Van surgiendo como hongos, más trozos de información sobre el tema.
-Viajaba en el Sputnik 2.
-Murió entre cinco y siete horas después del lanzamiento
-Fue desde el cosmódromo de Baikonur, en el actual Kazajistán.
-Su entrenador fue el científico ruso Oleg Kazenko.
Y mucho, mucho más.
Un ciego estaría deslumbrado (sí se me permite la expresión), ante tal despliegue de conocimientos, que le harían pensar que se encuentra en una comida de verdaderos memoriosos como el Funes de Borges, que decía en el cuento: "Más recuerdos tengo yo que los que habrá tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo". Pero los que tenemos la dicha de la visión, nos habremos dado cuenta que desde el momento en que se lanzó la pregunta, muchas manos se lanzaron sobre sus teléfonos celulares y las respuestas dadas a voz en cuello, provienen no de nuestras cabezas, sino de la instantaneidad que nos brinda eso llamado Internet.
No me quejo, pero no dejo de sorprenderme. Sin duda vivimos en la "nueva sociedad de la información", donde la ignorancia, aparentemente, ha sido desterrada para siempre. Sí en vez de haber estado en una comida, todos los que contestaron la pregunta, y ampliaron con creces la información sobre la hoy olvidada perra Laika, hubiéramos estado en medio del campo, desprovistos de nuestros esclavos telefónicos, ¿cuantos habrían sabido la respuesta?
Y me contesto a mí mismo, convencido: Cero. Ninguno.
No guardamos en la cabeza ese pinche dato, porque visto en perspectiva, no es lo suficientemente importante para haberlo conservado en nuestra cabeza, excepto tal vez si eres astrónomo, ingeniero espacial, o líder de una sociedad protectora de animales, y Laika sea para ti, todo un símbolo.
Parecería que el olvido, ese curioso sistema que te permite desechar banalidades o datos menores, e incluso superfluos, de tu atiborrado sistema cerebral, ha sido vencido.
Bien. ¡Qué bueno!
Hoy, a un clic de distancia tenemos la nueva Biblioteca de Alejandría y casi ningún conocimiento nos está vedado. Estamos rodeados de miles de sabios instantáneos que tienen la respuesta, sea cual sea la pregunta. Bueno, la respuesta la tienen sus celulares. Si lo dejaron en casa el día de la cena, serán, simples mortales que habrán olvidado, como yo, como se llama el diputado que dice que me representa en la Cámara.
No somos gracias a Internet y sus respuestas, seres más inteligentes. Estoy seguro que si repetimos la pregunta de la perra Laika dentro de un año exactamente, sin aparatitos de por medio, ganará la bendita ignorancia.
El benefactor olvido hará que yo no recuerde esa fecha maldita que se quiere incrustar hoy en mi memoria, ocupando un espacio importantísimo, que sé que voy a necesitar para otras cosas.
Sirve el celular, con Internet, y sus millones de respuestas, para muchas cosas, pero sobre todo, para zanjar pequeñas discusiones. Haz la prueba, te vas a sorprender. Todo esto viene a cuento, porque creo que hay un montón de cosas que prefiero no saber. No quiero ser un memorioso instantáneo. Ni siquiera un memorioso.
Prefiero seguir indagando, lentamente, todo aquello que no sé, pero que realmente me importa.
Hoy por hoy, mi única misión es olvidar a Laika, lo más pronto posible y dejar olvidado, “casual”, mi teléfono celular en casa.
más leídas
más leídas
entrevistas
entrevistas
destacadas
destacadas
sofá
sofá