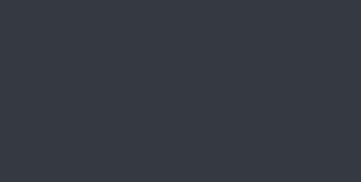Benito Taibo
22/09/2013 - 12:01 am
Un tiempo de héroes
En alguna parte de La Odisea, Homero dice que los dioses se dedican a tejer desdichas para que luego los hombres tengan cosas que contar a las futuras generaciones. Debe ser, de alguna u otra manera, cierto. Las grandes gestas de la humanidad están plagadas de desdichas que son transmitidas de generación en generación para […]
En alguna parte de La Odisea, Homero dice que los dioses se dedican a tejer desdichas para que luego los hombres tengan cosas que contar a las futuras generaciones.
Debe ser, de alguna u otra manera, cierto. Las grandes gestas de la humanidad están plagadas de desdichas que son transmitidas de generación en generación para mostrar el talante, la resistencia, la fuerza, la voluntad, el miedo, las pasiones altas y bajas de nuestra especie, y que se queden para siempre grabadas en la memoria colectiva como una muestra de la enorme fragilidad que nos contiene, y simultáneamente, del arrojo que convierte de vez en vez a simples mortales en verdaderos héroes.
Yo viví un tiempo de héroes y no puedo menos, siguiendo la indicación de Homero, que contarlo para que no se olvide.
Hace 28 años y unos días, el 19 de septiembre de 1985 a las 7 de la mañana con 19 minutos fuimos despertados de una manera atroz. A pesar de vivir en una zona sísmica y estar mínimamente acostumbrados a que la tierra se mueva, lo que nos tenía reservado la naturaleza era en todos sentidos inconcebible.
Yo estaba en la colonia Roma Sur, en casa de mis padres. Se rompieron dos lámparas y se cayó una parte importante de la biblioteca. Con el corazón desbocado y semidesnudos salimos a la calle. Hasta que pasó el movimiento. El terremoto. Estábamos todos bien. Muertos del susto pero bien.
No había luz, pero el presagio del desastre era inminente. Un pequeño radio de pilas comenzó a darnos cuenta de la magnitud de la tragedia, lentamente.
Me vestí y fui hasta la esquina. Allí estaba el primer edificio destruido.
Pedí prestada una bicicleta y comencé a pedalear por Insurgentes, rumbo a la Secretaría de Comercio, donde trabajaba entonces.
El camino entero era una zona de desastre. Una ciudad bombardeada, destruida, hecha pedazos. La gente en la calle inmóvil, mirando alrededor sin entender nada. En calzoncillos, en bata, sangrando por las heridas, llenas de polvo, sumida en el más absoluto de los estupores.
La Secretaría era un amasijo de metales, vidrios y concreto. En mi piso (el dos) murieron más de 20 personas. Casi todas ellas pertenecientes al personal de limpieza. Había caído como cae una torre de cartas, un castillo de arena, un juguete en manos de un niño terrible y caprichoso. Intentamos ayudar en lo posible, pero cada vez que dábamos un paso entre los escombros todo se movía, sujetado precariamente por hierros retorcidos.
Nos mandaron a casa. Ya debían ser las 12 del día por lo menos. El ulular de las sirenas era constante. Se oía sólo eso y llantos contenidos. Olía el aire a gas y a miedo.
Regresé empolvado, temblando descontroladamente, con el horror fijo para siempre en las pupilas. Perdí la bicicleta y también la inocencia. Esa ciudad inmensa, fuerte, aparentemente indestructible, en realidad era tan frágil como una mariposa.
Caminé mucho rato, viendo una y otra vez escenas desgarradoras, padres buscando a sus hijos, muchachos buscando a sus abuelos, gente llorando en la banqueta, árboles y semáforos tirados en medio de la calle. Un perro enorme, gran danés negro, aullando en la azotea de un edificio.
Mi madre y sus amigas ya estaban cocinando en mi casa, en enormes ollas, para un batallón que sabían llegaría más temprano que tarde. Quién vivió una guerra sabe qué hacer y cómo hacerlo.
Y allí comenzó el milagro. Un milagro laico e inmenso. Nació la sociedad civil organizada. Brigadas ciudadanas comenzaron a operar, ante la ausencia de gobierno y de sentido común, en toda la geografía citadina. Sin mandos, ni órdenes gritadas, ni horarios establecidos, ni burocracia alguna.
Y los héroes, que hasta entonces estaban ocupados en vivir sus pequeñas vidas como el resto de los mortales, surgieron refulgentes de los lugares más insospechados, de la periferia, las barriadas, las vecindades. Con la mirada clara, el martillo en la mano, el casco de siempre, la sartén por el mango, el botellón de agua en el hombro, la voluntad a toda prueba.
Y comenzaron a sacar vivos y muertos de los escombros, a limpiar el desastre, a cocinar y dar de comer a multitudes, a organizar el tránsito, el abasto de agua, de medicinas, de abrazos, a entregar el corazón sin pedir nada a cambio.
Yo los vi, estuve junto a ellos, no me considero uno de ellos, no tengo ni el valor ni la fuerza que ellos tienen. Yo sólo me convertí en ciudadano, un orgulloso ciudadano en el más amplio sentido de la palabra. Hice para siempre de esta ciudad, mi casa, mi patria, mi bandera, mi segunda piel, como dice en una canción Víctor Manuel.
Estuvimos ayudando, mi hermano, mis amigos, sus amigos, un montón de desconocidos que fueron también nuestros hermanos durante esos terribles, pero luminosos días, en un Hospital abandonado a un costado del Parque de Sullivan. Ahí se habilitó un albergue y una inmensa cocina donde se hacían más de tres mil raciones diariamente.
Pintado con spray rojo, en esa cocina se podía leer: “Aquí, lo único que tembló fue la tierra”.
Cada vez que el desastre toca a nuestras puertas, cierro los ojos y la veo claramente. Incluso ahora, a 28 años de distancia.
Ahí estaban los héroes de mi tiempo, fue un inmenso privilegio haber podido estrechar su mano, palmear su espalda, servirles un café caliente después de largas y duras jornadas. Nunca he abrazado a tantas personas como lo hice entonces, agradecido, emocionado, lleno de fe en la humanidad.
Nunca oí una sola queja. Lo que vi y lo que viví me llena de un indescriptible orgullo que conservo intacto desde entonces y para siempre.
Lo cuento, sencillamente, para que no se olvide.
Sí los dioses tejen desdichas como acostumbran, siempre me pondré del lado de los hombres…
más leídas
más leídas
entrevistas
entrevistas
destacadas
destacadas
sofá
sofá