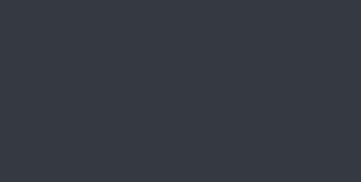La juez manda a llamar al niño de ocho años para interrogarlo y tomar una decisión sobre la custodia temporal a la madre que se ha separado y acusó al esposo de violencia contra ella y su hijo. El niño inquieto y temeroso de que la juez no vaya a creerle, se arma de valor y entra a la sala a solas, las abogadas esperan afuera lo mismo que la madre y el padre. El pequeño explica todas las formas de violencia que el padre ejercía contra él y su madre. Dos veces le responde a la juez que no quiere ir a vivir con su padre hasta que “no el enseñen a portarse bien y no ser tan malo”. Una vez que ha tomado su decisión, la juez permite que entren las abogadas, la madre y el padre. Frente al niño, como si este no estuviera presente, la juez dice que no le parece natural ni normal que un pequeño de esa edad esté tan enojado con su padre, que seguramente le lavaron el cerebro, el niño interrumpe y dice casi llorando que está diciendo la verdad. La juez ni siquiera lo mira y comienza un interrogatorio con tono agresivo contra la madre, infiere que la madre “ha contaminado al menor de su enojo”. Después de dos horas la juez decide que no le cree al niño, sino al padre, un empresario atractivo y joven que sonríe amablemente frente a ella.
El niño sale llorando del juicio y dice que nunca más va a decir la verdad, que los jueces prefieren a los que dicen mentiras. El pequeño que está en un refugio con su madre tiene una gran claridad sobre al injusticia que se perpetra contra él y contra miles de niñas y niños en México. Cada año, miles de menores de 15 años quedan atrapados en el sistema legal; luego de sufrir malos tratos en el hogar, se les somete a los malos tratos institucionales. A pesar de que México ha firmado todos los convenios y tratados internacionales que protegen los derechos de niñas, niños y jóvenes, el sistema aun tiene una deuda monumental con esta población.
Por un lado, las leyes han cambiado a gran velocidad en los últimos 10 años, es decir, en papel se reconocen delitos graves como la pornografía infantil, la violencia sexual y psicológica ejercida por pederastas y tratantes, así como los considerados menores, como la violencia intrafamiliar. También se ha invertido en capacitar a jueces y juezas (casi siempre ese trabajo lo hacen las organizaciones civiles y organismos como la UNICEF); sin embargo, las contradicciones tanto entre las leyes locales, las formas en que estas se reglamentan y las leyes y decretos federales lo complican todo. Hay que sumarle a este problema el prejuicio de una buena parte de juzgadores, Ministerios Públicos y peritos que están absolutamente convencidos de que los niños y niñas mienten y siguen poniendo la carga de la prueba en sus testimonios que, de antemano, es descalificada por las autoridades.
Varios jueces me han confesado sentir gran confusión respecto a los derechos de la infancia y las leyes. Por un lado, se les exige que no llamen a declarar a las víctimas, se defiende a toda costa que se evite el careo con agresores (pederastas, golpeadores o tratantes), pero al mismo tiempo se dice que se les debe dar voz a niños y niñas. Un juez de Tlaxcala me preguntó, ¿cómo hacer esto con congruencia?
A lo largo de diez años, he presenciado en diferentes países, incluido México, juicios aberrantes en que la violencia del sistema judicial produce más daño a una niña o niño incluso que la originalmente denunciada. En la India y Costa Rica muchas organizaciones que rescatan menores de explotación sexual comercial, se ven obligadas a hacer un juicio de ensayo (Mock trial) para que la niña o niño sepa exactamente a que se puede enfrentar en un juicio. En México, algunas organizaciones trabajan ya con el libro infantil La silla de la verdad elaborado en Costa Rica por la doctora Gioconda Batres Méndez. Aunque la herramienta es útil, en realidad una vez que los jueces enfrentan a niñas, niños y jóvenes, en general rompen todas las reglas protocolarias. Se les aísla, se les habla desde detrás de un gran escritorio, se habla (como hizo la juez quintanarroense de la que hablamos al principio) frente a ellos y ellas como si no estuvieran presentes, se utiliza un lenguaje inadecuado en términos conceptuales al elaborar preguntas, pero sobre todo se les hace sentir que son culpables por ser vulnerables, por tener menos de 18 años, por no entender ciertas palabras de la jerga jurídica, y sobre todo por no amar a una madre o padre que les maltrata.
Lo cierto es que muchos de estos jueces y juezas vivieron violencia en la infancia y no solamente la normalizaron, sino ahora, desde el poder de su puesto, se alían con los agresores. No es este el espacio para un ensayo psicológico de cómo la violencia en la infancia afecta los juicios que hacemos las personas el resto de nuestras vidas sobre la violencia de terceros; sin embargo, vale la pena dejar claro que nadie juzga un caso desde la absoluta objetividad. La “verdad jurídica o legal” como le llaman oficialmente, pasa necesariamente por la subjetividad de quien juzga. Por eso vemos a diario (más allá de la corrupción de otro tipo) una gran cantidad de casos en que los agresores salen libres o en que los padres maltratadores, e incluso violadores, reciben permisos judiciales para visitas a sus hijos e hijas.
En unos días se llevará a cabo en Puebla una reunión internacional sobre los derechos de niños, niñas y jóvenes, y en ella no puede faltar este aspecto del debate. La capacitación debe incluir necesariamente, alguna batería de pruebas para comprender si las y los jueces tienen habilidades, preparación y capacidad no prejuiciada para juzgar casos donde hay menores de 18 años como víctimas y si no son capaces, que no reciban la certificación.
Sabemos que la transformación del sistema de justicia penal es una apuesta a largo plazo, sin embargo, estos primeros pasos no pueden permanecer viciados, pues pasarían a formar parte de las peores prácticas judiciales para proteger y defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quienes algún día serán o jueces o victimarios.