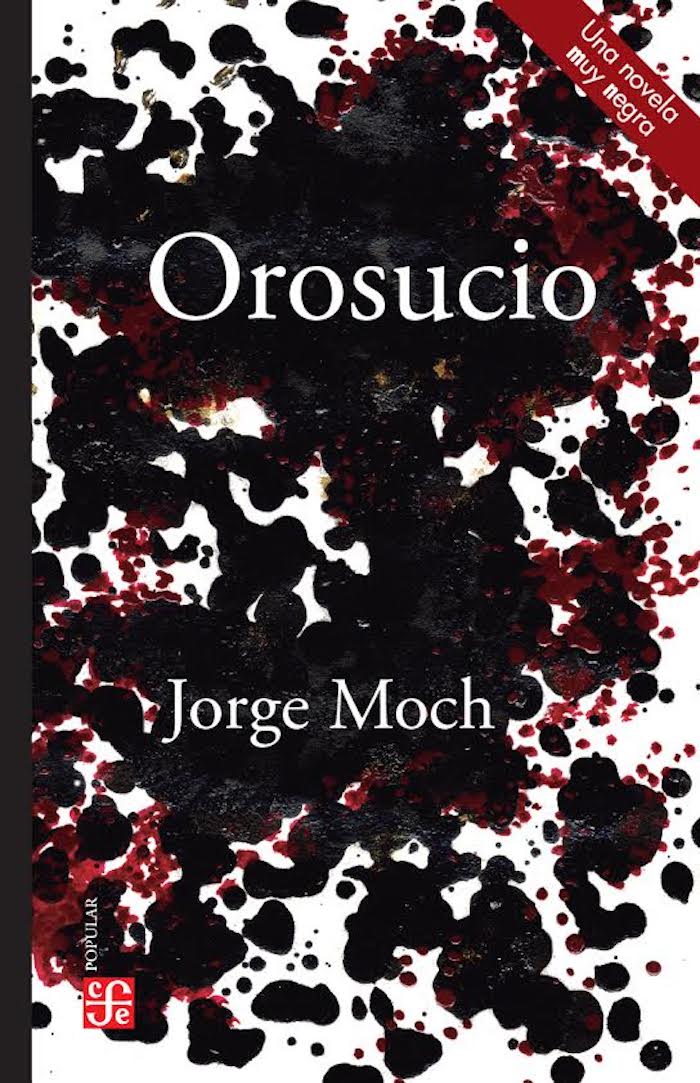“Recuerdo que abrí un ojo y la garra blancuzca me estrujó la barriga: era el miedo que me susurraba con su lengua amarilla ‘ahí vienen por ti otra vez’”, escribe Jorge Moch en Orosucio, la novela más negra de las negras.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Orosucio describe una cruenta realidad mexicana, la descomposición de la sociedad, la violencia cotidiana y lo que las personas padecen. La narrativa mantiene el estilo que caracteriza al autor: un lenguaje duro, exacto, con una fuerza verbal arrolladora, y suma los nombres de personajes ya reconocidos en la narrativa de Moch, así como asesinos a sueldo, cárteles en constante guerra, personal del ejército dictando órdenes de muerte…
El lector descubrirá en la novela más negra de las negras, personajes cuyas circunstancias los vuelven víctimas o victimarios sin posibilidad de escapar a un destino que, muchas veces, es decidido por fuerzas ajenas a la propia.
Jorge Moch (Ciudad de México, 1966) es periodista, escritor e ilustrador mexicano. Ha colaborado con múltiples medios impresos como La Jornada Semanal y Milenio. Ha publicado trabajos de diversa índole y contenido (caricaturas, historietas, cuentos, entrevistas, ensayos, crónicas, reseñas literarias y cinematográficas, columnas editoriales y de opinión). Es autor de Hijos de la clepsidra (2007), por el cual obtuvo el Premio Nacional de Literatura Efraín Huerta, Sonrisa de gato (2006), ¿Dónde estás, Alacrán? (2008), Espinazo (2011) y Cenicienta (2012).
SinEmbargo comparte un fragmento de Orosucio, de Jorge Moch. Cortesía otorgada con el permiso del Fondo de Cultura Económica (FCE).
***
SANGRE EN LA NIEVE
Ya está aquí, otra vez, velo transparente y helado, vibración del aire fatal, estrangulamiento y angustia: mi tristeza. Sin ranchera que valga pero sin perro que ladre. Sin corrido que afloje la piedra negra que traigo enterrada en el pecho. Sin chingada madre.
La tristeza de uno es algo que se carga a solas. Es precisa- mente cuando a uno lo embarga la melancolía que viene a toparse de veras con lo solo que está en el jodido mundo. Y suele pasar que, por evitar humillaciones que echen sal en la herida, esa tristeza uno la disimula, la niega, la esconde a la mirada y al escrutinio ajenos; hace como que no la trae uno pegada en la nuca, aupada en la espalda, encorvándolo todo: espíritu, pasado, presente y futuro. Suele pasar que esta tristeza pegajosa y pesada, esta melaza triste que se le derrama a uno desde el pinche colodrillo hasta las uñas de las patas no sea más que una vieja gata revolcada y terca, siempre allí, siempre en el umbral, pesada y fofa, inamovible. Retadora ante mi claudicación eterna y previsible, mi incapacidad de pelear con ella, conmigo mismo, con este abismo que siempre ha estado aquí, separándome de quienes tanto quise aunque fueran pocos. Porque siempre nos separa un abismo, y a estas alturas creo saber que vivir es precisamente ir gastando tiempo en el intento de negar eso, como el tal Sísifo con su puta piedra, así uno con su puentecito sobre el abismo, un puente- cito quebradizo y pinchurriento que tratamos de no ver, no aceptar, no reconocer que ahí vamos de bruces para despanzurrarnos en las piedras picudas del fondo hambriento siempre, sediento siempre, de sangre. Los psicólogos a eso le dicen neurosis; yo simplemente le digo puta la vida.
No sé cuándo empecé a enfrentarme a mi tristeza. Quizá de adolescente, aunque tampoco de niño fui una fiesta ambulante. No me descalabré de la risa cuando mi padre nos abandonó para irse a Estados Unidos y que nunca más volviéramos a saber de él porque de seguro se encontró a una gringa cogelona y ya no quiso saber de mi madre. Se rompía primero de tristeza, la pobre, y luego de fría indiferencia. Y luego de inanición. Y cuando mi madre, por no poderme mantener, me mandó a vivir al internado que regenteaba un cura abusivo y golpeador mi rabia se volvió tristeza. Cuando el cura me ex- pulsó del internado porque me sorprendió robando galletas en la alacena por la madrugada, mi hambre se tornó tristeza. Cuando los soldados me acogotaron y me acusaron de tener algo que ver con la desaparición del Goyo el miedo se me fue convirtiendo pronto en tristeza. Cuando me abofetearon y me encueraron allí, en la nieve endurecida de la refrigerada en el bosque silencioso, rajado el silencio con sus carcajadas y sus insultos y mi llanto y mis berridos de dolor, y cuando me vio- laron quemándome el culo con los empellones y las rodillas con la dureza del hielo, todo aquello se me escurrió en tristeza, encalleciéndome lo que me pudiera quedar de alma. Cuando me cortaron los dedos meñiques de las dos manos casi por la mitad con un alicate el dolor fue una expresión extrema de mi tristeza y el corazón se me secó como un trozo de tasajo. Por años me dijeron los curas y las monjas que había que trasmutar el sufrimiento en ofrenda a su dios. Quise hacerlo entonces y lo único que me quedó dentro fue un hueco enorme, el abis- mo sin puentes, la profundidad incalculable de mi tristeza porque comprobaba, mientras los alicates me arrancaban la piel y me trozaban el hueso con ruido de caña seca, que todo era mentira. Los soldados no estaban en el pueblo para protegernos, sino para ejecutar los intereses de sus comandantes y en ello cuidar los negocios turbios del viejo cacique que daba voces al viento helado de la sierra por su hijo desaparecido, la justicia nunca triunfa y los malvados nunca recibimos nuestro merecido siempre que nos volvamos más malos, más hijos de la chingada. Dios no existe, ni hay virgen inmaculada que interceda por un niño al que los uniformados patean con sus botas encasquetadas y luego echan suertes para ver quién se la mete primero y luego ir al todoterreno por las pinzas y cortarle, a ese niño golpeado, insultado y vejado por ellos, un dedo de cada mano porque sí, porque podían hacerlo y eran tan desalmados que ninguno puso reparos, “para que aprenda a respetar”, dijeron. No lloraron los angelitos del cielo mi desgracia, no acudió la inmaculada a recoger en su seno mi infancia muerta, ni siquiera restalló en un graznido largamente prometido en homilías y apercibimientos la carcajada del diablo regocijándose con la vileza de esos cabrones: la vida siguió su curso inmutable y frío como el aguanieve que me quemaba las nalgas llenas de moretones cuando por fin se largaron y me dejaron allí, en el bosque, solo con mi dolor y mi entereza perforada en el culo con violencia y odio y una llovizna de nieve aguada que cualquier poeta blandengue hubiera querido cantar llanto del mundo, enrojecida con mi sangre, como si el bosque y el invierno se ruborizaran de vergtienza ante la crueldad y la crudeza del hombre. A los catorce aprendí a sublimar la tristeza en odio. Aprendí a masticar una rabia silenciosa, ¿qué no, kid?
En mi tristeza supe que aunque me mataran nunca iba a delatar al Gato, de quien todos sospechábamos porque sus tirrias con el Goyo eran cuento viejo. Lo que los putos sol- dados y el viejo mierda y llorón no podían saber era que yo estaba enamorado del Gato, y que no lo iba a delatar nunca, y que aunque hubiera cedido a las patadas en el estómago y a los pellizcos en los testículos, a la tortura, a la mutilación y a las golpizas que me dieron, para entonces el Gato ya andaba con mi primo el Cabe en la capital o en otra ciudad, inalcanzable, y que yo no tenía ni jodida idea de dónde podrían estar. Cuatro soldados, un teniente y un vejete encolerizado hasta la desesperación que se ensañaron conmigo simplemente porque me habían visto caminando con el Gato por las veredas, paseando, llevándolo a conocer los alrededores. Yo tenía catorce años y no pocas ilusiones que imaginaba como brechas que se fueron cerrando con cada golpe y que cercenaron aquellos hijos de la chingada junto con mis dedos, marcándome de por vida y cambiándome para siempre el nombre, Aurelio, por un apodo, el Dieciocho. Creo que allí vi por primera vez la orilla del abismo que me separaría por siempre de ellos, del enemigo pero también del amigo. Porque aprendí a desconfiar. Y en desconfiar se me ha ido la vida para, qué paradoja, seguir vivo.
Allí me encontró, tirado y con las nalgas tableadas por los soldados y el frío, chorreando sangre de las manos y el trasero, mi padrino. No recuerdo cuándo amanecí de aquella pesadilla pero sí dónde, en la casita que había levantado escondida en la sierra dizque para sus salidas a cazar venados pero que en realidad usaba de paso de sus contrabandos y de guarida en préstamo para algunos de sus menos recomendables amigos, casi todos gomeros de Durango que iban a esconderse a veces allí, a la recóndita sierra Tarahumara, porque algo nada bueno habrían hecho en su tierra. Allí me estuvo atendiendo las heridas mi padrino y recuerdo que me escocían por igual los dedos, el culo y el alma, y que me costaba trabajo mirarlo a los ojos, como si de sus pupilas brotaran ramalazos de una luz acusadora de qué, de algo. Así, de chingadazo, aprendí a sobrevivir, aprendí a ser esquivo. Me volví resbaladizo como salamandra, inasible.
Pero no lloré más. A los catorce aprendí de dura manera que toda lealtad lleva etiquetado un precio. También aprendí que todo es relativo, y que ese precio que para uno es altísimo como la vida propia, para los demás es una pinche bicoca, un moco embarrado, un gargajo en la suela de sus botas del que se deshacen pisando adrede mierda de vaca y terrones helados. La tristeza con el tiempo fue engrosando la cáscara, el callo, la armadura. Aprendí a disimularla y a valerme de ella cuando tres o cuatro meses después de que me atacaran los soldados, estando yo dormido en mi camastro, escuché unos golpecitos en el vidrio del ventanuco.
Recuerdo que abrí un ojo y la garra blancuzca me estrujó la barriga: era el miedo que me susurraba con su lengua amarilla “ahí vienen por ti otra vez”. Y justo cuando alargaba la mano enguantada todavía en vendas, porque la infección en los dedos no se me acababa de curar, para agarrar la culata de una escopeta pisponera que mi padrino me había dejado, más que para que me defendiera de una nueva aprehensión para que tuviera tiempo de suicidarme, vi cómo en la palidez lunar de la noche asomaba una mano en el aire helado y golpeaba despacito el vidrio otra vez, tac, tac, tac, con uñas que adiviné sucias y pensé con cierto tino que los pinches guachos no iban a venir a tocar quedito en mi ventana y me quedé mirando aquello, aterrado pero agarrado con dieciocho uñas a una esperanza enana, microscópica pero real, y el miedo se me volteó en un columpio de alegría mezclada con angustia cuando luego se perfiló la silueta inconfundible de la cabezota de mi primo, el Cabe, su cráneo como de hombre de las cavernas embutido en una gorra con orejeras de las que brotaban sus peculiares arcos ciliares, su cara de gorila, y pude ver, a pesar de la contraluz azulada, que me enseñaba los dientotes en la mueca de una sonrisa. En lugar de saltar a abrir el ven- tanuco, corrí a la cocina para abrir la puerta.
A poco estuve de irme de espaldas porque con el Cabe estaba, sonriente en el quicio de la puerta, el Gato. Traía el pelo largo y una barba crecida. El Cabe era la misma mole cariñosa de siempre. Cuchichearon saludos y me abrazaron. Luego arrastraron unos bultos dentro y me ordenaron apagar la luz del quinqué de petróleo y la linterna de pilas. Me acuerdo que me quedé pensando que no los había escuchado acercarse a la casita. Valiente vigilia.
Prendí el fogón y puse a calentar agua para prepararnos una canela con piloncillo porque seguramente platicaríamos largo. Estaban sentados a la mesa, como esperando algo, y me fui a sentar delante de ellos. Entonces vi que los dos me miraban las manos y quise esconderlas debajo de la mesa, avergonzado, pero el Gato fue más rápido y me detuvo del antebrazo. Tomó con cuidado el vendaje y a la luz del fogón salpicado del resplandor azul de la luna que llegaba oblicuo desde la ventana de la cocina fue revelando el escarnio de mis dedos mutilados. No hablaba, sólo iba desenredando las vendas sucias y echan- do vistazos al semblante del Cabe. Mi primo me miraba con sus ojillos de primate, muy serio, casi amenazador. Yo noté que la respiración se le iba volviendo ese fuelle de locomotora que quienes se habían enfrentado alguna vez a su furia tan bien habían aprendido a temer. Llegué a pensar, instintivo y tonto, que me abofetearía con su manaza de relámpago. Pero al mismo tiempo que le subía y bajaba el diafragma con lo que sabíamos que era esa furia silente suya tan temible, se le agua- ron los ojos. El Gato no dijo gran cosa. Tomó una mochila y salió con el mismo sigilo con que había llegado a mi ventana. Mi primo se quedó conmigo. No habló mucho, se veía que le pesaba lo que me había pasado y yo temí que mi padrino les hubiera hablado para contarles los detalles de mi humillación. Sacamos uno de los catres que mi padrino guardaba para sus amigos y varias cobijas. Yo, sabiendo que el Cabe estaba allí, me tranquilicé. Antes de dormirme recuerdo haber volteado a verlo. Estaba sentado en el camastro que se combaba bajo su peso. Tenía en las manos un rifle automático. Metía y sacaba el cargador curvo, de treinta y cuatro cartuchos, con los ojos perdidos en un rincón oscuro. Pensé en los pinches sol- dados. Ora sí, arrímense, putos, a ver si como roncan duermen, ¿qué no, kid? El sonido me arrulló.
Al otro día me desperté hasta que el sol me besó la cara desde el ventanuco. La casita olía a café y pan tostado. Como yo no tenía ninguna de las dos cosas —a mí apenas me que- daba una cazuela de papas hervidas, agua y un poco de sal, azúcar de piloncillo y canela— supuse que mi primo venía avituallado. El olor del pan caliente me hizo recordar tiempos menos peliagudos. El Cabe lo preparaba cuidadosamente en un comal sobre el fogón. Había salido temprano a traer leña. Seguía callado, como enfurruñado. Me sentí culpable de algo, sin saber bien qué, y desayunamos en el más misterioso de los silencios, apenas abrimos la boca para intercambiar monosílabos y engullir trozos de pan tostado embarrados con una mermelada de moras que traía en una de las mochilas, una delicia. Luego se puso a desarmar su rifle y yo, sin saber qué decir o hacer, me fui a buscar el hacha para preparar más leña para el almuerzo y la noche. Durante horas estuve troceando leños afuera de la casita. A cada hachazo respondían los cerros con un eco seco. Me dolían los muñones infectados pero me aguantaba como los machos; nadie iba a andar por ahí sin- tiendo lástima por mí. El cielo estaba azul pero hacía frío, aunque eso me lo quité con el sube y baja del hacha sobre el tocón. Paré porque las vendas estaban empapadas de sangre otra vez. Me las quité, me lavé con agua helada, las enjuagué un poco y me las puse otra vez.
Ya empezaba a bajar el sol cuando volvió el Gato. Esta vez escuché el motor cuando tragaba el primer buche de una sopa instantánea riquísima que mi primo preparó con agua de la pileta. Estaba calentita, sabrosa. Del brinco me eché la cucharada al pecho. Hice por levantarme pero la mano de gigante del Cabe se alzó diciendo: espera, mientras con la otra le- vantaba su rifle, el dedo agarrotado en el gatillo. Levantaba el fusil entero y cargado con una sola mano, como si fuera una pistolita vil. Se paró despacio, porque el Cabe era tan enorme que todo parecía hacerlo con lentitud. El Gato solía decirle que ralentizaba, pero esa palabra, como muchas otras que el Gato decía, no la entendí hasta muchos años después. Des- de el ventanuco dio el visto bueno al motor que sonaba ya muy cerca. Me hizo una señal con su cabeza de pedrusco que quería decir: apúrate con la sopa y ven afuera, y desalojó la casita. Mientras yo escuchaba que hablaba con alguien afuera y saboreaba la sopa queriendo que durase más, me pareció que sin el Cabe adentro de la casita entraba más luz y había más altre.
Afuera estaba un todoterreno como el de los soldados pero rojo. Era del Cheroque, un médico voluntario en el dispensario de las monjas, en Siso, y que ahora me sonreía desde el estribo. A manera de saludo dijo que me iba a revisar, y mientras volvía a la casita acompañado por el doctor, pude ver que el Gato y mi primo descargaban otros bultos largos, como si trajeran herramientas. Recuerdo que mientras le mostraba al Cheroque mis dedos mutilados y coronados de pus, pensaba que quizá nos íbamos a ir a trabajar en las minas. El Cheroque me curó los dedos con un líquido que ardió como si me los quemaran y me cambió las vendas por otras limpias. Le asombró que no me quejara. Me hizo tragar un puño de pastillas y me puso dos inyecciones que no dejé que fueran en las nalgas, sino en el brazo. Me preguntó si tenía otras lesiones, así dijo, lesiones, y yo le dije que no. Insistió, que si estaba seguro, y le dije quenocarajo. Volteó a la puerta y el Gato estaba mirando todo. Yo me moría de vergiienza y me rechinaban los dientes de rabia porque de seguro el hocicón de mi padrino les había dicho lo de la violación y la tableada, pero me mantuve en mis siete y no abrí el hocico. De reojo pude ver que el Gato le hacía una seña con la cabeza al Cheroque, y éste tomó sus cosas y salieron a reunirse con mi primo. Cuchichearon entre los tres un poco y luego escuché de nuevo el motor del vehículo, cada vez menos, hasta que sólo fue un murmullo entre los pinos y la manzanilla. Entonces volvieron mi primo y el Gato y metieron los bultos que bajaron del todoterreno del Cheroque. El Gato cerró la puerta y se quedó mirando por la ventana, como cerciorándose de que el médico se hubiera marchado de veras. Entonces se volvió a mí. Mi primo estaba junto a la puerta, llenando la mitad de la cocina él solo. El Gato se agachó y abrió uno de los atados. Eran dos rifles como el de mi primo. El Gato dijo “vamos a enseñarte a usarlos, chamaco”, y mi
19 primo subrayó la frase corriendo el cerrojo de su fusil y dejándolo amartillado. “Para que esos culeros aprendan a respetar”, dijo con su voz como un mugido, un eco monstruoso de la frase de los soldados, y yo supe que estaba a punto de entrar a mi propio bautizo de sangre y fuego.
Y por primera vez en semanas dejé de sentir tristeza. Pero odio no.