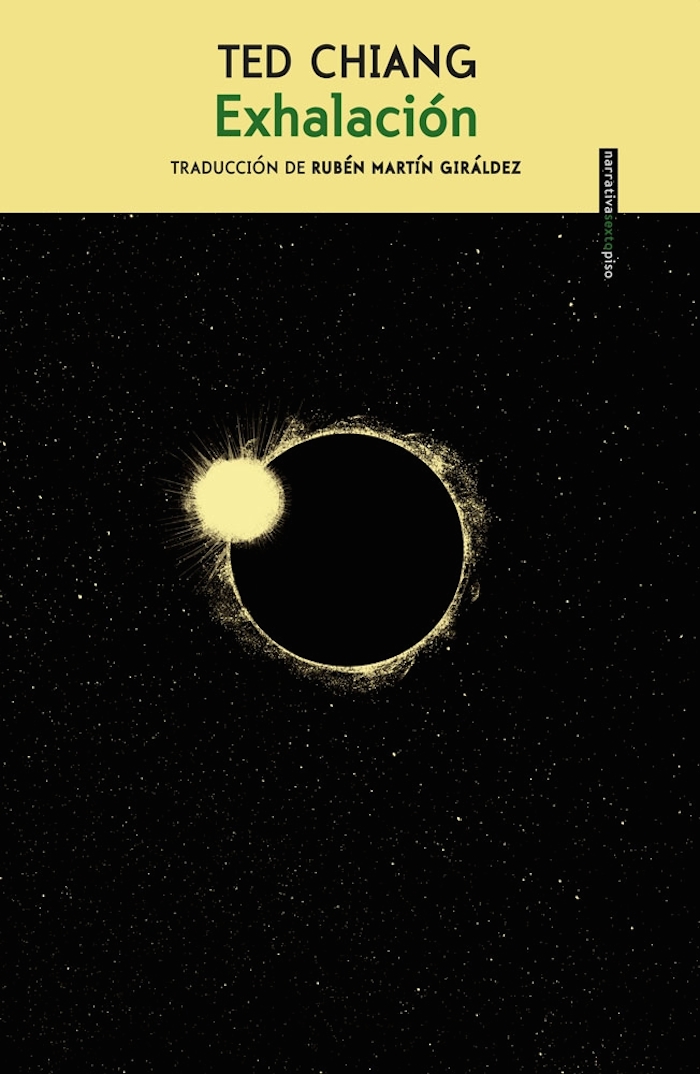En su segundo volumen de relatos, Ted Chiang demuestra su habilidad para abordar los conflictos éticos de nuestra relación con la tecnología, lejos del enfoque distópico predominante en las narraciones futuristas. Exhalación fue seleccionado por The New York Times como uno de los cinco libros de ficción del 2019.
Chiang es uno de los escritores de ciencia ficción más prestigiosos de la actualidad, y ha sido galardonado con los premios más importantes del género. Escribió La historia de tu vida, cuyo cuento homónimo fue adaptado al cine por Denis Villeneuve con el título La llegada en 2016.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- A través de sus narraciones, Ted Chiang demuestra una formidable habilidad para indagar en los enigmas de la condición humana y abordar los conflictos éticos de nuestra relación con la tecnología. Lejos del enfoque distópico hoy predominante en las narraciones futuristas, las historias de Chiang muestran una perspectiva positiva y vitalista, delineando preguntas filosóficas de un enorme calado humano.
¿Qué pasaría si un inocente juguete dinamitara nuestra noción de libre albedrío? ¿Y si fuera posible ponerse en contacto con versiones de nosotros mismos en otras líneas temporales? Si creáramos mascotas virtuales provistas de una inteligencia artificial que les permitiera aprender como si fueran niños humanos, ¿qué clase de compromiso ético deberíamos asumir con su educación y su futuro? ¿Y qué ocurriría si pudiéramos vislumbrar cualquier episodio de nuestra vida tal como sucedió, sin el matiz afectivo y el sesgo interpretativo de lo que llamamos «recuerdos»?
Autor de diecinueve narraciones cortas a lo largo de tres décadas, Chiang es uno de los escritores de ciencia ficción más prestigiosos de la actualidad, y ha sido galardonado con los premios más importantes del género: cuatro Premios Hugo, cuatro Nebula, seis Locus y el British Science Fiction Association Award, entre otros. Escribió La historia de tu vida (Alamut, 2015), cuyo cuento homónimo fue adaptado al cine por Denis Villeneuve con el título La llegada en 2016.
A continuación, SinEmbargo comparte, en exclusiva para sus lectores, un fragmento de Exhalación, segundo volumen de relatos de Ted Chiang, seleccionado en 2019 por The New York Times como uno de los cinco libros de ficción del año. Reveladores, elegantes y sorprendentes, estos relatos lo sitúan entre los autores indiscutibles de la literatura estadounidense actual. Cortesía otorgada bajo el permiso de Sexto Piso.
***
EL COMERCIANTE Y LA PUERTA DEL ALQUIMISTA
Oh, poderoso califa y líder de los fieles, me humillo ante el esplendor de tu presencia; un hombre no puede esperar mayor bendición mientras camine por este mundo. La historia que tengo que contar es verdaderamente extraña, y si hubiese de tatuarse en su totalidad en el rabillo de nuestro ojo, el prodigio de su ejecución no excedería al de los acontecimientos relatados, puesto que es una advertencia para todo aquel susceptible de ser advertido y una lección para todo aquel susceptible de aprender de ella.
Me llamo Fuwaad ibn Abbas, y nací aquí en Bagdad, Ciudad de la Paz. Mi padre era comerciante de grano, pero durante la mayor parte de mi vida he trabajado como proveedor de tejidos de calidad, comerciando con seda de Damasco, lino de Egipto y bufandas de Marruecos brocadas en oro. El negocio era próspero, pero tenía yo un corazón inquieto, y ni la acumulación de lujos ni la donación de limosnas lo calmaba. Ahora me presento ante ti sin un solo dírham en el monedero, pero estoy en paz.
Alá es el principio de todas las cosas, pero, con el permiso de Su Majestad, comienzo mi historia por el día en que di un paseo por el distrito de los herreros. Necesitaba comprar un regalo para un hombre con el que tenía que hacer negocios, y me habían dicho que sabría apreciar una bandeja de plata. Después de trastear durante media hora, me di cuenta de que una de las tiendas más grandes del mercado había cambiado de propietario. Era un puesto bien situado que debía de haber sido costoso adquirir, así que entré a examinar su mercancía.
Jamás había visto una selección de artículos tan asombrosa. Cerca de la entrada había un astrolabio equipado con siete discos con incrustaciones de plata, un reloj de agua que daba la hora y un ruiseñor de latón que trinaba cuando soplaba el viento. En el interior había mecanismos incluso más ingeniosos, y los estaba observando atentamente como un niño observa a un malabarista cuando un anciano hizo su aparición desde una puerta al fondo.
–Bienvenido a mi humilde tienda, señor mío –dijo–. Me llamo Bashaarat. ¿En qué puedo ayudarlo?
–Tiene usted unos artículos extraordinarios a la venta. Yo trato con comerciantes de todas partes del mundo, y sin embargo no había visto nunca algo semejante. ¿Dónde, si puedo preguntar, adquiere usted su mercancía?
–Le agradezco sus amables palabras. Todo lo que ve se ha fabricado en mi taller; o bien lo he hecho yo o bien mis ayudantes bajo mi supervisión.
Me impresionó que aquel hombre pudiera estar versado en tal variedad de artes. Le pregunté por los diferentes instrumentos de su tienda y lo escuché disertar con erudición sobre astrología, matemáticas, geomancia y medicina. Estuvimos hablando durante más de una hora, y mi fascinación y mi respeto florecieron como una planta entibiada por el amanecer, hasta que mencionó sus experimentos de alquimia.
–¿Alquimia? –dije. Esto me sorprendió, porque no parecía de los que hacen declaraciones tan rotundas–. ¿Quiere decir que es capaz de convertir un metal en oro?
–Puedo, mi señor, pero eso no es, de hecho, a lo que la mayoría aspira en el ejercicio de la alquimia.
–¿A qué aspira la mayoría en la alquimia, entonces?
–Se aspira a encontrar una forma de obtener oro más barata que la excavación minera. La alquimia describe, sí, medios para crear oro, pero el procedimiento es tan arduo que, por comparación, excavar bajo una montaña es tan fácil como arrancar melocotones de un árbol. Sonreí.
–Una respuesta inteligente. Nadie podrá negar que es usted un hombre docto, pero yo sé que no conviene dar crédito a la alquimia.
Bashaarat me miró y sopesó la situación.
–Hace poco he construido algo que quizá lo haga cambiar de opinión. Sería usted la primera persona a quien se lo enseño. ¿Le apetecería verlo?
–Sería todo un placer.
–Por favor, sígame.
Me condujo a través de una puerta en la trastienda. La siguiente sala era un taller decorado con aparatos cuya función me fue imposible adivinar –barras de metal envueltas en una cantidad de hilo de cobre que podría extenderse hasta el horizonte, espejos engastados en una losa circular de granito flotando sobre mercurio–, pero Bashaarat pasó de largo sin mirarlos siquiera.
Lo que hizo fue llevarme hasta un pedestal macizo que me llegaba a la altura del pecho sobre el que se sostenía en vertical un robusto aro metálico. La abertura del aro era de una anchura de dos palmos, y el borde tan grueso que pondría en un aprieto al más forzudo si tratase de levantarlo. El metal era negro como la noche, pero estaba tan pulido que, de haber sido de otro color, podría haber hecho las veces de espejo. Bashaarat me invitó a ponerme delante de manera que viese el aro de perfil, mientras él se colocaba junto a la abertura.
–Por favor, observe –dijo.
Bashaarat metió un brazo a través del aro desde el lado derecho, pero el extremo no apareció por la parte izquierda. En lugar de eso, fue como si se lo hubieran cortado a la altura del codo; agitó el muñón arriba y abajo y entonces sacó el brazo intacto.
No me esperaba ver a un hombre tan docto realizando un truco de ilusionista, pero estaba bien resuelto, así que aplaudí cortésmente.
–Ahora espere un momento –dijo dando un paso atrás.
Esperé, y he aquí que un brazo surgió del aro por el lado izquierdo, sin un cuerpo que lo sostuviese. La manga coincidía con la túnica de Bashaarat. El brazo se agitó arriba y abajo y luego desapareció por el hueco del aro. El primer truco se me antojó un artificio ingenioso, pero este otro parecía muy superior, porque el pedestal y el aro eran claramente demasiado estrechos como para ocultar a una persona.
–¡Muy ingenioso! –exclamé.
–Gracias, pero no se trata de mera prestidigitación. El lado derecho del aro le lleva algunos segundos de ventaja al lado izquierdo. Pasar a través del aro supone cruzar ese lapso en un instante.
–No comprendo –dije.
–Deje que repita la demostración.
De nuevo metió un brazo por el aro, y el brazo desapareció. Sonrió y tiró adelante y atrás como si jugase a estirar la soga. Luego sacó el brazo otra vez y me ofreció la mano con la palma abierta. Sostenía un anillo que reconocí.
–¡Ése es mi anillo! –Me inspeccioné la mano y vi que seguía teniendo el anillo en el dedo–. Ha hecho aparecer una réplica.
–No, en realidad, ése es su anillo. Espere.
De nuevo, un brazo apareció estirándose por el lado izquierdo. Deseando descubrir el mecanismo del truco, me apresuré a agarrarlo por la mano. No era una mano falsa sino un apéndice caliente y vivo como el mío. Tiré de la mano y la mano tiró de mí. Entonces, hábil como la de un carterista, la mano hizo deslizarse mi anillo por el dedo y el brazo se retiró por el aro desvaneciéndose por completo.
–¡El anillo ha desaparecido! –exclamé.
–No, mi señor –dijo él–. Su anillo está aquí. –Y me dio el anillo que sostenía en la mano–. Perdóneme el jueguecito.
Me lo volví a poner en el dedo.
–El anillo lo tenía usted antes de que desapareciera de mi mano. En ese momento un brazo apareció esta vez por el lado derecho del aro.
–¿Qué es esto? –exclamé. De nuevo lo reconocí como suyo por la manga antes de que se retirase, pero no había visto que lo metiese antes.
–Recuerde –dijo–, el lado derecho va por delante del izquierdo.
Y se acercó al lado izquierdo del aro, metió el brazo a través y de nuevo desapareció.
Sin duda Su Majestad ya lo habrá captado, pero yo no lo entendí hasta entonces: lo que quiera que sucediese en el lado derecho del aro era complementado, unos segundos después, por un acontecimiento en el lado izquierdo.
–¿Se trata de brujería? –pregunté.
–No, mi señor, nunca me he encontrado con un djinn, y si se diera el caso no confiaría en que obedeciese mis órdenes. Esto es una forma de alquimia.
Me dio una explicación, me habló de su búsqueda de diminutos poros en la piel de la realidad, como los agujeros que excavan los gusanos en la madera, y de cómo después de encontrar uno fue capaz de expandirlo y ensancharlo igual que un soplador de vidrio convierte un pegote de cristal fundido en un largo tubo, y de cómo luego dejó que el tiempo fluyese como agua por una de las embocaduras mientras que solidificaba la otra como jarabe. Confieso que no comprendí del todo sus palabras y que no puedo atestiguar su veracidad. Lo único que pude decir en respuesta fue:
–Ha creado usted algo verdaderamente asombroso.
–Gracias –dijo él–, pero esto no es más que un simple preludio de lo que quería enseñarle.
Me invitó a seguirlo hasta otra habitación, más al fondo. Allí había colocada en el centro una puerta circular con un enorme marco hecho del mismo metal negro y pulido.
–Lo que le he enseñado era una Puerta de Segundos. Ésta es una Puerta de Años. Los dos lados de la puerta están separados por un intervalo de veinte años.
Confieso que no entendí su comentario de inmediato. Me lo imaginé metiendo el brazo por el lado derecho y esperando veinte años hasta que emergiera del lado izquierdo, y se me antojó un truco de magia muy enrevesado. Algo así dije, y él se echó a reír.
–Ése sería un posible uso, pero plantéese qué sucedería si atravesara la puerta. –Delante del lado derecho, me hizo un gesto para que me acercase, y entonces señaló a través de la puerta–. Mire.
Miré y vi que al otro lado de la habitación parecía haber alfombras y cojines distintos de los que había visto al entrar.
Moví la cabeza de lado a lado y me di cuenta de que cuando miraba a través de la puerta estaba viendo una habitación distinta a aquella en la que me encontraba.
–Está usted viendo la habitación dentro de veinte años–dijo Bashaarat.
Me quedé estupefacto, como le pasaría a cualquiera ante un espejismo de agua en el desierto, pero la visión persistía.
–¿Y dice usted que podría atravesarla? –le pregunté.
–Podría. Y con ese paso visitaría usted el Bagdad de dentro de veinte años. Podría buscar a una versión más vieja de usted mismo y sostener una conversación. Después, podría atravesar de nuevo la Puerta de Años y volver al día de hoy.
Al oír las palabras de Bashaarat sentí una especie de vértigo.
–¿Usted lo ha hecho? –le pregunté–. ¿Usted la ha atravesado?
–Pues sí, y también numerosos clientes míos.
–Antes dijo usted que yo era el primero a quien le enseñaba esto.
–Esta Puerta sí. Pero durante muchos años tuve una tienda en El Cairo, y fue allí donde construí la Puerta de Años. Les enseñé la Puerta a muchos, y muchos hicieron uso de ella.
–¿Qué sacaron de hablar con sus yos más viejos?
–Cada persona saca algo distinto. Si lo desea, puedo contarle la historia de una de esas personas.
Bashaarat procedió a contarme una historia, y si le place a Su Majestad, yo la repetiré aquí.
EL CUENTO DEL CORDELERO AFORTUNADO
Había una vez un joven llamado Hassan que era cordelero. Atravesó la Puerta de Años para ver cómo sería El Cairo dos décadas más tarde, y al llegar se maravilló de cuánto había crecido la ciudad. Se sentía como si se hubiera metido en una escena bordada en un tapiz, y aunque la ciudad no dejaba de ser El Cairo, observaba con fascinación las cosas más triviales. Deambulaba por la Puerta de Zuwayla, donde actúan los que danzan con espadas y los encantadores de serpientes, cuando un astrólogo le gritó:
–¡Joven! ¿Quiere saber el futuro?
Hassan se echó a reír.
–Ya lo sé –respondió.
–Pero querrá saber si le esperan riquezas, ¿no?
–Soy cordelero. Ya sé que no.
–¿Cómo estar seguro? ¿Qué me dice del renombrado comerciante Hassan al-Hubbaul, que comenzó de cordelero?
Le picó la curiosidad, Hassan preguntó por el mercado si otros sabían de este rico comerciante y descubrió que el nombre era bien conocido. Se decía que vivía en el barrio rico cerca de Birkat al-Fil, de modo que Hassan fue hasta allí y preguntó a la gente para que le indicase cuál era su casa, que resultó ser la más grande de su calle. Llamó a la puerta y un sirviente lo condujo hasta un vestíbulo espacioso y bien amueblado con una fuente en el centro. Hassan esperó mientras el sirviente iba a buscar a su señor, pero mientras observaba el ébano y el mármol pulidos a su alrededor sintió que no encajaba allí y estaba a punto de marcharse cuando apareció su yo más viejo.
–¡Por fin estás aquí! –dijo el hombre–. Te he estado esperando.
–¿En serio? –dijo Hassan pasmado.
–Pues claro, porque visité a mi yo más viejo igual que tú me estás visitando ahora. Ha pasado tanto tiempo que se me había olvidado el día exacto. Ven, cena conmigo.
Entraron los dos en un comedor, y unos sirvientes les trajeron pollo relleno de pistachos, buñuelos de miel y cordero asado con granadas especiadas. El Hassan más viejo le dio algunos detalles de su vida: aludió a intereses comerciales de muy diversa índole, pero no le dijo cómo se había convertido en comerciante; mencionó a una esposa, pero dijo que todavía no era el momento de que el joven la conociera. En lugar de eso, le pidió al joven Hassan que le recordase las jugarretas que había protagonizado de niño, y se rio al oír historias que había olvidado. Finalmente el Hassan más joven le preguntó al más viejo:
–¿Cómo hiciste tan tremendos cambios en tu fortuna?
–Lo único que te diré ahora mismo es esto: cuando vayas a comprar cáñamo al mercado, no camines por el lado sur como sueles hacer. Ve por el lado norte.
–¿Y con eso lograré mejorar mi posición?
–Tú limítate a hacer lo que digo. Ahora vuelve a casa; tienes cuerdas por hacer. Sabrás cuándo visitarme de nuevo.
El joven Hassan volvió a su presente e hizo lo que le habían indicado, se mantuvo en el lado norte de la calle hasta cuando no había sombra. Unos días más tarde vio cómo un caballo encabritado se desbocaba y corría por el lado sur en dirección opuesta a la suya, golpeando a varias personas, hiriendo a uno al volcarle un pesado jarro de aceite de palma encima, e incluso pisoteando a otro con sus cascos. Una vez se calmó el alboroto, Hassan rezó a Alá para que el herido sanase y el muerto descansara en paz, y le dio gracias por librarlo a él de todo mal.
Al día siguiente, Hassan atravesó la Puerta de Años y se fue a buscar a su yo más viejo.
–¿Te atropelló el caballo cuando ibas al mercado? –le preguntó.
–No, porque tomé nota de la advertencia de mi yo más viejo.
–No te olvides: tú y yo somos uno; cada circunstancia que te acontezca me aconteció a mí en su momento.
Y así es como el viejo Hassan fue dando indicaciones al más joven, y el más joven las obedeció. Se abstuvo de comprar huevos a su tendero habitual, y así evitó la enfermedad que sufrieron los clientes que compraron huevos de una remesa estropeada. Compró cáñamo de sobra y así tuvo material para trabajar cuando a otros les faltaba por culpa de una caravana retrasada. Seguir las indicaciones de su yo más viejo le evitó muchos problemas a Hassan, pero se preguntaba por qué no le contaba más. ¿Con quién se casaría? ¿Cómo se haría rico?
Entonces un día, tras haber vendido todas sus cuerdas en el mercado, y cargando con un monedero inusualmente lleno, Hassan chocó con un chico mientras caminaba por la calle. Se palpó en busca del monedero, descubrió que no lo tenía, se giró pegando un grito y escudriñó la multitud buscando al carterista. Al oír el grito de Hassan, el chico echó a correr de inmediato a través de la multitud. Hassan vio que la túnica del chico tenía un desgarrón en un codo, pero enseguida lo perdió de vista.
Por un instante, Hassan se quedó pasmado preguntándose por qué su yo más viejo no lo había puesto sobre aviso. Pero la cólera no tardó en reemplazar a la sorpresa y se lanzó a la persecución. Corrió entre la multitud, comprobando codos de túnicas masculinas, hasta que por casualidad encontró al carterista agachado bajo una carreta de fruta. Hassan lo agarró y empezó a gritar a todos que había pillado al ladrón, pidiéndoles que buscasen a un guardia. El chico, asustado de verse arrestado, devolvió el monedero a Hassan y se echó a llorar. Hassan miró fijamente al chico un buen rato y su cólera empezó a disiparse, así que lo soltó.
La siguiente vez que vio a su yo más viejo, Hassan le preguntó:
–¿Por qué no me avisaste de lo del carterista?
–¿Acaso no disfrutaste de la experiencia? –le preguntó su yo más viejo.
Hassan estaba a punto de negarlo, pero se refrenó.
–Sí que lo disfruté –admitió.
Al perseguir al chico, sin tener ni idea de si lograría atraparlo o no, había notado su sangre bombeando como hacía semanas que no bombeaba. Y ver las lágrimas del chico le había hecho recordar las enseñanzas del Profeta sobre el valor de la piedad, y Hassan se había sentido virtuoso al optar por dejar marchar al chico.
–¿Preferirías que te hubiese negado eso, entonces?
Igual que vamos comprendiendo el propósito de costumbres que nos parecen sin sentido durante la juventud, Hassan se dio cuenta de que tanto mérito tenía retener información como revelarla.
–No –contestó–, estuvo bien que no me advirtieras.
El Hassan más viejo vio que había comprendido.
–Ahora te contaré algo muy importante. Alquila un caballo. Te daré indicaciones para que vayas a un punto de las laderas al oeste de la ciudad. Allí, en una arboleda, encontrarás un árbol fulminado por un rayo. Al pie de éste, busca la piedra más pesada a la que seas capaz de darle vuelta y entonces cava debajo.
–¿Qué he de buscar?
–Lo sabrás cuando lo encuentres.
Al día siguiente, Hassan cabalgó hasta las laderas y buscó hasta encontrar el árbol. El terreno que lo rodeaba estaba cubierto de rocas, así que Hassan giró una para cavar debajo, y luego otra, y luego otra. Al final su pala topó con algo que no era roca ni tierra. Despejó la tierra a un lado y descubrió un cofre de bronce, lleno de dinares de oro y joyería variada. Hassan no había visto nada igual en su vida. Cargó el cofre en el caballo y volvió galopando a El Cairo.
La siguiente vez que habló con su yo más viejo, le preguntó:
–¿Cómo sabías dónde estaba el tesoro?
–Lo supe por mí mismo –dijo el Hassan más viejo–, igual que tú. En cuanto a cómo llegamos a saber su ubicación, no tengo explicación salvo que fue la voluntad de Alá, aunque ¿qué otra explicación hay para lo que sea?
–Te juro que haré buen uso de estas riquezas con las que Alá me ha bendecido –dijo el Hassan más joven.
–Y yo renuevo el juramento –dijo el más viejo–. Ésta es la última vez que hablaremos. Ahora encontrarás tu propio camino. Que la paz sea contigo.
Y así volvió Hassan a su casa. Con el oro pudo comprar cáñamo en grandes cantidades y contratar mano de obra, pagar un sueldo justo y vender cuerda de una manera rentable a todo aquel que la buscase. Se casó con una mujer hermosa y lista, y siguiendo sus consejos, comenzó a comerciar con otros artículos, hasta que fue un comerciante rico y respetado. Mientras tanto fue generoso con los pobres y vivió como un hombre honesto. De esta manera, Hassan vivió la más feliz de las vidas hasta que le dio caza la muerte, rompedora de ataduras y destructora de placeres.
–Es una historia extraordinaria –dije–. Para alguien que se está planteando si hacer uso de la Puerta o no, difícilmente podría encontrarse mejor incentivo.
–Demuestra usted sabiduría al ser escéptico –dijo Bashaarat–. Alá premia a quienes desea premiar y castiga a quienes desea castigar. La Puerta no cambia cómo nos contempla Alá.
Asentí, pensando que había entendido.
–De modo que, aun en el caso de evitar las desgracias que nuestro yo más viejo experimentó, no hay garantías de que no nos topemos con otras.
–No, disculpe a este viejo por ser poco claro. Usar la Puerta no es como decidir algo a cara o cruz, donde el lado escogido de la moneda varía a cada turno. Usar la Puerta es, más bien, como tomar un pasadizo secreto en un palacio, un pasadizo que nos permite entrar en una habitación más rápido que recorriendo el pasillo. La habitación sigue siendo la misma, independientemente de la puerta que usemos para entrar.
Esto me sorprendió.
–¿El futuro está decidido, entonces? ¿Es tan inmutable como el pasado?
–Se dice que el arrepentimiento y la enmienda borran el pasado.
–Yo también lo he oído, pero no me ha parecido que fuera verdad.
–Lamento oír eso –dijo Bashaarat–. Lo único que puedo decirle es que lo mismo sucede con el futuro.
Le di vueltas a aquello un rato.
–Entonces, si nos enteramos de que vamos a morir dentro de veinte años, ¿no podemos hacer nada para evitar la muerte? –Asintió. Se me antojó muy descorazonador, pero entonces me pregunté si acaso eso mismo no proporcionaba una garantía–. Supongamos que se entera usted de que estará vivo dentro de veinte años. Entonces nada puede matarlo en los próximos veinte años. Por lo tanto, podría luchar en batallas sin preocuparse, porque su supervivencia está asegurada.
–Es posible –dijo él–. También es posible que un hombre susceptible de hacer uso de una garantía semejante no encontrase a su yo más viejo vivo al utilizar por primera vez la Puerta.
–Ah –dije–. ¿Entonces resulta que sólo los prudentes se encuentran con sus yos más viejos?
–Deje que le cuente la historia de otra persona que utilizó la Puerta, y podrá decidir por usted mismo si fue prudente o no.
Bashaarat procedió a contarme la historia, y si le place a Su Majestad, yo la repetiré aquí.
EL CUENTO DEL TEJEDOR QUE SE ROBÓ A SÍ MISMO
Había una vez un joven tejedor llamado Ajib que se ganaba modestamente la vida como tejedor de alfombras, pero ansiaba saborear los lujos de los que disfrutan los ricos. Tras oír la historia de Hassan, Ajib atravesó de inmediato la Puerta de Años y buscó a su yo más viejo, quien, estaba convencido, sería tan rico y tan generoso como el Hassan más viejo.
Al llegar a El Cairo de veinte años más tarde, se dirigió al opulento barrio de Birkat al-Fil y preguntó a la gente dónde se encontraba la residencia de Ajib ibn Taher. Estaba preparado, si se encontraba con alguien que conociera al hombre y se fijase en el parecido de sus rasgos, para identificarse como el hijo de Ajib, recién llegado de Damasco. Pero no tuvo oportunidad de brindar su historia, porque nadie a quien preguntó reconoció el nombre. Al final decidió volver a su antiguo vecindario y ver si allí alguien sabía dónde se había mudado. Cuando llegó a su antigua calle, paró a un chico y le preguntó si sabía dónde encontrar a un hombre llamado Ajib. El chico le indicó la antigua casa de Ajib.
–Ahí es donde vivía –dijo Ajib–. ¿Dónde vive ahora?
–Si se mudó ayer, no sé dónde –respondió el chico.
Ajib se mostró incrédulo. ¿Acaso era posible que su yo más viejo siguiera viviendo aún en la misma casa veinte años después? Eso significaría que jamás se había hecho rico, y que su yo más viejo no tendría ningún consejo que darle, o al menos ninguno del que Ajib pudiera sacar provecho. ¿Cómo podía diferir su suerte tanto de la del afortunado cordelero? Con la esperanza de que el chico estuviera equivocado, Ajib esperó delante de la casa y observó.
Al final vio salir de la casa a un hombre, y con un vuelco del corazón reconoció en él a su yo más viejo. Al Ajib más viejo lo seguía una mujer que el otro dio por hecho que sería su esposa, pero apenas se fijó, porque lo único que era capaz de ver era su propio fracaso a la hora de mejorar su posición. Observó consternado la ropa vulgar de la anciana pareja hasta que los perdió de vista.
Movido por la curiosidad que empuja a los hombres a mirar las cabezas de los ejecutados, Ajib se dirigió a la puerta de su casa. Su llave todavía encajaba en la cerradura, así que entró. El mobiliario había cambiado, pero era sencillo y estaba deteriorado, y Ajib se sintió mortificado al verlo. ¿Después de veinte años no se podía permitir siquiera unos almohadones mejores?