Isabel Allende presenta Más allá del invierno, una historia muy actual de personajes unidos por el desarraigo. La realidad de la emigración, la identidad de la América de hoy y la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades son los grandes temas sobre los que transita su nueva novela.
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Evelyn Ortega una joven y frágil guatemalteca, que ha llegado de manera ilegal a los Estados Unidos, sufre un pequeño accidente al chocar el coche que conduce contra el de Richard Bowmuster, un profesor universitario torturado por su trágico pasado. Richard decide acoger en su casa a la joven, paralizada, presa del pánico, y le pide ayuda a su vecina, inquilina y colega de universidad, Lucía Maraz, una chilena madura, vital y optimista.
Lo que en apariencia es un hecho fortuito e intrascendente desembocará en una aventura que no olvidarán jamás cuando descubran que en el maletero del coche de Evelyn se halla el cadáver de una mujer. A partir de ese momento, los tres personajes se verán unidos en un hilarante, rocambolesco y tormentoso viaje a través del estado de Nueva York para deshacerse del cadáver.
El viaje será más largo de lo previsto y juntos tendrán que sobreponerse a las adversidades, tanto las externas —los temporales de nieve no cesan, deshacerse de un cadáver no es tan fácil como parece— como las más íntimas, que conforman su identidad, su biografía y sus anhelos. Durante el trayecto, sin que el mal tiempo y las tormentas de frío y nieve den tregua, compartirán los hitos de sus vidas —las sombras de su pasado— y se ayudarán mutuamente a enfrentarse, con humor pero también con amor, a su propia realidad.
Por un lado, conoceremos la historia de Lucía, quien, a pesar de su edad y sus desengaños, no ha perdido la esperanza de alimentarse de las fantasías propias de la juventud y de sobrevivir al duro invierno de su vida: la ausencia de su padre, la desaparición de su hermano durante la dictadura militar, un desengaño amoroso, la cruel enfermedad o al eterno exilio. Por otro lado, el relato de Evelyn nos acercará a la miseria de su país, a la violenta y dramática realidad de la emigración ilegal, que le hizo llegar de manera clandestina a Estados Unidos. Y finalmente, nos adentraremos en la vida de Richard, un profesor de universidad de apariencia taciturna, gentil y discretamente generoso, que vive de manera rutinaria y apática una existencia tormentosa hasta que la presencia de Lucía altera por completo sus expectativas.
Sus vidas se verán irrevocablemente entrelazadas en la aventura más difícil de todo ser humano: enfrentarse al largo invierno y abrazar con fuerza el —irresistible— verano invencible que siempre nos ofrece la vida.
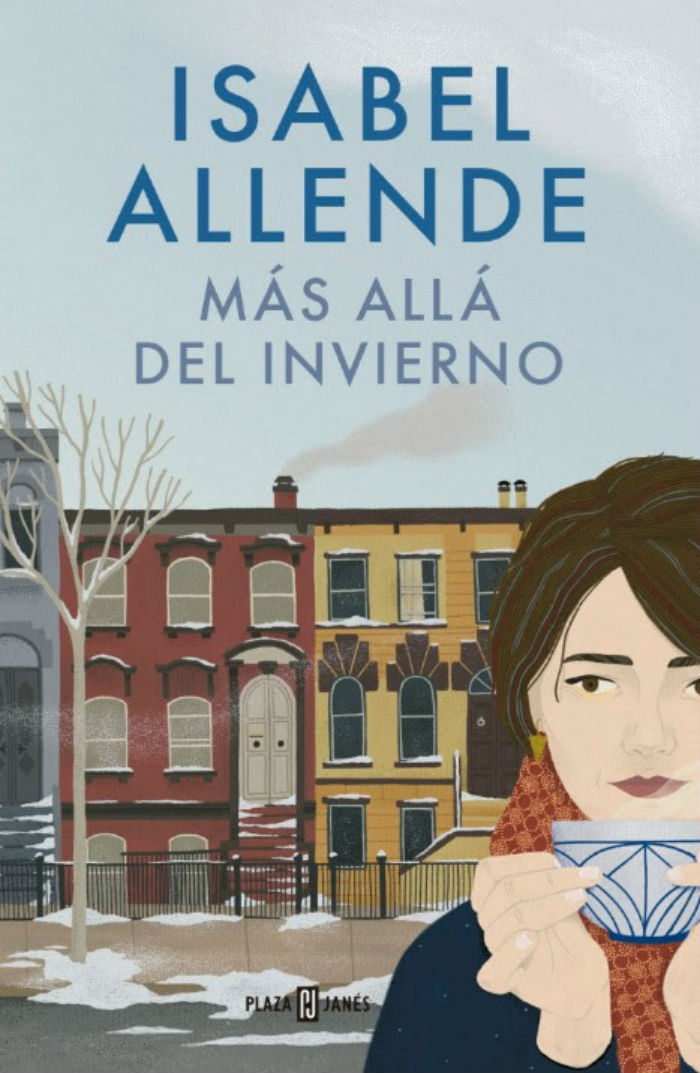
Fragmento del libro Más allá del invierno, de Isabel Allende, publicado con autorización de Penguin Random House.
Lucía
Brooklyn
A fines de diciembre de 2015 el invierno todavía se hacía esperar. Llegó la Navidad con su fastidio de campanillas y la gente seguía en manga corta y sandalias, unos celebrando ese despiste de las estaciones y otros temerosos del calentamiento global, mientras por las ventanas asomaban árboles artificiales salpicados de escarcha plateada, creando confusión en las ardillas y los pájaros. Tres semanas después del Año Nuevo, cuando ya nadie pensaba en el retraso del calendario, la naturaleza despertó de pronto sacudiéndose de la modorra otoñal y dejó caer la peor tormenta de nieve de la memoria colectiva.
En un sótano de Prospect Heights, una covacha de cemento y ladrillos, con un cerro de nieve en la entrada, Lucía Maraz maldecía el frío. Tenía el carácter estoico de la gente de su país: estaba habituada a terremotos, inundaciones, tsunamis ocasionales y cataclismos políticos; si ninguna desgracia ocurría en un plazo prudente, se preocupaba. Sin embargo, nada la había preparado para ese invierno siberiano llegado a Brooklyn por error. Las tormentas chilenas se limitan a la cordillera de los Andes y el sur profundo, en Tierra del Fuego, donde el continente se desgrana en islas heridas a cuchilladas por el viento austral, el hielo parte los huesos y la vida es dura. Lucía era de Santiago, con su fama inmerecida de clima benigno, donde el invierno es húmedo y frío y el verano es seco y ardiente. La ciudad está encajonada entre montañas moradas, que a veces amanecen nevadas; entonces la luz más pura del mundo se refleja en esos picos de cegadora blancura. En muy raras ocasiones cae sobre la ciudad un polvillo triste y pálido, como ceniza, que no alcanza a blanquear el paisaje urbano antes de deshacerse en barro sucio. La nieve es siempre prístina desde lejos.
En su tabuco de Brooklyn, a un metro bajo el nivel de la calle y con mala calefacción, la nieve era una pesadilla. Los vidrios escarchados impedían el paso de luz por las pequeñas ventanas y en el interior reinaba una penumbra apenas atenuada por las bombillas desnudas que colgaban del techo. La vivienda contaba sólo con lo esencial, una mezcolanza de muebles destartalados de segunda o tercera mano y unos cuantos cacharros de cocina. Al dueño, Richard Bowmaster, no le interesaban ni la decoración ni la comodidad.
La tormenta se anunció el viernes con una nevada espesa y una ventolera furiosa que barrió a latigazos las calles casi despobladas. Los árboles se doblaban y el temporal mató a los pá jaros que olvidaron emigrar o resguardarse, engañados por la tibieza inusitada del mes anterior. Cuando se inició la tarea de reparar los daños, los camiones de basura se llevaron sacos de gorriones congelados. Los misteriosos loros del cementerio de Brooklyn, en cambio, sobrevivieron al vendaval, como se pudo verificar tres días más tarde, cuando reaparecieron intactos picoteando entre las tumbas. Desde el jueves los reporteros de televisión, con la expresión fúnebre y el tono emocionado de rigor para las noticias sobre terrorismo en países remotos, pronosticaron la tempestad para el día siguiente y desastres durante el fin de semana. Nueva York fue declarado en estado de emergencia y el decano de la facultad donde trabajaba Lucía, acatando la advertencia, dio orden de abstenerse de ir a dar clases. De cualquier forma, para ella habría sido una aventura llegar a Manhattan.
Aprovechando la inesperada libertad de ese día, preparó una cazuela levanta muertos, esa sopa chilena que compone el ánimo en la desgracia y el cuerpo en las enfermedades. Lucía llevaba más de cuatro meses en Estados Unidos alimentándose en la cafetería de la universidad, sin ánimos para cocinar, salvo en un par de ocasiones en que lo hizo impulsada por la nostalgia o por la intención de festejar una amistad. Para esa cazuela auténtica hizo un caldo sustancioso y bien condimentado, puso a freír cebolla y carne, coció por separado verduras, papas y calabaza, y por último agregó arroz. Usó todas las ollas y la primitiva cocina del sótano quedó como después de un bombardeo, pero el resultado valió la pena y disipó la sensación de soledad que la había asaltado cuando empezó el vendaval. Esa soledad, que antes llegaba sin anunciarse, como insidiosa visitante, quedó relegada al último rincón de su conciencia.
Esa noche, mientras el viento rugía afuera arrastrando remolinos de nieve y colándose insolente por las rendijas, sintió el miedo visceral de la infancia. Se sabía segura en su cueva; su temor a los elementos era absurdo, no había razón para molestar a Richard, excepto porque era la única persona a quien podía acudir en esas circunstancias, ya que vivía en el piso de arriba. A las nueve de la noche cedió a la necesidad de oír una voz humana y lo llamó.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó, procurando disimular su aprensión.
—Tocando el piano. ¿Te molesta el ruido?
—No oigo tu piano, lo único que se oye aquí abajo es el estrépito del fin del mundo. ¿Esto es normal aquí, en Brooklyn?
—De vez en cuando en invierno hace mal tiempo, Lucía.
—Tengo miedo.
—¿De qué?
—Miedo sin más, nada específico. Supongo que sería estúpido pedirte que vengas a hacerme compañía un rato. Hice una cazuela, es una sopa chilena.
—¿Vegetariana?
—No. Bueno, no importa, Richard. Buenas noches.
—Buenas noches.
Se tomó un trago de pisco y metió la cabeza bajo la almohada. Durmió mal, despertando cada media hora con el mismo sueño fragmentado de haber naufragado en una sustancia densa y agria como yogur.
El sábado la tempestad había seguido su trayecto enardecido en dirección al Atlántico, pero en Brooklyn seguía el mal tiempo, frío y nieve, y Lucía no quiso salir, porque muchas calles todavía estaban bloqueadas, aunque la tarea de despejarlas había comenzado al amanecer. Tendría muchas horas para leer y preparar sus clases de la semana entrante. Vio en el noticiario que la tormenta seguía sembrando destrucción por donde pasaba. Estaba contenta con la perspectiva de la tranquilidad, una buena novela y descanso. En algún momento conseguiría que alguien viniera a quitar la nieve de su puerta. No sería problema, los chiquillos del vecindario ya se estaban ofreciendo para ganarse unos dólares. Agradecía su suerte. Se dio cuenta de que se sentía a sus anchas viviendo en el inhóspito agujero de Prospect Heights, que, después de todo, no estaba tan mal.
Por la tarde, un poco aburrida del encierro, compartió la sopa con Marcelo, el chihuahua, y después se acostaron juntos en un somier, sobre un colchón grumoso, bajo un montón de mantas, a ver varios capítulos de una serie sobre asesinatos. El apartamento estaba helado y Lucía se tuvo que poner un gorro de lana y guantes.
En las primeras semanas, cuando le pesaba la decisión de haberse ido de Chile, donde al menos podía reírse en español, se consolaba con la certeza de que todo cambia. Cualquier desdicha de un día sería historia antigua el siguiente. En verdad, las dudas le habían durado muy poco: estaba entretenida con su trabajo, tenía a Marcelo, había hecho amigos en la universidad y en el barrio, la gente era amable en todas partes y bastaba ir tres veces a la misma cafetería para que la recibieran como un miembro de la familia. La idea chilena de que los yanquis son fríos era un mito. El único más o menos frío que le había tocado era Richard Bowmaster, su casero. Bueno, al diablo con él.
Richard había pagado una miseria por ese caserón de ladrillos color marrón de Brooklyn, igual que centenares de otros en el barrio, porque se lo compró a su mejor amigo, un argentino que heredó de súbito una fortuna y se fue a su país a administrarla. Unos años más tarde la misma casa, sólo que más desvencijada, valía más de tres millones de dólares. La adquirió poco antes de que los jóvenes profesionales de Manhattan llegaran en masa a comprar y remodelar las pintorescas viviendas, elevando los precios a unos niveles escandalosos. Antes el vecindario había sido territorio de crimen, drogas y pandillas; nadie se atrevía a andar por allí de noche, pero en la época en que llegó Richard era uno de los más codiciados del país, a pesar de los cubos de basura, los árboles esqueléticos y la chatarra de los patios. Lucía le había aconsejado en broma a Richard que vendiera esa reliquia de escaleras renqueantes y puertas desvencijadas y se fuera a una isla del Caribe a envejecer como la realeza, pero Richard era un hombre de ánimo sombrío cuyo pesimismo natural se nutría de los rigores e inconvenientes de una casa con cinco amplias habitaciones vacías, tres baños sin uso, un ático sellado y un primer piso de techos tan altos, que se requería una escalera telescó pica para cambiar las bombillas de la lámpara.
Richard Bowmaster era el jefe de Lucía en la Universidad de Nueva York, donde ella tenía contrato de profesora visitante por seis meses. Al término del semestre la vida se le presentaba en blanco; necesitaría otro trabajo y otro lugar donde vivir mientras decidía su futuro a largo plazo. Tarde o temprano volvería a Chile a acabar sus días, pero para eso faltaba bastante y desde que su hija Daniela se había instalado en Miami, donde se dedicaba a la biología marina, posiblemente enamorada y con planes de quedarse, nada la llamaba a su país. Pensaba aprovechar bien los años de salud que le quedaran antes de ser derrotada por la decrepitud. Quería vivir en el extranjero, donde los desafíos cotidianos le mantenían la mente ocupada y el corazón en relativa calma, porque en Chile la aplastaba el peso de lo conocido, de las rutinas y limitaciones. Allí se sentía condenada a ser una vieja sola acosada por malos recuerdos inútiles, mientras que fuera podía haber sorpresas y oportunidades.
Había aceptado trabajar en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe para alejarse por un tiempo y estar más cerca de Daniela. También, debía admitirlo, porque Richard la intrigaba. Venía saliendo de una desilusión de amor y pensó que Richard podría ser una cura, una manera de olvidar definitivamente a Julián, su último amor, el único que había dejado una cierta huella en ella tras su divorcio en 2010. En los años transcurridos desde entonces, Lucía había comprobado cuán escasos pueden ser los amantes para una mujer de su edad. Había tenido algunas aventuras que no merecían ni siquiera mencionarse hasta que apareció Richard; lo conocía desde hacía más de diez años, cuando ella todavía estaba casada, y desde entonces la atrajo, aunque no habría podido precisar por qué. Era de carácter opuesto al de ella y, al margen de cuestiones académicas, tenían poco en común. Se habían encontrado ocasionalmente en conferencias, habían pasado horas conversando sobre el trabajo de ambos y mantenían correspondencia regular, sin que él hubiera manifestado el menor interés amoroso. Lucía se le había insinuado en una ocasión, algo inusual en ella, porque carecía del atrevimiento de las mujeres coquetas. El aire pensativo y la timidez de Richard fueron poderosos señuelos para ir a Nueva York. Imaginaba que un hombre así debía de ser profundo y serio, noble de espíritu, un premio para quien lograra vencer los obstáculos que él sembraba en el camino hacia cualquier forma de intimidad.
A los sesenta y dos años, Lucía todavía alimentaba fantasías de muchacha, era inevitable. Tenía el cuello arrugado, la piel seca y los brazos flojos, las rodillas le pesaban y se había resignado a ver cómo se le iba borrando la cintura, porque carecía de disciplina para combatir la decadencia en un gimnasio. Los senos seguían jóvenes, pero no eran suyos. Evitaba verse desnuda, porque vestida se sentía mucho mejor, sabía qué colores y estilos la favorecían y se ceñía a ellos con rigor; podía comprar un vestuario completo en veinte minutos, sin distraerse ni por curiosidad. El espejo, como las fotografías, era un enemigo inclemente, porque la mostraban inmóvil con sus defectos expuestos sin atenuante. Creía que su atractivo, de tenerlo, estaba en el movimiento. Era flexible y tenía cierta gracia inmerecida, porque no la había cultivado en absoluto, era golosa y holgazana como una odalisca y si hubiera justicia en el mundo, sería obesa. Sus antepasados, pobres campesinos croatas, gente esforzada y probablemente hambrienta, le habían legado un metabolismo afortunado. Su cara en la foto del pasaporte, seria y con la vista al frente, era la de una carcelera soviética, como decía su hija Daniela en broma, pero nadie la veía así: contaba con un rostro expresivo y sabía maquillarse.
En resumen, estaba satisfecha con su apariencia y resignada al inevitable estropicio de los años. Su cuerpo envejecía, pero por dentro llevaba intacta a la adolescente que fue. Sin embargo, a la anciana que sería no lograba imaginarla. Su deseo de sacarle el jugo a la vida se expandía a medida que su futuro se encogía y parte de ese entusiasmo era la vaga ilusión, que se estrellaba contra la realidad de la falta de oportunidades, de tener un enamorado. Echaba de menos sexo, romance y amor. El primero lo conseguía de vez en cuando, el segundo era cuestión de suerte y el tercero era un premio del cielo que seguramente no le tocaría, como le había comentado más de una vez a su hija.
Lucía lamentó haber terminado sus amores con Julián, pero nunca se arrepintió. Deseaba estabilidad, mientras que él, a sus setenta años, todavía estaba en la etapa de saltar de una relación a otra, como un picaflor. A pesar de los consejos de su hija, que proclamaba las ventajas del amor libre, para ella la intimidad era imposible con alguien distraído con otras mujeres. «¿Qué es lo que quieres, mamá? ¿Casarte?», se había burlado Daniela cuando supo que había cortado con Julián. No, pero quería hacer el amor amando, por el placer del cuerpo y la tranquilidad del espíritu. Quería hacer el amor con alguien que sintiera como ella. Quería ser aceptada sin nada que ocultar o fingir, conocer al otro profundamente y aceptarlo de la misma manera. Quería alguien con quien pasar la mañana del domingo en la cama leyendo los periódicos, a quien tomarle la mano en el cine, con quien reírse de tonterías y discutir ideas. Había superado el entusiasmo por las aventuras fugaces.
Se había acostumbrado a su espacio, su silencio y su soledad; había concluido que le costaría mucho compartir su cama, su baño y su ropero y que ningún hombre podía satisfacer todas sus necesidades. En la juventud creía que, sin el amor de pareja, estaba incompleta, que le faltaba algo esencial. En la madurez agradecía la rica cornucopia de su existencia. Sin embargo, sólo por curiosidad pensó vagamente en recurrir a un servicio de citas por internet. Desistió de inmediato, porque Daniela la pillaría desde Miami. Además, no sabría cómo describirse para parecer más o menos atractiva sin mentir. Supuso que lo mismo le sucedía a los demás: todo el mundo mentía.
Los hombres que le correspondían por edad deseaban mujeres veinte o treinta años más jóvenes. Era comprensible, a ella tampoco le gustaría emparejarse con un anciano achacoso, prefería un chulo más joven. Según Daniela, era un desperdicio que ella fuera heterosexual, porque sobraban estupendas mujeres solas, con vida interior, en buena forma física y emocional, mucho más interesantes que la mayoría de los hombres viudos o divorciados de sesenta o setenta que andaban sueltos por ahí. Lucía admitía su limitación al respecto, pero le parecía tarde para cambiar. Desde su divorcio había tenido breves encuentros íntimos con algún amigo, después de varios tragos en una discoteca, o con desconocidos en un viaje o una fiesta, nada que valiera la pena contar, pero la ayudaron a superar el pudor de quitarse la ropa ante un testigo masculino. Las cicatrices del pecho eran visibles y sus senos virginales como los de una novia de Namibia, parecían desconectados del resto de su cuerpo; eran una burla al resto de su anatomía.
El antojo de seducir a Richard, tan excitante cuando recibió su oferta de trabajo en la universidad, desapareció a la semana de ocupar su sótano. En vez de acercarlos, esa convivencia relativa, que los obligaba a encontrarse a cada rato en el ámbito del trabajo, la calle, el metro y la puerta de la casa, los había distanciado. La camaradería de las reuniones internacionales y la comunicación electrónica, antes tan cálida, se había congelado al someterla a la prueba de la cercanía. No, definitivamente no habría romance con Richard Bowmaster; una lástima, porque era el tipo de hombre tranquilo y fiable con el cual no le importaría aburrirse. Lucía era sólo un año y ocho meses mayor que él, una diferencia despreciable, como ella decía si se presentaba la ocasión, pero secretamente admitía que, en comparación, estaba en desventaja. Se sentía pesada y se estaba achicando por una contracción de la columna y porque ya no podía usar tacones demasiado altos sin caerse de bruces; todo el mundo a su alrededor crecía y crecía. Sus estudiantes parecían cada vez más altos, espigados e indiferentes, como las jirafas. Estaba harta de contemplar desde abajo los vellos de la nariz del resto de la humanidad. Richard, en cambio, llevaba sus años con el encanto desgarbado del profesor absorto en las inquietudes del estudio.
Tal como Lucía se lo describió a Daniela, Richard Bowmaster era de mediana estatura, con suficiente cabello y buenos dientes, ojos entre grises o verdes, según el reflejo de la luz en sus lentes y el estado de su úlcera. Rara vez sonreía sin una causa sustancial, pero sus hoyuelos permanentes y el pelo desaliñado le daban un aire juvenil, a pesar de que caminaba mirando el suelo, cargado de libros, doblegado por el peso de sus preocupaciones; Lucía no imaginaba en qué consistían, porque parecía sano, había alcanzado la cima de su carrera académica y cuando se jubilara contaría con medios para una vejez confortable. La única carga económica que tenía era su padre, Joseph Bowmaster, que vivía en una casa de ancianos a quince minutos de distancia y a quien Richard llamaba por teléfono todos los días y visitaba un par de veces por semana. El hombre había cumplido noventa y seis años y estaba en silla de ruedas, pero tenía más fuego en el corazón y lucidez en la mente que nadie; se pasaba el tiempo escribiéndole cartas a Barack Obama para darle consejos.
Lucía sospechaba que la apariencia taciturna de Richard ocultaba una reserva de gentileza y un deseo disimulado de ayudar sin ruido, desde servir discretamente en un comedor de caridad, hasta supervisar como voluntario a los loritos del cementerio. Seguramente Richard debía ese aspecto de su carácter al ejemplo tenaz de su padre; Joseph no le iba a permitir a su hijo que pasara por la vida sin abrazar alguna causa justa. Al principio, Lucía analizaba a Richard en busca de resquicios para acceder a su amistad, pero como no tenía ánimo para el comedor de caridad ni para loros de ningún tipo, sólo compartían el trabajo y ella no pudo descubrir cómo colarse en la vida de ese hombre. La indiferencia de Richard no la ofendió, porque igualmente no hacía caso de las atenciones del resto de sus colegas femeninas o de las hordas de muchachas en la universidad. Su vida de ermitaño era un enigma, quizá el de qué secretos ocultaba, cómo podía haber vivido seis décadas sin desafíos notables, protegido por su caparazón de armadillo.
Ella, en cambio, estaba orgullosa de los dramas de su pasado y para el futuro deseaba una existencia interesante. Por principio desconfiaba de la felicidad, que consideraba un poco kitsch; le bastaba con estar más o menos satisfecha. Richard había pasado una larga temporada en Brasil y estuvo casado con una joven voluptuosa, a juzgar por una foto de ella que Lucía había visto, pero aparentemente nada de la exuberancia de ese país o de esa mujer se le contagiaron. A pesar de sus rarezas, Richard caía siempre bien. En la descripción que le hizo a su hija, Lucía dijo que era liviano de sangre, como se dice en Chile de quien se hace querer sin proponérselo y sin causa aparente. «Es un tipo raro, Daniela, fíjate que vive solo con cuatro gatos. Todavía no lo sabe, pero cuando yo me vaya le tocará hacerse cargo de Marcelo», agregó. Lo había pensado bien. Iba a ser una solución desgarradora, pero no podía acarrear por el mundo un chihuahua anciano.

¿Quién es Isabel Allende? (1942), de nacionalidad chilena, nació en Lima. Ha trabajado infatigablemente como periodista y escritora desde los diecisiete años. La casa de los espíritus (1982) la situó en la cúspide de la narrativa latinoamericana e inauguró una brillante trayectoria literaria que, con los años, no ha dejado de acrecentar su prestigio. Entre sus obras, cabe mencionar Eva Luna, Cuentos de Eva Luna, El plan infinito, De amor y de sombra, Paula, Afrodita, Hija de la fortuna, Retrato en sepia, Mi país inventado, El zorro, Inés del alma mía, La suma de los días, La isla bajo el mar, El cuaderno de Maya y la trilogía Las memorias del Águila y del Jaguar (integrada por La Ciudad de las Bestias, El Reino del Dragón de Oro y El Bosque de los Pigmeos).

















































