En su libro más autobiográfico, Paulo Coelho nos lleva a revivir el sueño transformador y pacifista de la generación hippie.
Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Paulo es un joven que sueña con ser escritor, se deja el cabello largo y sale al mundo en busca de la libertad y para darle un significado profundo a su vida. Una jornada que va desde el famoso «Tren de la muerte a Bolivia», después Perú, Chile y Argentina, hasta el encuentro con Karla en Ámsterdam, quien lo convence de viajar juntos en el Magic Bus, un autobús que viaja por Europa y Asia Central hasta Katmandú.
En el camino, Karla y Paulo no sólo vivirán una extraordinaria historia de amor, sino también conocerán a maravillosos compañeros de viaje. Cada uno de ellos tiene una historia que contar, todos experimentarán una transformación y abrazarán nuevas prioridades y valores para la vida.
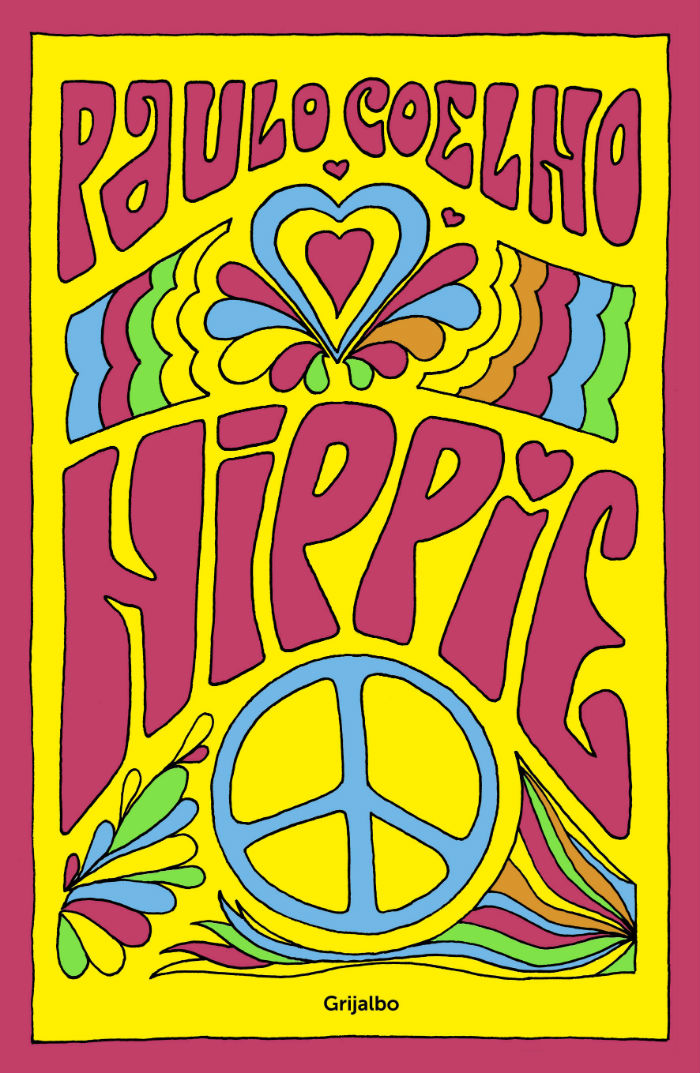
Primeras páginas de Hippie, de Paulo Coelho, con autorización de Grijalbo
En septiembre de 1970 dos lugares se disputaban el privilegio de ser considerados el centro del mundo: Picadilly Circus, en Londres, y Dam, en Ámsterdam. Pero no todos lo sabían: si se preguntara a la mayor parte de las personas, habrían respondido: “La Casa Blanca, en Estados Unidos, y el Kremlin, en la Unión Soviética”, porque esas personas se informaban mediante los diarios, la televisión, la radio, medios de comunicación ya completamente sobrepasados que jamás volverían a tener la relevancia que tuvieron cuando fueron inventados.
En septiembre de 1970 los boletos de avión eran carísimos, lo que sólo permitía que una élite viajara. Bueno, esto no fue así exactamente: una multitud inmensa de jóvenes, sobre quienes los antiguos medios de comunicación sólo se
concentraban en aspectos externos: cabellos largos, ropa de colores, que no se bañaban (lo que era una mentira, pues los jóvenes no leían los periódicos, y los adultos creían cualquier noticia capaz de insultar a quienes consideraban una “amenaza para la sociedad y las buenas costumbres”), que amenazaban a una generación entera de chicos y chicas estudiosos que buscaban triunfar en la vida con sus pésimos ejemplos de libertinaje y “amor libre”, como les gustaba decir con desprecio.
Pues bien, esa multitud cada vez más numerosa de jóvenes tenía un sistema de divulgación de noticias que nadie, absolutamente nadie, lograba detectar. Sin embargo, el “correo invisible” funcionaba poco para divulgar y comentar el nuevo modelo de la Volkswagen o los nuevos tipos de jabón en polvo que acababan de ser lanzados en el mundo entero. Sus noticias se limitaban a informar cuál sería la próxima gran senda que recorrían aquellos jóvenes insolentes, sucios, practicantes del “amor libre” y que usaban ropas que ninguna persona de buen gusto sería capaz de vestir. Las chicas con su cabello trenzado cubierto de flores y sus faldas largas, blusas coloridas sin ningún sostén que ocultara los senos, collares de todo tipo de colores y cuentas; los muchachos con cabellos y barba que no habían sido cortados en meses, usando jeans descoloridos y rasgados de tanto uso, porque los jeans eran caros en todas partes del mundo, excepto en Estados Unidos, donde habían dejado el gueto de los obreros de las fábricas y ahora eran vistos en los gigantescos conciertos de San Francisco y sus alrededores.
El “correo invisible” existía por las personas que siempre estaban en esos conciertos, intercambiando ideas acerca de dónde deberían encontrarse, cómo podían descubrir el mundo sin abordar un autobús de turismo donde un guía iba
describiendo los paisajes, mientras las personas más jóvenes se aburrían y los viejos dormían. Y así, a través del llamado boca-a-boca, todos en el mundo sabían dónde sería el próximo concierto o la próxima gran senda por ser recorrida. Y no existían límites financieros para nadie, porque el autor preferido de todos en esta comunidad no era Platón ni Aristóteles, ni los cómics de algunos dibujantes que habían ganado el estatus de celebridad. El gran libro, sin el cual prácticamente nadie viajaba al Viejo Continente, se llamaba Europa en cinco dólares al día, de Arthur Frommer. En él podían saber dónde hospedarse, qué ver, dónde comer y cuáles eran los puntos de encuentro y los lugares en los cuales podía escucharse música en vivo sin gastar prácticamente nada.
El único error de Frommer fue haber limitado su guía a Europa en esa época. ¿Acaso no existían otros lugares interesantes? ¿Las personas no estaban más dispuestas a ir a India que a París? Frommer corregiría esa falla algunos años después, pero mientras tanto el “correo invisible” se encargó de promover una ruta en América del Sur, en dirección a la ex ciudad perdida de Machu Picchu, advirtiendo a todos que no comentaran mucho con quien no conocía la cultura hippie, pues en breve el lugar sería invadido por bárbaros con sus máquinas fotográficas y las extensas explicaciones (rápidamente olvidadas) acerca de cómo un grupo de indios había creado una ciudad tan bien escondida, que sólo podía ser descubierta desde lo alto, algo que ellos juzgaban que era imposible de suceder, porque los hombres no vuelan.
Seamos justos: existía un segundo e inmenso bestseller, no tan popular como el libro de Frommer, pero que era consumido por personas que ya habían vivido su fase socialista, marxista, anarquista y que terminaron todas en una profunda desilusión con respecto al sistema inventado por quienes decían: “La toma del poder por los trabajadores de todo el mundo es inevitable”. O que “la religión es el opio del pueblo”, probando que quien pronunciara frase tan
estúpida no entendía del pueblo y mucho menos del opio.
Porque entre las cosas en las que creían esos jóvenes mal vestidos, con ropas diferentes, que no se bañaban, etcétera, era en Dios, dioses, diosas, ángeles y cosas de ese tipo. El único problema era que ese libro, El retorno de los brujos, escrito por dos autores, el francés Louis Pauwels y el soviético Jacques Bergier, matemático, ex espía, investigador incansable del ocultismo, decía exactamente lo contrario de los manuales políticos: el mundo está compuesto de cosas interesantísimas, existen alquimistas, magos, cátaros, templarios y otras palabras que hacían que nunca fuera un gran éxito de librería, porque, como mínimo, un ejemplar era leído por diez personas, dado su costo exorbitante.
En fin, Machu Picchu estaba en el libro, y todos querían ir ahí, a Perú, donde había jóvenes del mundo entero (bueno, afirmar que “del mundo entero” es un poco exagerado, porque los que vivían en la Unión Soviética no tenían tanta facilidad para salir de sus países).
En fin, volviendo al asunto: jóvenes de todos los lugares del mundo, que lograban obtener por lo menos un bien inestimable llamado “pasaporte”, se encontraban en las llamadas “sendas hippies”. Nadie sabía exactamente lo que quería decir la palabra hippie, y eso no tenía la menor importancia.
Tal vez su significado fuera “una gran tribu sin líder” o “marginados que no asaltan”, o alguna de las descripciones ya hechas en el inicio de este capítulo.
Los pasaportes, esos pequeños cuadernos proporcionados por el gobierno, colocados en una bolsa amarrada a la cintura junto con el dinero (poco o mucho era irrelevante), tenían dos finalidades. La primera, como todos sabemos, poder atravesar las fronteras, siempre que los guardias no se dejaran llevar por las noticias que leían y decidieran mandar a la persona de regreso, porque no estaban acostumbrados a esas ropas y aquellos cabellos y aquellas flores y aquellos collares y aquellas baratijas y aquellas sonrisas de quien parecía estar en un constante estado de éxtasis, normal aunque injustamente atribuido a las drogas demoníacas que, decía la prensa, consumían los jóvenes en cantidades cada vez mayores.
La segunda función del pasaporte era librar a su portador de situaciones extremas, cuando el dinero se acababa por completo y aquél no tenía a quién recurrir. El “correo invisible” siempre proveía la información necesaria de los lugares donde el pasaporte podría venderse. El precio variaba de acuerdo con el país: un pasaporte de Suecia, donde todos eran rubios, altos y de ojos claros, valía muy poco, ya que sólo podría ser revendido a rubios, altos, de ojos claros, y ésos generalmente no estaban en la lista de los más solicitados. Pero un pasaporte de Brasil valía una fortuna en el mercado negro, por ser un país que, además de rubios, altos y de ojos claros, también tiene negros altos y bajos de ojos oscuros, orientales de ojos rasgados, mulatos, indios, árabes, judíos… en fin, un inmenso caldo de cultivo, por lo que el pasaporte terminaba siendo uno de los más codiciados documentos del planeta.
Una vez vendido el pasaporte, el portador original iba al consulado de su país y, fingiendo terror y depresión, decía que había sido asaltado y que le habían robado todo, y que se había quedado sin dinero y sin pasaporte. Los consulados de países más ricos ofrecían pasaporte y boleto gratis de vuelta, lo cual inmediatamente era rechazado, con el alegato de que “alguien me debe una buena cantidad; antes de volver necesito recibir lo que es mío”. Los países pobres, normalmente sometidos a severos sistemas de gobierno, en manos de los militares, llevaban a cabo un verdadero interrogatorio para ver si el solicitante no estaba en la lista de “terroristas” buscados por subversión. Una vez que constataban que la chica (o el chico) tenía una ficha limpia, estaban obligados a proporcionar el documento en contra de su voluntad. Ni siquiera ofrecían el pasaje de regreso, porque no existía interés en tener a aquellas aberraciones corrompiendo a una generación que estaba siendo educada para respetar a Dios, a la familia y a la propiedad.
Volviendo a las sendas: después de Machu Picchu vino el turno de Tiahuanaco, en Bolivia. Enseguida, Lhasa, en
Tíbet, donde era muy difícil entrar porque según el “correo invisible” había una guerra entre los monjes y los soldados chinos. Claro que era difícil imaginar esta guerra, pero todo el mundo lo creía y no se arriesgaría a realizar un larguísimo viaje sólo para terminar como prisionero de los monjes o de los soldados. Finalmente, los grandes filósofos de la época, que justamente se habían separado en abril de ese año, anunciaron poco antes que la gran sabiduría del planeta estaba en India. Eso bastó para que jóvenes del mundo entero se dirigieran a ese país en busca de sabiduría, conocimiento, gurúes, votos de pobreza, iluminación, encuentro con My Sweet Lord.
Sin embargo, el “correo invisible” avisó que el gran gurú de los Beatles, Maharishi Mahesh Yogi, había intentado seducir y tener relaciones sexuales con Mia Farrow, una actriz que con el correr de los años siempre tuvo experiencias amorosas infelices y se fue a la India por invitación de los Beatles, posiblemente para curarse de los traumas relacionados con la sexualidad que parecían perseguirla como un mal karma.
Pero todo indica que el karma de Mia Farrow también viajaría al mismo lugar, junto con John, Paul, George y Ringo.
Según ella, meditaba en la caverna del gran gurú cuando él la agarró e intentó forzarla a tener relaciones sexuales.
A esas alturas, Ringo ya había vuelto a Inglaterra, porque su mujer detestaba la comida de India, y Paul también decidió abandonar el retiro, convencido de que aquello no lo estaba llevando a ningún lugar.
Sólo George y John permanecieron en el templo de Maharishi cuando Mia llegó hasta ellos, envuelta en lágrimas,
y contó lo que había pasado. Inmediatamente ambos hicieron sus maletas, y cuando el Iluminado vino a preguntar qué estaba sucediendo, la respuesta de Lennon fue contundente: “¿No eres tan iluminado para c****? Entonces lo sabes muy bien”.
Ahora, en septiembre de 1970, las mujeres dominaban el mundo; mejor dicho, las jóvenes hippies dominaban el mundo.
Los hombres andaban de aquí para allá a sabiendas de que lo que las seducía no era la moda —ellas eran mucho mejores que ellos en ese asunto—, de manera que decidieron aceptar de una vez por todas que eran dependientes, vivían con un aire de abandono y con la petición implícita de “protégeme, estoy solo y no logro encontrar a alguien, creo que el mundo se olvidó de mí y el amor me abandonó para siempre”. Ellas elegían a sus machos y nunca pensaban en casarse, sino sólo en pasar un tiempo bueno y divertido con un sexo intenso y creativo. Y, tanto en cosas importantes como superficiales e irrelevantes, la última voz también era la de ellas. Por lo tanto, cuando el “correo invisible” esparció la noticia del asedio sexual de Mia Farrow y de la frase de Lennon, inmediatamente decidió cambiar de rumbo.
Se creó otra senda hippie: de Ámsterdam (Holanda) a Katmandú (Nepal) en un autobús cuyo pasaje costaba aproximadamente cien dólares y atravesaba países que debían ser muy interesantes: Turquía, Líbano, Irán, Iraq, Afganistán, Paquistán y parte de India (muy lejos del templo de Maharishi, dígase de paso). El viaje duraba tres semanas y recorría un número absurdo de kilómetros.
Karla estaba sentada en la plaza de Dam preguntándose cuándo llegaría el sujeto que debía acompañarla en esta
mágica aventura (según ella, claro). Había dejado su empleo en Rotterdam, que estaba a sólo una hora en tren, pero como tenía que ahorrar cada centavo, vino de autostop y el viaje duró casi un día. Descubrió el viaje en autobús a Nepal en una de las decenas de periódicos alternativos que eran hechos con mucho sudor, amor y trabajo por gente que creía tener algo que decir al mundo, y enseguida eran vendidos por una cantidad insignificante.
Después de una semana de espera, comenzó a ponerse nerviosa. Había abordado a una decena de muchachos venidos del mundo entero, interesados sólo en quedarse ahí, en esa plaza sin el menor atractivo, más allá del monumento en forma de falo que por lo menos debía estimular la virilidad y el coraje. Pero no: ninguno de ellos estaba dispuesto a ir a lugares tan desconocidos.
No se trataba de la distancia: la mayoría era de Estados Unidos, América Latina, Australia y otros países que exigían dinero para los carísimos boletos de avión y la gran cantidad de puestos fronterizos de donde podían ser expulsados y que los harían volver a sus lugares de origen sin conocer una o dos capitales del mundo. Llegaban ahí, se sentaban en la plaza sin gracia, fumaban marihuana, se alegraban porque podían hacerlo frente a los policías, y comenzaban a ser literalmente secuestrados por sectas y cultos que abundaban en la ciudad.
Olvidaban, por lo menos por algún tiempo, lo que vivían escuchando: hijo mío, tienes que ir a la universidad, cortarte ese cabello, no avergüences a tus padres porque los demás (¿los demás?) van a decir que te dimos una pésima educación, eso que escuchas no es música, ya es hora de que encuentres un trabajo, si no, ve el ejemplo de tu hermano (o hermana), que aunque es más joven que tú ya tiene suficiente dinero para financiar sus placeres y para no pedirnos nada a nosotros.
Lejos de la eterna cantaleta de la familia, ahora eran personas libres, y Europa era un lugar seguro (siempre que no se aventuraran a atravesar la famosa Cortina de Hierro, “invadiendo” un país comunista), y ellos estaban contentos, porque estando de viaje se aprende todo lo que será necesario para el resto de la vida, siempre que no tengan que explicarles eso a sus padres.
“Papá, yo sé que tú quieres que tenga un título, pero eso puedo tenerlo en cualquier momento de la vida, lo que necesito ahora es experiencia.”
No había padre que entendiera esa lógica, y sólo restaba juntar algún dinero, vender alguna cosa, y salir de casa cuando la familia durmiera.
Todo iba bien; Karla estaba rodeada de personas libres y decididas a vivir cosas que la mayoría no tenía el valor de vivir. ¿Pero por qué no ir en autobús a Katmandú? Porque no es Europa, respondían. Nos es completamente desconocido.
Si algo pasa, siempre podemos ir al consulado y pedir ser repatriados (Karla no sabía de un solo caso en que eso hubiera ocurrido, pero ésa era la leyenda, y la leyenda se convierte en verdad cuando se repite muchas veces).
Durante el quinto día esperando a quien ella designaría como su “acompañante”, comenzó a desesperarse; estaba
gastando dinero en un dormitorio, cuando podía fácilmente dormir en el Magic Bus (ése era el nombre oficial del autobús de cien dólares y miles de kilómetros). Decidió entrar al consultorio de una vidente por donde pasaba siempre antes de ir a Dam. El lugar, como siempre, estaba vacío; en septiembre de 1970 todo el mundo tenía poderes paranormales, o los estaba desarrollando. Pero Karla era una mujer práctica, y aunque meditara todos los días y estuviera convencida de que había comenzado a desarrollar su tercer ojo —un punto invisible que queda entre los ojos—, hasta ese momento sólo había encontrado a los muchachos equivocados, aunque su intuición le garantizara que eran los correctos.
Por lo tanto, decidió recurrir a la vidente, sobre todo porque aquella espera sin fin (ya había pasado casi una semana, ¡una eternidad!) la estaba llevando a considerar seguir adelante con una compañía femenina, lo que podía ser un suicidio, sobre todo porque atravesarían muchos países donde dos mujeres solas serían como mínimo mal vistas y, en la peor de las hipótesis, según su abuela, terminarían siendo vendidas como “esclavas blancas” (para ella, el término era erótico, pero no quería experimentarlo en carne propia).
La vidente, que se llamaba Layla, era un poco mayor que ella, toda vestida de blanco y con una sonrisa beatífica de quien vive en contacto con el Ser Superior, la recibió con una reverencia (debía estar pensando: “Al fin voy a ganar dinero para pagar el alquiler del día”), le pidió que se sentara, cosa que ella hizo, y la elogió porque había elegido justamente el punto de poder de la sala. Karla fingió para sí misma que realmente estaba consiguiendo abrir su tercer ojo, pero su subconsciente le avisó que Layla debía decirles eso a todos.
Mejor dicho, a los pocos que entraban ahí.
En fin, eso no venía al caso. Se encendió un incienso (“vino de Nepal”, comentó la vidente, pero Karla sabía que había sido fabricado ahí cerca; los inciensos eran una de las grandes industrias hippies, junto con los collares, las camisas batik y los parches con el símbolo hippie o con flores, o la frase “Flower Power”, para colocarse en la ropa).
Layla tomó un mazo de cartas y comenzó a barajar; pidió a Karl que lo cortara por el centro, puso tres cartas y comenzó a interpretarlas de la forma más tradicional posible. Karla la interrumpió.
—No fue para esto que vine aquí. Sólo quiero saber si voy a encontrar compañía para ir al mismo lugar donde dices…
—puso énfasis en lo de donde dices, porque no quería tener un mal karma. Si sólo hubiera dicho quiero ir al mismo lugar, tal vez habría terminado en uno de los suburbios de Ámsterdam, donde quedaba la fábrica de inciensos— … de donde dices que vino el incienso.
Layla sonrió, aunque la vibración había cambiado por completo; su interior hervía de rabia por haber sido interrumpida en un momento tan solemne.
—Sí, claro que la vas a encontrar —forma parte del deber de las videntes y las cartomancianas decir siempre lo que los clientes quieren oír.
—¿Y cuándo?
—Antes de que termine el día de mañana.
Las dos quedaron sorprendidas.
Por primera vez, Karla sintió que la otra decía la verdad,
porque su tono era positivo, enfático, como si su voz viniera de otra dimensión. Layla, por su lado, se asustó; no siempre sucedían así las cosas, y cuando ocurrían de ese modo le daba miedo recibir un castigo por entrar sin mucha ceremonia a aquel mundo que parecía falso y verdadero, aunque todas las noches se justificara en sus oraciones diciendo que todo lo que hacía en la tierra era ayudar a los demás dando más positividad a lo que querían creer.
Karla se levantó inmediatamente del “punto de poder”, pagó media consulta y salió antes de que llegara el sujeto que estaba esperando. “Antes de que termine el día de mañana” era algo vago; podía ser el día de hoy. Pero, de cualquier forma, sabía que ahora estaba esperando a alguien.
Volvió a su lugar en Dam, abrió el libro que estaba leyendo y que pocos conocían, lo que daba a su autor el estatus de cult: El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien, que habla de lugares míticos como el que ella pretendía visitar.
Fingió que no escuchaba a los muchachos que de vez en vez venían a perturbarla con una pregunta idiota o un pretexto frágil para iniciar una conversación todavía más frágil.
Paulo y el argentino ya habían conversado todo lo que era posible conversar, y ahora miraban aquellos terrenos planos, sin que les importara en realidad; junto a ellos viajaban recuerdos, nombres, curiosidad y, sobre todo, un inmenso miedo de lo que podía pasar en la frontera de Holanda, probablemente a unos veinte minutos de distancia.
Paulo intentó colocar su largo cabello dentro de la chamarra.
—¿Y tú crees que vas a engañar a los guardias con eso? —preguntó el argentino—. Ellos están acostumbrados a todo, absolutamente a todo.
Paulo desistió de aquella idea. Le preguntó al argentino si no estaba preocupado.
—Claro que lo estoy. Sobre todo porque ya tengo dos sellos de entrada en Holanda. Entonces podrían desconfiar
porque estoy viniendo con mucha frecuencia. Y eso sólo puede significar una cosa. Tráfico. Pero, por lo que Paulo sabía, la droga ahí era libre.
—Claro que no. Los opiáceos están severamente restringidos. Lo mismo la cocaína. Claro que no tienen cómo controlar el lsd, porque basta mojar una página de libro o un pedazo de tela con la mezcla, y después recortar y vender los pedacitos. Sin embargo, todo lo que es detectable te puede llevar a prisión.
Paulo creyó que era mejor parar esa conversación ahí, porque tenía una inmensa curiosidad por preguntar si el argentino llevaba algo; pero el simple hecho de saberlo ya lo convertía en cómplice de un delito. Había estado preso una vez, aunque era completamente inocente, en un país que tenía una calcomanía en todas las puertas de los aeropuertos: “Brasil: ámelo o déjelo”.
Como siempre sucede con los pensamientos que intentamos apartar de la cabeza porque cargan una negatividad
intensa —y la negatividad atrae todavía más energías diabólicas—, el simple hecho de haber recordado lo ocurrido en 1968 no sólo hizo que su corazón se disparara, sino que revivió detalles de aquella noche en un restaurante en Punta Grossa, en el Paraná, un estado brasileño conocido por proporcionar pasaportes de personas rubias y de ojos claros.
Estaba volviendo de su primer largo viaje en la senda hippie de moda. Junto con su novia —once años mayor que él,
quien nació y creció en el régimen comunista de Yugoslavia, hija de una familia noble que había perdido todo, pero le había dado una educación que le enseñó a hablar cuatro idiomas, huyó para Brasil, se casó con un millonario por bienes mancomunados, se separó cuando descubrió que él ya la consideraba “vieja” a sus treinta y tres años y ahora salía con una niña de diecinueve, cliente de un excelente abogado que consiguió una indemnización para que ya no necesitara trabajar ni un solo día el resto de su vida—, Paulo había partido para Machu Picchu en algo conocido como el Tren de la Muerte, un tren bastante diferente de aquel en el que estaba ahora.
—¿Por qué lo llaman el Tren de la Muerte? —preguntó la novia al hombre encargado de revisar los boletos—. No
estamos pasando por muchos precipicios.
Paulo no tenía el menor interés en la respuesta, pero ésta llegó de cualquier manera.
—En el siglo pasado era utilizado para transportar leprosos, enfermos y cuerpos de las víctimas de una grave epidemia de fiebre amarilla que se abalanzó sobre la región de Santa Cruz.
—Imagino que hicieron un excelente trabajo de sanitización de los vagones.
—Desde entonces, excepto por uno que otro minero que decide ajustar cuentas, nadie más se ha enfermado.
Los mineros a los que se refería no eran los nacidos en Minas Gerais, Brasil, sino los que trabajaban día y noche en las minas de estaño de Bolivia. Bueno, estaban en un mundo civilizado, esperaba que nadie decidiera ajustar cuentas ese día. Para tranquilidad de ambos, la mayoría de los pasajeros eran pasajeras, con sus sombreros de palma y sus ropas coloridas.
Llegaron a La Paz, la capital del país, cuya altitud es de 3 610 metros, pero como habían subido en tren no sintieron mucho el efecto de la falta de aire. Incluso así, al bajarse en la estación, vieron a un joven con ropas que identificaban a la tribu a la que pertenecía, sentado en el suelo y medio desorientado.
Le preguntaron qué le pasaba (“No puedo respirar bien”). Un hombre que pasaba les sugirió que masticaran hojas de coca, la costumbre tribal que ayudaba a los habitantes a enfrentar la altitud, y que eran vendidas libremente en los mercados de la calle. El muchacho se sintió mejor y pidió que lo dejaran solo, porque iría a Machu Picchu ese mismo día.
La recepcionista del hotel que eligieron llamó aparte a su novia, le dijo algunas palabras y enseguida hizo el registro.
Subieron a la habitación y se durmieron una hora, no sin antes de que Paulo preguntara qué le había dicho aquélla:
—Nada de sexo durante los dos primeros días. Era fácil de entender. No había la menor disposición para hacer nada.
Se quedaron dos días sin tener sexo en la capital del país, sin ningún efecto colateral por la falta de oxígeno, el llamado soroche. Tanto él como su novia lo atribuyeron a los efectos terapéuticos de la hoja de coca, pero en realidad no tenía absolutamente nada que ver con eso; el soroche les ocurre a las personas que vienen del nivel del mar y de repente suben a grandes altitudes —como los que viajaban en avión— sin darle tiempo al organismo de acostumbrarse. Y ambos habían pasado siete largos días subiendo en el Tren de la Muerte.
Mucho mejor para adaptarse al lugar, y mucho más seguro que el transporte aéreo, pues Paulo vio en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra un monumento a los “heroicos pilotos de la compañía, que sacrificaron sus vidas en el cumplimiento de su deber”.
En la capital encontraron a los primeros hippies, que, como una tribu global consciente de la responsabilidad y la
solidaridad que debían tener unos con otros, usaban siempre el famoso símbolo de una runa vikinga invertida. En el
caso de Bolivia, un país donde todos usaban ponchos, chamarras, camisas y chamarras de colores, era prácticamente
imposible saber quién era quién sin la ayuda de la runa cosida en las chamarras o en los pantalones.
Esos primeros hippies eran dos alemanes y una canadiense.
La novia, que hablaba alemán, pronto fue invitada a dar un paseo por la ciudad, mientras él y la canadiense se miraban, sin saber exactamente qué decir. Cuando, media hora después, los tres volvieron del paseo, decidieron que
debían partir ya en vez de quedarse ahí gastando dinero: seguirían para el lago de agua dulce más alto del mundo,
cruzarían en barco sus aguas, desembarcarían en el otro extremo del lago, ya en territorio peruano, y seguirían directo para Machu Picchu.
Todo habría salido de acuerdo con lo planeado si, al llegar a las márgenes del Titicaca (el famoso lago más alto del mundo), no se hubieran topado de frente con un monumento antiquísimo, conocido como la Puerta del Sol.
Reunidos en torno a éste estaban más hippies, con las manos unidas, en un ritual que ellos no querían interrumpir, y al mismo tiempo del que les hubiera gustado participar.
Una chica los vio, los llamó silenciosamente con una señal de la cabeza y los cuatro pudieron sentarse junto a los
demás.
No era necesario que explicaran el motivo por el que estaban ahí; la puerta hablaba por sí misma. Tenía una rajadura en el centro del travesaño superior, posiblemente causada por un rayo, pero el resto era un verdadero esplendor de bajorrelieves que contaban la historia de un tiempo ya olvidado, pero todavía presente, que quería ser recordado y descubierto de nuevo. Había sido esculpida en una sola piedra, y en el travesaño superior estaban los ángeles, los señores, los símbolos perdidos de una cultura que, según contaban los locales, marcan la manera de recuperar el mundo en caso de que fuera destruido por la avidez humana. Paulo, que a través de la abertura de la puerta podía ver el lago Titicaca a la distancia, comenzó a llorar, como si estuviera en contacto con sus constructores, gente que abandonó el lugar a toda prisa, antes incluso de terminar el trabajo, porque tenía miedo de algo o de alguien que apareció, pidiéndoles que se detuvieran. La chica que los había llamado al círculo sonrió; también tenía lágrimas en los ojos. El resto tenía los párpados cerrados, conversando con los antiguos, procurando saber qué los había llevado ahí, y respetando el misterio.
Quien quiera aprender magia debe comenzar mirando a su alrededor. Todo lo que Dios quiso decirle al ser humano lo colocó frente a él, la llamada Tradición del Sol.
La Tradición del Sol es democrática, no fue hecha para los estudiosos o los puros, sino para las personas comunes.
El poder está en todas las pequeñas cosas que forman parte del camino de un hombre; el mundo es un salón de clases: el Amor Supremo sabe que estás vivo y te enseñará.
Y todos estaban ahí, en silencio, prestando atención a algo que no lograban entender bien, pero que sabían que era verdad. Una de las jóvenes cantó una canción en una lengua que Paulo no podía entender. Un muchacho, tal vez el mayor de todos, se levantó, abrió los brazos e hizo una invocación:
Que el Sublime Señor nos dé
Un arcoíris para cada tempestad
Una sonrisa para cada lágrima
Una bendición para cada dificultad
Un amigo para cada momento de soledad
Una respuesta para cada plegaria.
Y exactamente en ese momento se escuchó el silbato de un barco, que en realidad era un navío construido en Inglaterra, desmontado y transportado hasta una ciudad de Chile, cargado en piezas por mulas hasta los tres mil ochocientos metros de altura, donde se encuentra el lago.
Todos embarcaron en dirección a la antigua ciudad perdida de los incas.
Ahí pasaron días inolvidables, porque rara vez alguien lograba llegar a ese lugar; sólo podían hacerlo quienes eran los niños de Dios, los libres de espíritu y dispuestos a enfrentar sin miedo lo desconocido.
Durmieron en casas abandonadas y sin techo, mirando las estrellas; hicieron el amor, comieron lo que habían traído
de alimento, se bañaron todos los días completamente desnudos en el río que corría bajo la montaña, hablaron sobre la posibilidad de que los dioses realmente hubieran sido astronautas y llegado a la Tierra en aquella región. Todos habían leído el mismo libro del suizo que acostumbraba interpretar los dibujos incas como si intentaran mostrar a los viajeros de las estrellas, así como habían leído a Lobsang Rampa, el monje de Tíbet que hablaba de la apertura del tercer ojo, hasta que un inglés contó a todos los sujetos reunidos en la plaza central de Machu Picchu que el tal monje se llamaba Cyril Henry Hoskins, un plomero del interior de Inglaterra, cuya existencia había sido recientemente descubierta y cuya autenticidad había sido desmentida por el Dalai Lama.
El grupo entero quedó muy desilusionado, sobre todo porque, como Paulo, estaba convencido de que realmente
existía una glándula entre los dos ojos, llamada pineal, cuya verdadera utilidad aún no había sido descubierta por los científicos.
Por lo tanto, el tercer ojo existía, aunque no de la forma en que Lobsang Cyril Rampa Hoskins había descrito.
Durante la tercera mañana, la novia decidió volver a casa, y también decidió, sin dejar ningún margen de duda, que
Paulo debía acompañarla. Sin despedirse ni mirar hacia atrás, salieron antes de que naciera el sol y pasaron dos días descendiendo por la ladera este de la cordillera en un autobús repleto de gente, animales domésticos, comida y artesanías.
Paulo aprovechó para comprar una bolsa de colores, que podía doblar y meter en su mochila. También decidió que jamás volvería a hacer viajes en autobús que duraran más de un día.
De Lima se fueron en autostop a Santiago de Chile; el mundo era seguro, los autos paraban aunque tuvieran cierto
miedo de la pareja por la forma en que estaba vestida. Ahí, después de una noche bien dormida, pidieron a alguien que dibujara un mapa que les mostrara cómo cruzar la cordillera de regreso a través de un túnel que unía al país con Argentina.
Seguirían en dirección a Brasil, de nuevo de autostop, porque la novia decía que el dinero que todavía tenía podía ser necesario para atender alguna emergencia médica; ella siempre prudente, siempre mayor, siempre con su práctica educación comunista que nunca dejaba que se relajara por completo.
Ya en Brasil, en el estado donde la mayoría que saca pasaportes es rubia y de ojos azules, decidieron parar otra vez, por sugerencia de la novia.
—Vamos a conocer Vila Velha. Dicen que es un lugar fantástico.
No vieron la pesadilla.
No presintieron el infierno.
No se prepararon para lo que los estaba esperando.
Habían pasado por varios lugares fantásticos, únicos, con algo que decía que terminarían siendo destruidos por
hordas de turistas que sólo pensaban en comprar y en comparar las delicias de su propia casa. Pero la manera en que
la novia habló no dejaba margen de duda; no había punto de interrogación al final de la frase: era apenas una forma de hablar.
Vamos a conocer Vila Velha, claro. Es un lugar fantástico.
Un sitio geológico con impresionantes esculturas naturales, esculpidas por el viento, que la prefectura de la ciudad más próxima intentaba promover a toda costa, gastando una fortuna. Todos sabían que Vila Velha existía, pero algunos más despistados iban a una playa en un estado cercano a Río de Janeiro, y otros pensaban que era muy interesante, pero muy lejos, ir al lugar donde estaba situada.
Paulo Coelho nació en Río de Janeiro en 1947. Es considerado uno de los autores más importantes de la literatura mundial. Sus obras han sido publicadas en más de ciento setenta países y han sido traducidas a ochenta idiomas. Entre los premios recibidos por el autor están el Crystal Award 1999 otorgado por el Foro Económico Mundial, el prestigioso título de Caballero de la Orden Nacional de la Légion d’Honneur, entre otros. Desde octubre de 2002 es miembro de la Academia Brasileña de Letras y en 2007 fue nombrado Mensajero de la Paz por las Naciones Unidas. Los temas y la filosofía que aborda en sus novelas suelen tener un impacto profundo en sus numerosos lectores.

















































