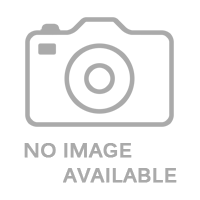De todas las cosas que leí acerca del “episodio Jenny Beavan” en la reciente entrega del Oscar, me quedo con la inteligente y vibrante columna de Heather Mallick en el sitio thestar.com.
La periodista dice muy acertadamente que en esa ceremonia “cursi y pomposa” son los pequeños momentos los más reveladores y en el caso de la premiada vestuarista de Mad Max: Fury Road, fueron los gestos reprobatorios y humillantes de los poderosos hombres de Hollywood los que marcaron realmente la pauta de una fiesta donde se alzó la voz fuerte a favor de las minorías.
Por caso, mientras el director de Spotlight –elegida la mejor película en la gala- se ríe abiertamente de una mujer que no iba vestida “como marca la ocasión”, Alejandro González Iñárritu la observa con desprecio de arriba a abajo y, de brazos cruzados, se niega a aplaudirla.
Beavan, de 66 años, es una señora corpulenta, con el pelo rizado y subió al estrado casi sin maquillaje. En homenaje Mad Max llevaba pantalones de cuero, una chamara de piel con el cráneo enjoyado en la parte posterior y una bufanda a cuadros.
Muy distinta la vestimenta al vaporoso traje de flores y plumas que portaba la bellísima Cate Blanchett, encargada de darle el premio a la señora Beavan, una de las vestuaristas más destacadas del cine contemporáneo, con trabajos en La Dalia Negra, en Howards End y en otras películas del sofisticado James Ivory.
Cate, una mujer inteligente y generosa, festejó como propio el Oscar de Beavan y su lenguaje corporal de ninguna manera evidenció nunca alguna mínima condena a la apariencia de la galardonada.
Por la forma de vestir, la diseñadora ya había sido ridiculizada en la gala de los Bafta, cuando el comediante y escritor Stephen Fry se refirió a ella como “vagabunda”.
Dijo textualmente: «Solo una de las mejores diseñadoras de vestuario cinematográfico acudiría a una ceremonia vestida como una vagabunda». El comentario lo obligó a cerrar su cuenta de Twitter, a pesar de lo mucho que se esforzó por aclarar que lo unía a la diseñadora una gran amistad y que ella había sido la primera en entender y aceptar la broma.
Según la columnista de thestar.com, “Hollywood es un infierno para las mujeres inteligentes”.
La fecha de caducidad para las mujeres en la llamada Meca del Cine, se produce a los 20 años, “cuando las chicas todavía no han tenido tiempo para su educación”.
“Deben ser esqueléticas, obedientes y fantásticas para poder tener la suerte de ser elegidas por los hombres poderosos que pueblan las audiciones”.
“Cerebros y talento no se salvarán de burla” en Hollywood, afirma Heather Mallick y no le falta razón.
La humillación a Beavan podría ser equiparada con la que sufrió la cantante islandesa Björk cuando asistió vestida de cisne a una gala de los Oscar, pero no es lo mismo. Ella había ido vestida así para provocar, lo que la iguala con las que van trajeadas de acuerdo a la tradición: constituyen las dos caras de un mismo cuadro.
En el caso de la diseñadora de vestuario de Mad Max, era la realidad la que se había presentado, contundente, diversa, esplendorosa, en la fantasía hollywoodense. Algo imperdonable, sin duda, para los que alimentan la falsa ilusión de lo perfecto y hegemónico como cima social a lograr, aun cuando se llenen la boca hablando a favor de los negros, el medio ambiente, la libertad.
Otro episodio parecido –aunque no tuvo difusión- se dio aquella vez que en la alfombra roja apareció el actor inglés Pierce Brosnan del brazo de su esposa Keely Shaye, una hermosa morena con algunos kilos de más y a la que la fallecida y ácida Joan Rivers declinó entrevistar, sin privarse de un suspiro de desprecio hacia quien por no ser esquelética no se había ganado el derecho a decir qué modisto le había confeccionado el traje.
En el caso de las periodistas, a menudo observo con profunda tristeza cómo mis colegas se desviven por buscar el traje más llamativo cuando de cubrir la alfombra roja se trata, en franca e inútil competencia con las verdaderas estrellas del cine, protagonistas de una profesión donde el taco algo, el vestido largo y vaporoso, la melena bien peinada y las joyas, se justifican por razón de oficio.
Juzgar a las personas por su apariencia, condenarlas por no vestir según un canon impuesto, cuestionar la libertad que tiene un ser humano para vivir de acuerdo a sus normas siempre que esas normas no dañen al otro, son actitudes que revelan hasta qué punto mucha de esa autosatisfacción que sentimos cuando nos miramos al espejo y creemos ser justos, profundos, generosos, no resistirían la menor prueba de tolerancia y amor al prójimo.
Ni hablar que la condena a su vestuario expresada por esos machos cabríos y poderosos enfundados en esmoquins irrelevantes y uniformes representa lo que en el fondo no queremos aceptar y que es esa misoginia que anida en muchos genes masculinos, incluso en aquellos que se apresuran a firmar cualquier solicitada en contra de la violencia de género. De esas aguas inocuas vienen los tsunamis que arrasan con muchas mujeres agredidas a veces hasta la muerte por los que visten bien y huelen mejor. Y no estamos exagerando.
Por otro lado, tanto comer vegano y tomar café de Starbucks nos ha hecho tipos tan políticamente correctos, tan aburridos. Vengo de la época en que una mujer que se subiera a cualquier gala lujosa vestida de la manera en que lo hizo la entrañable Jenny Beavan, habría provocado el aplauso espontáneo de admiración y apoyo. Lo digo yo, escribiendo esta columna vestida con un piyama naranja, una camiseta en degradé de naranja y blanco, portando en los pies unas chanclas negras con lunares grises, esa elegancia cero a la que nos adscribimos con singular alegría los que nunca ganaremos un Oscar.